Justo a mí me tenía que tocar, porque me pasan todas. Volvía de una reunión en el pueblo donde remueven los perendengues de abajo para arriba, que las actas volantes, que el registro anual de matrícula… Si yo tengo veinte alumnos y los veo venir desde una legua. Y después ellas me miran desde los pies hasta el turbante, no soy turca ni hice voto de llevarlo: mi pelo es de paja y no pude calentar agua para lavarlo porque el Negro se olvidó de bombear. Y Cucú se me había ido no sé dónde: cuando se va, no vuelve hasta que anochece. Quise ir igual a la reunión del pueblo; yo sabía que no estaba en las mejores condiciones, pero necesito ir al pueblo de vez en cuando: en el campo una se va quedando. También quería llevar al médico a Chinchín, pero el médico no estaba.
En Moreno se me hicieron las doce, la hora del puchero, así que lo arrastré de vuelta, pobre viejo, pero por lo menos recorrió toda la Escuela Número Uno hasta los techos. Le dije:
—Ésta es la escuela Número Uno, es la principal del pueblo. Aquí estudió tu mamá.
No terminé de hablar que Chinchín ya galopaba por los patios y yo pensaba: «Que se familiarice con una cosa distinta de vez en cuando».
Volvía de esa reunión, digo, con las planillas cuatrimestrales, las anuales y las complementarias y veo en la puertita de entrada de mi escuela una figura grande, con traje gris de elefante, anteojos y un portafolios. A mí me tenía que pasar, era la de Artacho, la inspectora. Chinchín se había sacado los zapatos y venía descalzo; yo se los llevaba en la bolsa, con las planillas y el pan que habíamos comprado en «La Aurora» de Moreno. Ella me dijo:
—Soy la señora de Artacho.
No dijo «Artacho», decía «Artasho».
—Mucho gusto, señora, la conozco de vista —le dije.
Le dije y para qué te cuento: el caballo estaba adelante para comerse el pasto, que estaba muy crecido, el caballo deja todo liso, hecho una pintura; pero me pareció que la de Artacho le tenía miedo. Chinchín es muy chico para atar al caballo y Cucú no volvía; por otro lado, mejor, pensé, porque vuelve más negro que el padre; tras que sale al padre, vuelve con nidos, ramas y por un rato no hay quién lo calme. También al lado de la puerta de entrada estaba la víbora muerta, pero por suerte no la vio: era una broma que le hicimos al jesuita jovencito. Él viene todos los jueves en bicicleta para dar religión; lo quieren mucho, pero a mí ya me venía cansando con esa cara de sol todos los jueves, así que les dije a los de quinto:
—¿Vamos a hacerle una broma al curita?
Y ellos pusieron la víbora muerta en la puerta de entrada. Venía embalado, porque viene siempre con entusiasmo, pero esta vez vaciló, se bajó de la bicicleta, miró para todos lados. Nosotros lo espiábamos desde la ventana de la cocina: Cucú, Chinchín, los de quinto y yo. Dio un rodeo y por fin le vimos alguna vez cara de otra cosa que no de perpetuo entusiasmo, y en vez de entrar en bicicleta sin mano haciéndose el canchero, entró a pie, arrastrando la bicicleta.
Bueno, la de Artacho entró con un portafolios grueso, con todos los folios, segura, y los infolios adentro; parecía un elefante con polleras. La de Artacho avanzaba hacia la escuela con el aire del que no tiene más remedio, ni miró los frutales. Chinchín me miraba a mí como diciendo «¿qué pasa, mamá?».
—Vaya con su padre —le dije.
Y entendió enseguida, porque se fue, descalzo, a la cocina.
Ella dijo:
—Quiero ir a la Dirección.
La Dirección es más chica que el baño y en el cesto de los papeles duerme el perro. Cuando lo vio, me dijo:
—Saque eso de ahí.
Saqué a Puchi y lo llevé a la cocina, con el Negro y Chinchín. Cuando se sentó en la silla de paja que está al lado del escritorio, me pidió:
—Muéstreme el archivo.
No decía «archivo», decía «arshivo» y ahí entré a temblar.
—No sé si lo podré abrir —dije.
En el archivo o arshivo puse una clueca con pollitos y ahora requería la ayuda del Negro.
—Negro —le dije—. Hacé de cuenta que me ayudás a abrir el cajón de la clueca pero no lo abras.
El Negro en caso de apuros, responde.
Camino del archivo, la de Artacho miró algo y dijo:
—Aquí hay chenches.
No decía «chinches», decía «chenches». Y seguía mirando alrededor. Decía:
—¡Qué sucio! ¡Pero qué sucio!
Con admiración, como si fuera una curiosidad.
Vino el Negro y no estaba muy presentable, una pena, con lo bien que queda mi Negro bien vestido y bien bañado. Cuando lo vio, ni lo saludó; se dirigió a mí y me dijo:
—Voy a hacer un informe.
Se sentó en la Dirección. Le pregunté si quería un vaso de agua. No quiso, me advirtió:
—Es necesario que abra el arshivo.
Menos mal que el armario no estaba dentro de la Dirección y por suerte ella no me preguntó por qué. Le dije:
—Un momentito, señora.
Fui a la cocina y le dije al Negro que arreglara un poco, por si a ese elefante se le ocurría entrar en la cocina; el Negro dijo que ésa era su casa, que la casa es un lugar de hospitalidad, el que entra tiene que sentirse contento con lo que ve, si es que entra con bondad. Yo lo hubiese matado, pero no quise discutir porque las cosas no andaban muy bien con él. Le sugerí que fuera con Chinchín a lo de don Salvador y me dijo que no tenía por qué irse de su casa. Pero era la casa-habitación del director de la escuela, que venía a ser yo, y la da el Ministerio; así que muy bien la de Artacho podía revisar la casa si quisiera.
Me volví a la Dirección y ella escribía y escribía. Mientras esa mole escribía sin hablarme, yo no sabía qué hacer: si debía sentarme a su lado o desaparecer, caminaba cerca de ella y pensaba: «Soy maestra, portera y directora, todo junto. Directora de mi culo y a veces». Cuando terminó de escribir me dijo:
—Haga tres copias manuscritas y elévelas a la brevedad. Lo lamento, pero debo hacerle un sumario. Me retiro. —Y me dio una mano blanda y fría como una lagartija.
La tuve que acompañar hasta el portoncito, no fuera a ser que el elefante pisara un hormiguero y entonces la tendría de huésped obligada. Antes de irse me dijo, como si yo tuviera la culpa:
—¡Ay, cuándo pondrán el asfalto!
—No sé, señora —le dije. Y pensé: «Ojalá que el barro nos cubra hasta las orejas, así no te veo nunca más».
Porque cuando hay barro los inspectores no vienen. Caen cuando hay sol, cuando todo se empieza a secar y una salió del encierro de la lluvia, ahí caen.
Volví para ver qué había escrito:
«En el día de la fecha visito la Escuela Rural Número 42 correspondiente al Distrito Número 2, haciéndose presente la Directora y Maestra de la misma. Encuentro el edificio en notable estado de abandono. Me veo en la imposibilidad de refrendar las actas volantes, las planillas cuatrimestrales, las anuales de estadística y los partes semanales, así como también los registros de asistencia, las planillas de calificaciones y las de perfil bio-socio-psicológico por ausencia de archivo, lo que constituye una falta grave».
Al día siguiente me puse a copiar el informe por triplicado y me equivocaba. El Puchi estaba en el cajón de los papeles, tan tranquilo, como si nada hubiera pasado, yo tiraba al cajón pelotas y pelotas de papeles mal pasados, y como vi al perro tan tranquilo y que no me ayudaba en nada, le encajé una paliza de padre y señor mío, al Puchi, que es mi adoración.
Pobre viejo, no se ofendió y eso me dio más pena todavía. Sí, lloro, ni sé ya por qué lloro. Pensar que me eduqué en María Auxiliadora, llevaba cuello, collarino, sobrecuello; y de todas esas chenches, ni me acuerdo.
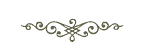
Ficha bibliográfica
Autor: Hebe Uhart
Título: Una se va quedando
Publicado en: Guiando la hiedra, 1997
[Relato completo]
