A las diez y media, todas las mañanas, yo bajaba del hotel Gassion; mis vecinas venían del hotel de France. En el boulevard des Pyrénées, en distintos bancos, frente a las mismas montañas, uno leyendo Daisy Miller, otras repitiendo lecciones, nos entibiábamos al sol. Mis vecinas eran cinco niñas y una gobernanta. Quien mirara a las niñas distraídamente, podía tomarlas por una serie de ejemplares (de tamaño diverso, de edades que variaban entre los nueve y los diecinueve años) de una misma persona, sumisa, rubia, espigada, con ojos grises, con uniforme azul. De la gobernanta —mujer provecta y de mal genio— guardo un recuerdo indefinido.
Los contertulios de Sporting-Bar me informaron que las niñas eran compatriotas mías; que el padre, «un americano de sangre bearnesa», tenía estancias y una vasta fortuna en Buenos Aires, y que ahora la familia estaba en Pau, para cobrar una herencia.
Una mañana bajé a las diez. Al rato apareció la mayor de las hermanas y me pidió permiso para sentarse en mi banco. Entablamos conversación inmediatamente.
—Me llamo Filis —dijo.
—¿Le gusta Pau? —pregunté.
—Me aburre tanto como la estancia. También, la vida que llevo… Con la mademoiselle a cuestas ¿quién se va a divertir? No crea que siempre fue igual. Mis padres son locos: o me dejan completa libertad o me vigilan noche y día. En julio estuve en Roma, sola, en casa de unas italianas que conocí en Puente del Inca. ¿Usted escribe, no?
—¿Cómo lo sabe?
—En Pau uno sabe todo. ¿Quiere que le cuente lo que me pasó en Roma? Se va a divertir. Ahí viene la mademoiselle con las chicas. Lo veo esta tarde en el Casino.
Esa tarde no me encontré con una niña, sino con una mujer encantadora, que me tomó del brazo y echó a reír. Yo exclamé:
—¡Cómo cambió!
—No crea —dijo—. Si descubren que me escapé, me matan, me ponen en penitencia. ¿Quiere que le cuente mis amores romanos?
La áurea Filis, de mirada virginal y gritos de pájaro, me refirió que un caballero de la corte papal —lo vi en una fotografía dedicada, casi gordo en su impecable levitón blanco— le había pedido la mano. La escena ocurría en un restaurante de Roma y no recuerdo la contestación que le dio la muchacha, pero recuerdo que lo ofendió pidiendo, al maître d’ hôtel, un beefsteak.
—Es viernes —observó el caballero.
—Ya sé —respondió Filis.
—Entonces ¿cómo se atreve a comer carne?
—Soy argentina y en mi país no hacemos vigilia todo el año.
—Estamos en Roma, soy caballero de la corte papal y aquí observamos la vigilia todos los viernes del año.
—No volveré a comer carne los viernes. Pero ya he pedido y no me gusta molestar al mozo diciéndole que no la traiga.
—Prefiere apenarme a mí.
(Yo no quería confesar, me dijo Filis, que tenía hambre).
Trajeron el beefsteak, un tentador beefsteak, y Filis, con ademanes de irritada resignación, no lo tocaba, lo dejaba en el plato.
El novio preguntó:
—Y ahora ¿por qué no come?
—Porque no quiero apenarlo —contestó ella.
—Ya que lo ha pedido, cómalo —concedió él, desdeñosamente.
Filis no esperó que insistiera; todavía enojada, pero con apuro y con placer, devoró el beefsteak. El novio exclamó con voz dolida:
—Nunca hubiera esperado este golpe.
—¿Qué golpe?
—Todavía se burla. Que coma esa carne, que martirice mi sensibilidad.
—Usted dijo que la comiera.
—La puse a prueba y fue un desencanto —comentó el caballero.
Pocos días después la llevó, sin embargo, a la playa de Ostia. Hacía mucho calor y al promediar la tarde el caballero confesó:
—Usted me turba. Aunque me duela decirlo, no callaré: la deseo.
Filis le contestó que si no la hacía suya esa tarde misma, no volverían a verse. El noble se arrodilló, le besó la mano y casi llorando le dijo que ella no debía permitirle esos malos pensamientos: que muy pronto iban a casarse; que muy pronto ella sería princesa. Filis le explicó entonces que era argentina y que en su país la nobleza no significaba nada; que en Buenos Aires y en cualquier parte ella era una persona de familia conocida y, además, rica; que sus padres tenían estancias y que un noble europeo era, en cambio, un artículo bastante sospechoso. Ella misma, a pesar de quererlo y de no dudar de la pureza de sus sentimientos, no podía disimularse la íntima convicción de que él planeaba un matrimonio de conveniencia… Todo esto ocurría en el tren que los llevaba de vuelta a Roma, entre una multitud que llenaba los asientos y los pasillos, que mascaba sándwiches, y que parecía muy próxima, en ese cálido atardecer.
Cuando llegaron, Filis preguntó a su novio dónde pensaba llevarla y el cortesano balbuceó vaguedades en que se mezclaban nombres de restaurantes y nombres de cinematógrafos. Filis, implacablemente, repitió su amenaza: o la hacía suya o no volvería a verla. Entonces el novio pasó a explicar que en Roma no había dónde ir.
—No hay hoteles para parejas —decía entre orgulloso y desesperado.
—¿Y no tienes un departamento?
—¿Un departamento, para llevar amigas? Nadie lo tiene en Roma. Habría que ser muy rico. Me contaron que antes de la guerra…
—Llevame a cualquier parte —insistió Filis, añadiendo argentinamente—: Para eso sos hombre.
Mientras tanto vagaban por calles interminables. Cuando Filis vio, en una esquina, a una prostituta, encontró la solución. Dijo:
—Vamos a la casa de esa mujer.
—Imposible hablarle —se defendió el novio—. No podemos acercarnos los dos juntos; no puedo dejarte sola y acercarme yo.
—Entonces yo le hablaré.
El novio procuró disuadirla; repitió: «¿Cómo voy a llevarte a la casa de una mujer de la vida?». Intentó variantes: «¿Cómo vamos a contaminar nuestra primera noche de amor con la sordidez del cuarto de una desdichada?». Filis, sin mirarlo y con voz cortante, preguntó:
—¿Vas vos o voy yo?
El cortesano papal se resolvió, por fin; habló con la mujer, y los tres se encaminaron a la casa de ella. No iban juntos; la mujer caminaba unos metros adelante, sola. A él le aterraba la idea de que pudieran verlo con una prostituta; a Filis no le importaba que la vieran o no. Como la prostitución callejera está prohibida en Roma, cada vez que aparecía algún gendarme, el caballero pasaba angustias; aunque no iban con la mujer, quería huir y obligaba a Filis a que lo siguiera. ¿Qué se hubiera dicho si lo hubieran detenido —a él, un caballero de la corte papal— por andar mezclado con prostitutas? Filis le explicaba que no iban con la prostituta y que, precisamente, por ser caballero de la corte papal no se atreverían a detenerlo. Muchas veces, en esa peregrinación por las angostas callejuelas de la vieja Roma, perdieron a la mujer; muchas veces, con alivio, el caballero declaró que la habían perdido definitivamente y muchas veces Filis lo obligó a seguir buscando; siempre la encontraron y después de recorrer un oscuro, estrecho y maloliente laberinto, llegaron a la casa. El cuarto de la mujer tenía las paredes cubiertas de estampas; sobre la pequeña mesa de luz había un grupo considerable de estatuas de santos y de los barrotes de la cama colgaban las desteñidas coronas del último domingo de Ramos. El caballero declaró que esos testigos le hacían más difícil aún la tarea que tenía por delante. En la contigua cocina, la mujer freía algo y con golpes de cacerolas manifestaba su impaciencia.
—La pobre necesita el cuarto para otros clientes —explicó, acaso con superfluidad, Filis.
Pero el novio no hacía más que temblar y sudar. Filis repitió su amenaza; a las cansadas, el hombre cumplió, como pudo, con su deber y declaró que Filis era una mujer adamantina. Cuando se despidieron de la dueña de casa, esta había recuperado la cortesía; les deseó mucha felicidad y, mostrando con un ademán circular las estampas y las estatuas, la bendición del cielo.
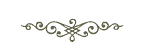
Ficha bibliográfica
Autor: Adolfo Bioy Casares
Título: Historia romana
Publicado en: Historias de amor (1972)
[Relato completo]
