El hecho de que Henry Armstrong fuese enterrado no significaba ni probaba, en su opinión, que estuviera muerto: siempre fue un hombre difícil de convencer.
Sólo admitía estar enterrado, cosa de la que le ofrecían testimonio sus sentidos. Su posición —yaciente de espaldas, con las manos cruzadas a la altura del estómago y atadas con algo que podía haber roto fácilmente sin que se alterase su situación—, así como el estricto confinamiento de su persona, la absoluta oscuridad y el profundo silencio, todo eso era lo propio de un cadáver, una evidencia imposible de rebatir que él aceptaba sin cavilar.
Pero la muerte, no, eso no lo aceptaba, sólo que estaba enfermo, muy enfermo. Tenía, a fin de cuentas, esa apatía propia del inválido, algo que no le hacía sentir bien por cuanto era para él una especie de mala suerte, una cosa que le había tocado en un infausto reparto. No era un filósofo, sólo un hombre común hecho a los lugares comunes, por lo que esa su apatía venía a resultar en una especie de indiferencia patológica: el órgano que, según lo que se temía, lo había dejado postrado. Así que, sin aprensiones especiales ni temores a propósito de su futuro inmediato, se creía dormido y todo era paz para Henry Armstrong.
Pero habría de acontecer algo. Era una oscura noche de verano en la que de repente apareció en el cielo, a baja altura, una nube luminosa que venía por el oeste cargada de tormenta. Esa breve pero intensa iluminación se había dejado ver con una distinción rara, desvelando bajo su luz los monumentos funerarios y las tumbas con sus lápidas, que parecían tremolar, y hasta bailar, bajo aquella luminosidad extraordinaria y elegante. No era una de esas noches en las que cualquier suceso extraordinario puede asombrar a quienes son testigos del mismo, por lo que aquellos tres hombres que estaban allí, empleándose en la profanación de la sepultura de Henry Armstrong, se sentían razonablemente seguros.
Dos de ellos eran jóvenes estudiantes de una Facultad de Medicina que estaba a varias millas de distancia; el otro era un negro gigantesco al que llamaban Jess. Jess trabajaba en el cementerio desde hacía muchos años, en calidad de algo así como un chico para todo, y se complacía muy especialmente pensando y diciendo que conocía a todas las almas allí enterradas. De lo que hacía allí en aquel momento puede dar cuenta el hecho de que a esas horas nadie acudiría a visitar el cementerio, por lo que Jess podría entregarse a tratos difíciles de hacer ante testigos.
Extramuros del cementerio había un caballo con un furgón, a la espera.
Excavar no era un trabajo muy duro para ellos; la tierra que pocas horas antes había caído sobre el ataúd de Henry Armstrong ofrecía poca resistencia y resultaba fácil removerla. Remover el ataúd, o lo que es igual, abrirlo, fue un poco más difícil, pero allí estaba Jess, quien se empleó con todas sus fuerzas, que eran muchas, para hacer eso, y para después sacar el cuerpo vestido con un pantalón negro y una camisa blanca. Mas justo en ese momento el aire se llenó de algo parecido a una llamarada, se dejó sentir un gran trueno que parecía ir a reducir a cenizas el mundo, y Henry Armstrong se puso en pie por sí mismo, tranquilamente. Aquellos tres hombres, incapaces de articular un grito, experimentaron no obstante un terror absoluto y echaron a correr, cada uno en una dirección. Dos de ellos, por nada del mundo hubieran sido capaces de volver sobre sus pasos. Pero Jess estaba hecho de otra pasta.
A la mañana siguiente, a hora temprana, los dos jóvenes estudiantes se reunieron en la Facultad de Medicina, pálidos, con los rostros deformados por la ansiedad y el miedo, con el terror sufrido durante su aventura corriéndoles aún por la sangre.
—¿Te fijaste en aquello? —dijo uno.
—¡Dios, claro que sí! ¿Qué vamos a hacer ahora?
Después salieron a pasear alrededor del edificio de la Facultad, donde un poco más allá vieron un caballo que tiraba de un furgón, detenido frente a la sala de disección.
Entraron allí mecánicamente. A pesar de la oscuridad de la sala distinguieron al negro Jess, que estaba sentado en una silla. Jess se levantó con gesto agrio, todo ojos y todo dientes.
—Estoy esperando a que me paguéis —dijo.
Un poco más allá, desnudo sobre una gran mesa, yacía el cuerpo de Henry Armstrong, con la cabeza ensangrentada y llena de barro, a consecuencia de los golpes recibidos con una pala.
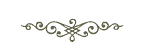
Ficha bibliográfica
Autor: Ambrose Bierce
Título: Una noche de verano
Título original: One Summer Night
Publicado en: Can Such Things Be?, 1893
Traducción: José Luis Moreno-Ruiz
[Relato completo]
