Una vez el mundo se acabó por la sequía. Acaso, el último testigo fue un bibliotecario. Dejó de llover. Pasaban los meses y el cielo permanecía azul, limpio, seco. Toda la Primavera se fue sin que lloviera. Se esperaba, día por día, la llegada del aguacero. Se percibían algunas nubes estrechas y remolonas pero no terminaban de condensarse. Pasaban altas y sueltas sobre los campos enjutos. Se recordaba en los periódicos años anteriores de larga sequía. Pero a cada día que pasaba parecía que esta vez iba a ser peor.
Empezó a sentirse una rara sequedad en el aire. La debían sentir también las hojas, que comenzaron a ponerse amarillas como si hubiera llegado el otoño. Los prados se tostaban y el ganado se agrupaba mustio bajo los árboles en busca de sombra, rumiando la escasa hierba.
Los ríos comenzaron a adelgazar. Se veía bajar el nivel bajo los puentes, que aparecían desproporcionadamente altos para la corriente tan flaca. Los cursos menores disminuían y se estancaban en lagunazos inertes. Arroyos y fuentes iban desapareciendo.
En los campos amarillos se veía enflaquecer las vacas y las ovejas. A veces un viento brusco movía las hojas resecas y a su ruido la gente se asomaba a las puertas creyendo que era lluvia pero era viento de sequedad. Olía a papel, a paja, a polvo.
Las fotografías de la prensa traían la imagen de campesinos tristes, de pie sobre botas terrosas en un piso de tierra seca. Eran vistas sin fondo, sin árboles, borradas por la luz excesiva. En la televisión hablaban del fenómeno. Aparecían funcionarios y profesores que trataban, interrumpiéndose los unos a los otros, de los ciclos de sequía, del movimiento de las masas de aire sobre los continentes y los océanos. La gente los oía sin comprender y visualizaba una transparente mole de aire compacto fija sobre el continente que no dejaba que el tiempo cambiara. «Hay un anticiclón estabilizado entre el norte de África y el Mar del Norte».
Nada veían los que miraban hacia el cielo. Todo de azul transparente más allá de capas, de corrientes y de masas inmóviles.
Se empezó a hablar de emergencia. Habría que importar pastos para alimentar animales, se movilizaron tropas para transportar paja seca a los lugares más afectados. Por último se comenzó a sacrificar ganados. La vaca flaca pasaba junto al pozo seco para ser degollada. El chorro de sangre caliente caía sobre los terrones agrietados.
Se dieron severas instrucciones para economizar agua. No se regaría, no se lavarían vehículos. Las calles se llenaron de automóviles polvorientos y los jardines se convirtieron en rastrojos.
En algunos pueblos y pequeñas ciudades la situación se hizo aguda. Se secaron las fuentes y la gente comenzó a emigrar dejando las casas vacías. Se iban hacia las ciudades grandes. Llegaban en automóviles, en carromatos, sobre viejos caballos, a pie, y acampaban en las riberas del río. Cubrían las orillas convertidas en campamentos de refugiados. Bajaban cubos con cuerdas y se los volcaban sobre la cara. Después se quedaban de pie hasta que el viento caliente les secaba la ropa.
Ni siquiera en una aldea al borde de un lago. Los campos se secaban mientras bajaba el nivel del agua. El embarcadero quedaba en seco en una cuesta que bajaba hacia el agua del fondo. Más oscura, porque estaban amarillos los campos y porque estaba el fondo más cercano. Miraban volverse su lugar otro lugar. Al bosque se le cayeron las hojas y los árboles se convirtieron en garras negras y huesudas tendidas hacia lo alto. Escaseaban las gallinas, morían las vacas. La campana de la iglesia cambiaba de tañido. En el aire más seco y metálico era cada día más duro y penetrante. Insoportable. Cada día había que bajar más abajo hacia el nivel del lago. El agua pareció comenzar a bajar más velozmente. Era que la evaporación se aceleraba con el aire seco. Casi se la oía silbar como el vapor de una marmita. Poco a poco se fueron todos. Todos los caminos iban hacia la ciudad. El borde de las calzadas estaba amojonado de muertos. Con viejas maletas y líos de ropa al lado. El olor era irrespirable y no había buitres ni gallinazos que vinieran a devorarlos. En los árboles sin hojas no quedaban pájaros.
Los que lograban llegar a una ciudad no reconocían nada. Se veía poca gente. Las puertas sin cerrar y las tiendas vacías. En algunas esquinas camiones cisternas repartían agua. Un agua caldosa que sabía a metal. Las gentes se apiñaban y formaban motines para alcanzar el reparto. Bebían a grandes tragos y se sentaban alelados en el suelo a mirar hacia las paredes y las perspectivas vacías. Se daban cuenta de que no se veían animales.
Todas las puertas abiertas. Se podía entrar a las casas y a las tiendas abandonadas, mirar las telas mustias sobre los mostradores, los zapatos caídos en desorden, las corbatas regadas por el suelo como serpientes disecadas. En los museos sin portero gente hipnotizada permanecía inmóvil delante de los grandes paisajes con bosques y ríos, de las naturalezas muertas colmadas de faisanes, tomates rojos, y panzudos cacharros de agua. Escenas de tormenta con chaparrón y rayos y campesinos que huían en busca de refugio. Miraban por entre las cabezas apretadas, por rendijas de visión, la lluvia, los ríos, las frutas. Ojos rojizos, y bocas descolgadas y secas.
«Es igual en todas partes». Era lo que se oía. «No ha llovido en ninguna parte». Fueron escaseando los periódicos. «Ya no va a haber papel. No hay transporte, se están acabando los bosques». Se hizo cada día más escasa e intermitente la electricidad. Casas y barrios primero, y luego ciudades y regiones fueron borrándose en la oscuridad de las noches. Desapareció el radio y la televisión. Las pocas noticias que llegaban eran para confirmar la increíble extensión de la sequía. El agua desaparecía.
Los grandes supertanqueros, que eran como lagos de petróleo flotantes, llegaban ahora cargados de agua de los más lejanos ríos que conservaban algún caudal todavía, del Amazonas, del Congo, o de hielo derretido de la banquisa polar. Pero pronto empezó a escasear el petróleo para mover los tanqueros.
Corrían rumores cada vez más alarmantes. «Se está despoblando Tokio». Los barcos anclados en el puerto de Nueva York tuvieron que hacerse a la mar porque el nivel del Hudson los hacía encallar en el fango. Se hablaba de alguna región donde todavía había agua y verdura. En algún valle de los Alpes casi inaccesible, pero los caminos estaban bloqueados y disparaban contra el que se acercara.
Era siempre en algún lugar remoto e inaccesible. «Allá hay agua», se decía como en un secreto. Un lugar increíble donde todavía había bosques y fuentes, donde todavía se podía oír el ruido del agua corriendo entre las piedras. Aquel ruido ya olvidado y que ahora les parecía casi inaudito y difícil de recordar. ¿Cómo era el sonido del agua?
Bajo el tiempo agostizo todo se desecaba y parecía envejecer y cuartearse. Una capa amarillenta cubría los muros, cuarteaban los encalados, grietas surgían y crecían por paredes y pavimentos y por sobre la tierra que había sido húmeda. Como un juego de trazado de imperfectos cuadrados incompletos. Una tela de araña de grietas. Se tostaban los cuadros, sobre el paisaje o sobre el rostro de la pintura aparecía el cuadriculado que lo quebraba. Como también aparecía en los rostros vivos. Surgían arrugas en las pieles. Las caras de los viejos parecían vejigas vacías. Aparecían arrugas también en las de los jóvenes. Los niños se transformaban en enanos vetustos con fisonomías taraceadas de finos surcos secos sobre cuerpos menudos que ya no iban a poder crecer.
Todos terminaban por parecerse. Eran poco a poco las mismas caras y las mismas manos transparentes y huesudas. Más que rostros iban siendo máscaras de vejiga seca.
La membrana transparente se abombaba sobre las caras y se redondeaba inerte con formas de globo desinflado. En la avitelada sequedad sólo asomaban vivos y reconocibles los huecos de los ojos, de la nariz y de la boca.
Cuando corría viento era como una ráfaga de finos cuchillos cortantes.
Era poco lo que se hablaba. Bastaba con verse, con palparse con las manos, con pasar al lado casi sin mirarse. La sola noticia dicha y redicha estaba en la vaguedad de la mirada. «Todo sabe a polvo». Al fino polvo que cubría los objetos y los cuerpos. Las hojas sucias todavía sin caer, los tallos leñosos. «Sabe a polvo».
Brotaban incendios del calor y la sequedad quemando las ramas secas, los pastos secos, los despojos de los animales, las casas vacías, los automóviles abandonados y los vagones de los trenes detenidos a medio camino. Pasaban de un árbol seco a otro árbol seco, de un montón de desechos a otro montón, entraban por las ventanas y las puertas y pasaban a otras puertas y ventanas. El vaho quemante cortaba los alientos con su soplo de chamuchina y de podredumbre.
La pata del perro muerto tocaba con el zapato deshecho del hombre caído, se movían cuerpos echados entre las cargas de tubos abandonados sobre patios y camiones, entre motocicletas inertes dispersas como saltamontes y los instrumentos de cobre pulido de una banda que había desaparecido. Hombres tambaleantes pasaban entre mujeres sin edad que los miraban apenas. Se cruzaban las sombras de los cuerpos. No se sabía si eran jóvenes o viejos, si eran de carne y hueso o maniquíes abandonados en las aceras. Alguien orinaba sobre el polvo y se hacía rueda para ver correr el escaso líquido amarillo que era como el jugo de la última humedad de la carne.
El que creía que había tomado una mujer y la arrastraba de las manos, al tiempo de pasar por puertas abiertas y corredores vacíos y patios sin árboles, se percataba de que era un maniquí, de mejillas de cera derretida y de ojos de vidrio opaco, con cabellera de paja quebradiza. Pasta, cartón y madera seca. La abandonaba por temor de que se le incendiara en las manos y se iba solo mascando una astilla, que había sido madera verde, que había sido árbol con hojas y que ahora crujía en su boca reseca.
Seres sutiles y casi desnudos trepaban con lentitud a los árboles que conservaban todavía algunas hojas. Subían a las ramas más altas y comenzaban a mascar las hojas ásperas y ya medio tostadas, rumiando sin parar, hasta que les asomaba un hilo de baba verde por las comisuras de los labios. Allí se quedaban hasta que caían en el mismo día o el siguiente.
«¿No habrá más nunca agua?». Recordaban alelados los pozos, las fuentes, los ríos, la lluvia cerrada y resonante que rayaba el paisaje y deformaba los vidrios de las ventanas.
El fuego se encendía de pronto en el mueble viejo, en el montón de periódicos abandonados, en los depósitos de madera. Era una combustión espontánea que aparecía como una gota de llama. Se escondían los vidrios y los espejos y los últimos fumadores recogían papeles y los arrollaban con hojas secas que se deshacían en las manos. El viento arrastraba hojas de diarios, viejos de meses y amarillosos de intemperie, mostraban en sus vueltas las olvidadas noticias increíbles del otro mundo. Retratos de desaparecidos y olvidadas escenas de vida. Avisos desplegados con botellas de refrescos, un bebedor de cerveza con su enorme bock en la mano.
Con los libros había más peligro de fuego. Por las ventanas tiraban a la calle los volúmenes deslomados por miedo a que se incendiaran solos. Había montones y regueros de libros abiertos por todas las páginas. Fueron ardiendo los archivos desiertos y las bibliotecas abandonadas. De pronto un estante alto se convertía en una cortina de llamas. El humo del papel quemado hacía huir a los escasos empleados.
Todo esto lo vio y lo recordó el bibliotecario. El bibliotecario calvo y enteco, vestido de un viejo traje verdoso vio comenzar a arder los libros que tenía en su mesa. Se pasaba las manos por la frente y sentía el áspero contacto de aquella ampolla hueca que lo cubría. Era como papel de seda y podía arder también. Ya estaban en llamas todas las salas del piso alto y comenzaban a arder las de la planta baja. Las pastas viejas, los pergaminos, los diplomas en becerro daban un humo más acre y asfixiante. Los libros modernos ardían más rápido. El bibliotecario revisaba su catálogo en la mente. El sistema Dewey le servía como un mapa de ciego. Ya habían ardido los griegos y los latinos de la Edad de Augusto. Los pesados grimorios de la Edad Media fueron más lentos. Los anchos lomos de los libros de teología y las primeras ediciones heréticas de la Biblia. Había hecho varias veces el gesto de salvar algún volumen. Se acercaba al precioso estante de los incunables, pero mientras rodaba la escalera, los dedos de las llamas comenzaban a pasearse sobre los lomos oscuros.
Cuando ya no se podía respirar tuvo que huir a la calle. Una que otra figura humana se divisaba junto a las torres y a los vacíos edificios. Largas sombras de figuras solitarias, junto a filas de arcadas que se perdían de vista.
«Están ardiendo los libros». No lo oía nadie. «No van a quedar libros, no va a quedar memoria. Cuando esto pase…». Calló asustado de su propio pensamiento. No tenía a dónde dirigirse, pero avanzaba sin parar.
Cuando logró salir del dédalo de las calles vacías y de las gentes dispersas se halló en un campo inmenso. Inmenso por la soledad y por la quemante luminosidad que profundizaba el espacio sin término. A veces caminaba por las calzadas de asfalto donde nada se movía, otras veces tomaba al azar por caminos estrechos del campo y veredas que pasaban junto a alquerías abandonadas. Se detenía a reposar sin encontrar a nadie. En ocasiones hallaba un charco de agua mustia, terrosa y espesa. Sorbía, de bruces, hasta que la boca se le llenaba de tierra y comenzaba a toser.
A lo lejos se divisaban siluetas de cerros. Hacia allá caminó a cortos trechos. Deteniéndose mucho, tirándose al suelo agotado, con una somnolencia llena de delirios. Tenía tiempo sin hablar con nadie. Ahora hablaba solo. Alzaba la voz. Todas las palabras sonaban a agua. Y llegaban a significar agua. En los estantes de las enciclopedias y los diccionarios estaban todas las voces de todas las lenguas. Era agua lo que resonaba de boca en boca, de generación en generación, de pueblo en pueblo. «Hidro», «aqua», griegos, hebreos, romanos, «flumen», «uad», «wasser», «river». Todas venían de algún eco del sonido del agua. Se oía el agua detrás de ellas. Estaba modulando aullidos que imitaban el sonido del agua. «Aes» y «úes» mugidas. A cuatro patas, en medio del campo, como una bestia perdida.
Llegó a perder los zapatos y la mayor parte de la ropa. Iba descalzo y sucio, barbudo y despelucado, cubierto apenas con los restos del pantalón y de la camisa.
Estuvo cerca de edificios de piedra fortificados. Grupos de hombres armados los rodeaban con ferocidad. Lo alertaban amenazantes, a la distancia, para que no se acercara. Custodiaban pozos, decididos a todo.
Al pie de un monte halló una caverna húmeda. Una aguaza resumaba de las paredes musgosas. Chupó lentamente el agua y comió el musgo. Sintió un inmenso alivio. Se puso entonces a buscar en los restos del bosque una rama para armarse con ella. Encontró un grueso y retorcido brazo de árbol seco. Lo limpió y se colocó con él a la puerta de la caverna. A esperar. ¿A esperar qué? Nadie pasaba a la vista. Cuando le entraba el sopor se quedaba dormido. Despertaba al ruido. Era el viento entre los restos secos del bosque. No iba a venir nadie. La caverna le recordaba a la biblioteca. La misma sombra informe. La misma inconsistencia de las paredes, la misma estrechez del espacio. Las paredes eran ocres, en algunas partes asomaban manchas rojas y negras. Uno de los días ¿cuántos fueron? en que sintió más agobio, puso la mano sobre la pared ocre y extendió sobre ella la carbonosa greda. Cuando la retiró había quedado una palma abierta recortada en negro sobre la superficie.
Había perdido la cuenta de los días. Contaba con los dedos y con rayas que hacía en el suelo. Pero con frecuencia se olvidaba de hacerlas y cuando despertaba tarde, con el sol alto y con aquel fogaje de pesadez y ahogo en la cabeza, no sabía si era Viernes o Martes. Recordaba haber visto a Venus y a Marte, carnosos, rosados, unidos por el lazo que tendía en torno de ellos un niño mofletudo, en medio de paisajes de árboles, ríos y montes que llenaban los muros de los museos. Ahora no había sino aquella sequedad sin movimiento y aquel tiempo sin nombres.
Hasta que vio, ¿qué día?, aquella forma que avanzaba a lo lejos. Distinguía con dificultad entre la calina y la reverberación que turbaban el espacio. Era un hombre y algo le brillaba en las manos.
Se fue precisando la visión. Se acercaba un intruso. Solo en medio de tanta soledad quieta. Parecía un cazador. ¿Qué podría cazar? Traje de kaki, botas, sombrero ancho y aquel fusil resplandeciente en las manos. ¿Lo habría visto? Poco a poco se fue replegando en la cueva para ocultarse. Seguramente pasaría de largo. Pero de pronto apareció enorme y poderoso en la boca deslumbradora de la caverna. Lo había visto y lo apuntaba con el arma. Ya no podía ver otra cosa que aquel metal reluciente que lo apuntaba. La luz le pasaba por los bordes de la piel abombada de la cara como por el papel de una linterna.
«No me vaya a matar. No puedo hacerle daño. ¿No me ve?».
No contestaba, seguía apuntándole fijamente.
«¿Me entiende? Tiene que entenderme. Debe ser de aquí o de muy cerca. Ya debe quedar poca gente. Tal vez seamos los últimos. ¿Se da cuenta? Los últimos».
Le produjo desazón lo que había dicho. Hacía tiempo que no hablaba y antes tampoco había hablado mucho, pasaba la mayor parte del tiempo metido en los libros, doblado en la mesa leyendo junto a una lámpara.
«¿No me entiende?».
Parecía haber movido la cabeza afirmativamente.
«Sería absurdo que usted me matara. Debemos ser de los últimos».
Por detrás del cazador, más allá de la boca, en un gran pedazo de cielo luminoso se veía un leve rasgo de nube blanca.
«Mire, una nube». No se volvió a mirar. «Todo puede cambiar. Pueden venir otras nubes. Puede volver la lluvia. Todo volvería a recomenzar. Todo volvería a ser como antes. Menos para los que ya se han muerto».
No hacía ningún gesto ni de comprender, ni de responder.
Ya hablaba para sí mismo. Con una voz delgada y seca. «Tiene uno que morirse algún día». «Claro. Pero antes debe vivir su vida. Hacer lo que tiene que hacer». Era larga su tarea de clasificar libros. No tenía término. «Pero ahora somos de los últimos. Los últimos. Se acababan los libros y no había tampoco para quién clasificarlos». Respondía a sus propias objeciones. «Cada hombre que muere es el último, ¿verdad?».
Nada respondía, tan mudo como aquel cañón de arma que lo apuntaba.
«No tiene sentido que me amenace si todos estamos condenados. Voy a morirme yo con mi mundo y usted con el suyo. ¿Qué cambia que sea yo el último o usted el último? Cuando yo me acabe usted también se acaba para mí».
No respondía.
«Yo he leído muchos libros. Toda mi vida. Soy bibliotecario, ¿sabe?, hombre de libros. He leído muchas historias y muchas imaginaciones. Son la misma cosa. Lo que pasa y lo que pudo pasar es lo mismo. Se confunden. He leído muchos Apocalipsis también. ¿Sabe?, las revelaciones del fin del mundo. Son muchedumbres de vivos, de muertos y de resucitados. La verdad, ahora lo veo, es que el fin siempre es de uno solo. Yo solo. Usted solo. No hay escape».
No parecía entender. Ni siquiera oír. Pero el amenazado seguía hablando.
Al fin bajó el arma. Dio una brusca vuelta y siguió su camino.
Le tomó largo tiempo reponerse de aquella indefinida impresión. El resto del día y de la noche los pasó en somnolencia y delirios.
Lentamente, con cautela, volvió al aire libre. No había nadie a la vista. Tomó la rama y comenzó a caminar hacia una mancha de arboleda, en limpios troncos y ramas, que se divisaba a lo lejos. En medio de ellos se destacaba un pequeño grupo de árboles de increíble verdor. De un verdor olvidado. Apresuró el paso lo más que pudo.
Una cerca de piedra, dos árboles con un alto penacho de limpia verdura junto al techo oscuro de una casa. Olor a podredumbre. Entre la yerba seca, en cerco roto, estaban cuerpos muertos, dispersos en posiciones torcidas. Los más eran jóvenes. Algunos parecían haber sido arrastrados para alejarlos de la casa. Los más cercanos parecían los más recientemente muertos. Mostraban manchas secas de sangre y algún hueco de herida en la cara o en el pecho.
Anduvo un rato entre los cuerpos dispersos, mirando a cada instante hacia la silenciosa casa cercana. Esparcidos, tendidos, quietos, simulaban nadar en la muerte hacia el arbolado cercano. Despernancados, torcidos, boca abajo, brazos en aspas, todos se parecían hasta en la reseca máscara de los rostros. Creyó reconocer a uno. Era el que lo había amenazado en la caverna. Mal caído sobre un costado, media cara oculta, el arma al lado. Lo empujó con el pie hasta ponerlo boca arriba. Era él. Tenía una negra mancha de sangre seca sobre un hueco en el pecho. Tomó el arma. Con movimientos seguros y rápidos movió el mecanismo y vio asomar en la cámara el quieto enjambre de balas grises y doradas. Lo puso en posición de tiro.
Miró a la casa y avanzó hacia ella con paso resuelto. Apretaba con fuerza el arma y pisaba con firmeza. Parecía otro. La puerta de entrada estaba abierta y parecía desencajada de sus goznes. Llegó hasta ella. Ningún ruido, ninguna presencia sino aquella mortecina de los cuerpos abandonados que pesaba en el aire.
No aparecía nadie, no se oía nada. Adentro podía quedar el que había matado a los que se acercaban. Ya estaba en la entrada. En medio del patio abierto asomaba el brocal de un pozo. Un carro de labranza abandonado estaba entre montones de paja. El corte de las sombras de las paredes y de los árboles caía a cuchillo sobre el suelo. Desparramó la mirada por todo el ámbito. Nadie asomaba. Había que registrar la casa. Adentro podían estar acechándolo.
Por una puerta abierta entró en una habitación espaciosa. Una mesa, unas sillas desordenadas, unas ristras secas de viejas frutas colgadas de las paredes. Nada se movía. Nada se oía. Con el arma preparada avanzaba como en la peligrosa proximidad de un animal salvaje. Pasó a otra habitación más pequeña donde había dos camas deshechas. Por el vano de una puerta del fondo le pareció ver cruzar una sombra. Disparó a ciegas y avanzó con rapidez. Al fondo de la habitación, contra el muro, estaba un hombre con un fusil en las manos. Su mirada era de terror. No había tiempo que perder. Le disparó a la cabeza. Vio una bocanada de sangre borrarle media cara. Cayó hacia adelante y quedó con la cabeza metida entre las piernas como en mitad de una pirueta. El cuarto quedó resonando del estampido.
Se acercó al caído. Desgonzado, cubierto de una vieja ropa desgarrada. Le quitó el fusil de las manos yertas. Manos delgadas que no eran de campesino. Abrió el mecanismo. No había ningún proyectil en la cámara. Lo contempló un rato. Ahora estaba más solo. No debía quedar más nadie.
Recorrió los otros cuartos y volvió al patio. Se acercó al pozo. Adentro el espejo de agua lo reflejó deslumbrándolo. Tomó la vasija atada a una cuerda y la dejó caer. Oyó el profundo chasquido sobre el líquido. Luego la subió lentamente, estaba pesada, la tomó en las manos y comenzó a beber a enormes tragos. El agua le rebosaba la boca y le corría por la barba y el pecho. Caía sobre sus pies como lluvia. Tragaba ahogadamente aquella blandura sin sabor, aquel gusto de gota, aquella frescura deshecha y huidiza. Sabía a cántaro, a rumor de torrente. Tragaba y el agua le corría cuerpo abajo hasta que se vació el cubo.
Se puso a mirar hacia el fondo. En lo hondo espejeaba el agua. Había agua para mucho tiempo. Tal vez para años. Se podía sacar con el cubo y regar el suelo para sembrar semillas. Se podía permanecer allí mientras durara aquella sequía de horror. Mientras la gente y los animales perecían. Podría esperar hasta que cambiara el tiempo. Hasta que un día aquella delgada nube que había divisado en la mañana se convirtiera en una gruesa nube oscura, en un cielo negro de tormenta, en un diluvio que cayera por semanas sobre la tierra reseca y solitaria. Él podría estar allí hasta entonces. Aunque fuera el último. Sonrió. Todos habían perecido. Él solo, sobre la tierra limpia de gente. Veía ahora de otro modo lo que lo rodeaba. Asentado, seguro. Con la manga secó el agua que había mojado el fusil. Sentía cansancio.
Con aquella arma en la mano recordó todo el tiempo que llevaba sin libros. No había pasado día sin estar con ellos, sin leerlos y tocarlos. Y ¿ahora? Hasta que aquello terminara si es que iba a terminar. Solo, por campos sin vida, con un arma. Seguramente aquello iba a pasar. Se lo había dicho al cazador amenazante. «Cuarenta días y cuarenta noches». Era un eco de libros. Se daba cuenta. Podía en el recuerdo volver al rincón de las Biblias. Las impresas, las manuscritas, las iluminadas, las tejidas como encajes con letras góticas. «Cuarenta días y cuarenta noches duró el diluvio». También había ríos subterráneos. En el Xanadu de Kubla Kahn hay uno. Libros y libros de agua.
Ondulan los arcos de los acueductos romanos. El tiempo los había roto. Alta y sola corría el agua por el canal abierto. A vuelo de pájaro. Borbolloneaba en las fuentes antiguas, por bocas, brazos y barbas de dioses copiosos. Recordaba las églogas. Versos griegos y latinos que podía soltar al aire como una mariposa muerta. El río Alfeo era un dios. Un río era un dios. Se enamoró de la ninfa Aretusa. La ninfa era una fuente. Y la persiguió por los campos hasta alcanzarla. Se echó sobre ella y mezclaron sus aguas. Agua sobre agua sobre agua.
El patio parecía más solo y vasto que en el momento de llegar. Sentado en el brocal examinaba el contorno. Podía tal vez quedar alguien como él en alguna parte, en una alquería o en una fortaleza, junto a un pozo, esperando. Pero también podía ser el último. Más nadie. Miró en redondo la casa, las puertas y ventanas abiertas, tan silenciosas.
Se puso a examinar el fusil. Olía a pólvora. Le costó trabajo mover el mecanismo. Hizo un esfuerzo. El fusil se le escapó de las manos y rodó hacia el pozo. Hizo una rápida contorsión para atraparlo. Perdió el equilibrio. Manoteó en el vacío de las paredes lisas y empezó a caer. La caída fue lenta. Trataba de sujetarse con pies y manos de las paredes musgosas. Gritaba. Abajo entró en el agua. Sintió el chapuzón sordo. Pudo volverse sin tocar fondo. Ahora braceaba en el hueco estrecho buscando donde afirmarse, las manos resbalaban en el musgo y la piedra lisa.
«Me voy a ahogar». Agua y gritos le salían cuando asomaba por encima del agua. Arriba, lejos, aquel redondel de luz que parecía bambolearse. «Socorro». Su voz y el agua le entraban y salían a borbotones.
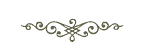
Ficha bibliográfica
Autor: Arturo Uslar Pietri
Título: Los ganadores
Publicado en: Los ganadores, 1980
[Relato completo]
