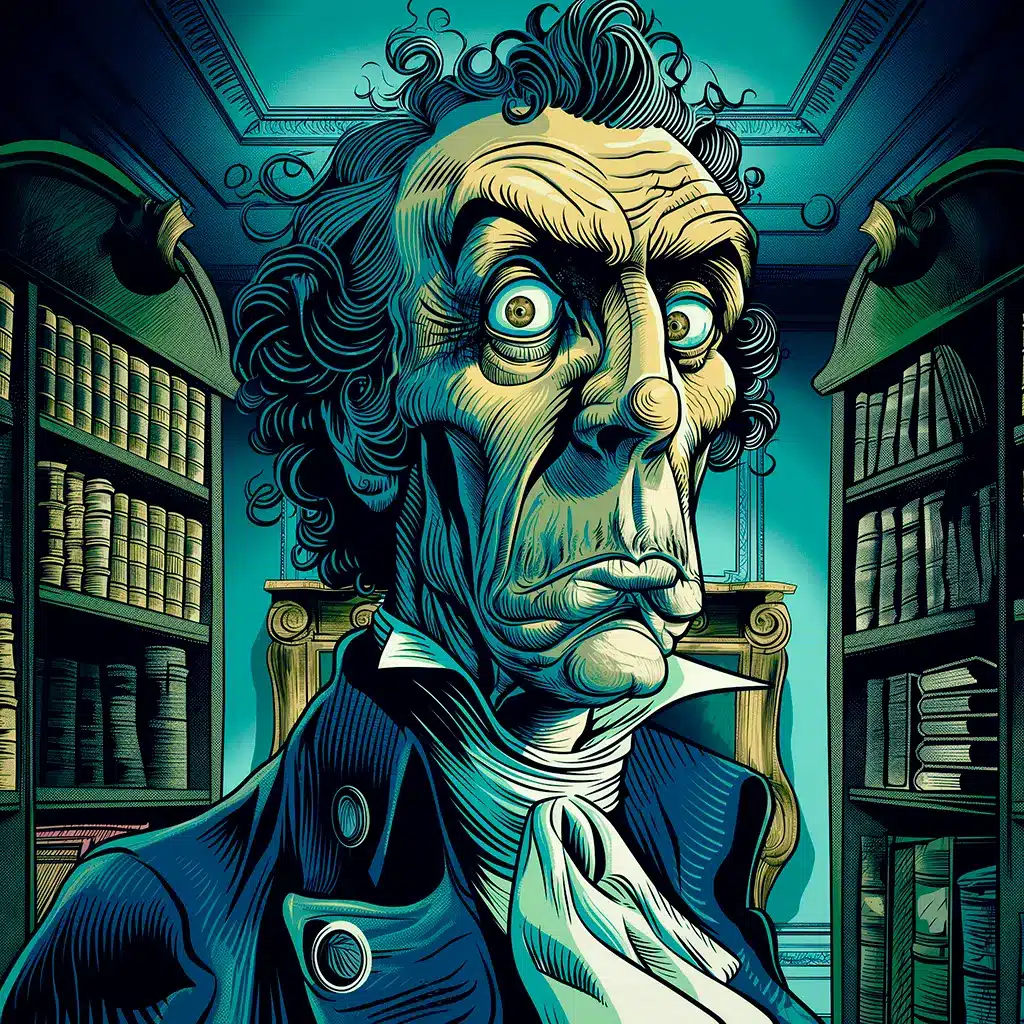Sinopsis: «Coppelius o El hombre de arena» (Der Sandmann) es uno de los relatos más inquietantes de E.T.A. Hoffmann, maestro del Romanticismo alemán. Publicado en 1817 dentro de la colección Nachtstücke, este cuento explora los límites entre la realidad y la imaginación a través de la historia de Nataniel, un joven estudiante acosado por la presencia del enigmático Coppelius, una figura que traumatizó su infancia. Con una narrativa cargada de atmósferas oscuras y elementos sobrenaturales, Hoffmann nos adentra en un mundo donde los miedos infantiles cobran vida poniendo a prueba la fortaleza de la mente humana.
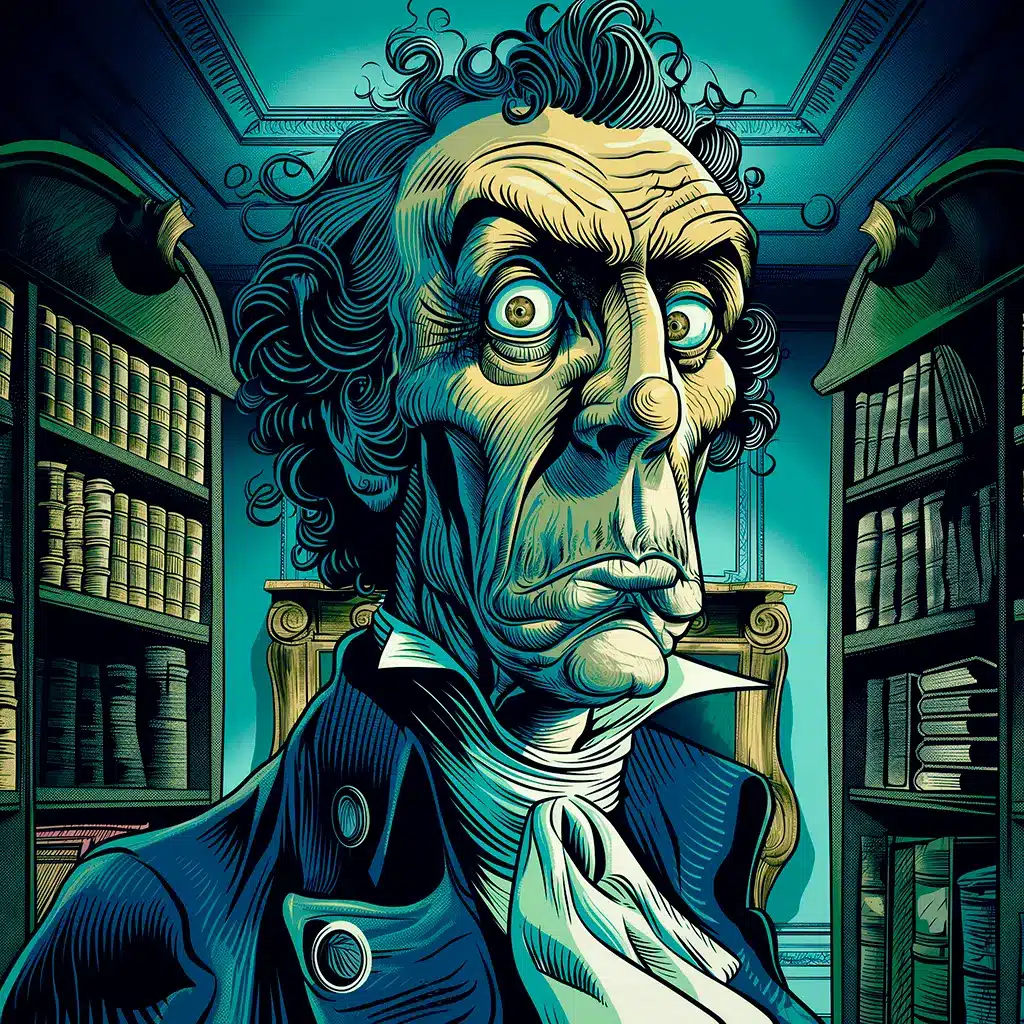
I
NATANIEL A LOTARIO
SUPONGO que estaréis muy inquietos porque he pasado mucho tiempo sin escribiros. Mi madre disgustada, Clara imaginándose que estoy viviendo en un torbellino de placeres, y que he olvidado enteramente su dulce imagen tan profundamente grabada en mi corazón y en mi alma. Pero no es así; cada día, a cada hora del día, pienso en todos vosotros, y la encantadora figura de Clara aparece sin cesar en mis sueños; sus ojos transparentes me dirigen dulces miradas y su boca me sonríe como en otro tiempo, cuando iba a veros. ¡Ay! ¿Cómo hubiera podido escribiros en la violenta disposición de espíritu en que me encontraba y que turbaba mi mente? ¡Algo espantoso ha penetrado en mi vida! Los sombríos presentimientos de un porvenir cruel y amenazador se extienden sobre mi cabeza, como negras nubes que los rayos del sol no pudiesen atravesar. ¿Es necesario que explique lo que me ocurrió? Sí, lo comprendo; pero con solo pensar en ello me parece oír a mi alrededor risas burlonas. ¡Ah, mi querido Lotario! ¿Cómo hacerte comprender, aunque sólo sea en parte, hasta qué punto ha turbado mi vida lo que me ocurrió hace pocos días? Si estuvieses aquí, conmigo, podrías verlo con tus propios ojos; en cambio, ahora estoy seguro de que me considerarás un visionario. En pocas palabras, la horrible visión que he tenido y cuya influencia mortal intento en vano evitar, consiste simplemente en que, hace pocos días, exactamente el treinta de octubre a mediodía, un vendedor de barómetros entró en mi habitación y me ofreció sus instrumentos. No le compré nada y lo amenacé con arrojarlo por la escalera, de lo que se libró alejándose rápidamente.
Sospecharás que algunas extrañas circunstancias que han influido notablemente en mi vida prestan a este pequeño incidente una importancia que no tiene. Así es, en efecto. Estoy reuniendo todas mis fuerzas para explicarte con calma y paciencia algunas aventuras de mi niñez que te aclararán todo esto. En el momento de empezar, me parece verte reír y oigo a Clara diciendo: «¡Qué niñerías!». ¡Reíd, os lo ruego, reíros de mí desde el fondo de vuestro corazón! ¡Os lo suplico! Pero ¡Dios mío!… Mis cabellos se erizan y me parece que os conjuro a burlaros de mí en el delirio de la desesperación, como Franz Moor conjuraba a Daniel. Pero, volvamos a nuestro tema. Excepto en las horas de las comidas mis hermanos y yo veíamos muy poco a nuestro padre. Su profesión le ocupaba mucho tiempo. Después de la cena, que se servía a las siete, siguiendo la antigua costumbre, nos reuníamos todos en el gabinete de trabajo de mi padre y nos sentábamos alrededor de una mesa redonda. Mi padre fumaba y bebía lentamente un gran vaso de cerveza. A menudo nos explicaba historias maravillosas y se excitaba tanto con su narración, que dejaba apagar su larga pipa; yo estaba encargado de volver a encenderla, y me gustaba mucho hacerlo. Muchas veces nos dejaba libros ilustrados y permanecía silencioso e inmóvil en su sillón, soltando nubes de humo que nos envolvían a todos en una espesa niebla. Durante aquellas veladas mi madre permanecía muy triste, y apenas oía tocar las nueve, exclamaba: «Vamos, pequeños, a la cama. El Hombre de la Arena va a llegar. Me parece que ya le oigo». Y, en efecto, se oían unos pasos en la escalera; debía ser el Hombre de la Arena. En cierta ocasión, aquel ruido me asustó más que de ordinario y dije a mi madre, mientras nos llevaba a la cama: «Mamá, ¿quién es ese Hombre de la Arena tan malo, que viene todos los días? ¿Cómo es? «El Hombre de la Arena», no existe me respondió mi madre. «Cuando digo que viene, sólo significa que tenéis sueño, que los párpados se os cierran involuntariamente como si os hubieran arrojado arena a los ojos».
La respuesta de mi madre no me satisfizo en absoluto, y, en mi imaginación infantil, creía adivinar que negaba la existencia del Hombre de la Arena solamente para tranquilizarnos. Pero yo le oía todos los días subir la escalera. Lleno de curiosidad, impaciente por asegurarme la existencia de aquel hombre, pregunté, finalmente, a la vieja criada que cuidaba de mi hermanita pequeña, quién era aquel personaje. «Vamos, mi pequeño Nataniel», me respondió, «¿pero tú no lo sabes? Es un hombre malo que todas las noches va a visitar a los niños que no quieren acostarse y les arroja un puñado de arena a los ojos para hacerles llorar sangre. Después los mete en un saco y los lleva a la luna para divertir a sus hijitos, los cuales tienen el pico muy torcido, como los búhos, y les pican en los ojos hasta matarlos». Desde entonces, la imagen del Hombre de la Arena se grabó para siempre en mi espíritu, y por la noche, cuando los peldaños crujían bajo sus pasos, me echaba a temblar de angustia y de terror y mi madre no conseguía arrancarme más que estas palabras ahogadas en llanto: ¡El Hombre de la Arena! ¡El Hombre de la Arena! Me encerraba corriendo en una habitación, y aquella terrible aparición me atormentaba toda la noche. Cuando ya fui bastante mayor para comprender que la historia de la vieja criada no era cierta, el Hombre de la Arena seguía siendo para mí, a pesar de todo, un espectro amenazador. Casi perdía el dominio de mí mismo cuando le oía subir hacia el gabinete de mi padre. Algunas veces su ausencia se prolongaba; otras, sus visitas menudeaban; y así pasaron dos años. No conseguía acostumbrarme a aquella extraña aparición y la sombría figura de aquel hombre desconocido no palidecía en mi mente. Sus relaciones con mi padre me preocupaban cada día más y el deseo de verlo aumentaba en mí con los años. El Hombre de la Arena me había abierto las puertas de lo maravilloso por las que el espíritu de los niños penetra tan fácilmente. Nada me gustaba tanto como las horribles historias de genios, demonios y brujas; pero de todas aquellas aventuras, de todas las apariciones horribles y maravillosas, la que dominaba en mí era siempre la imagen del Hombre de la Arena, cuya figura dibujaba sobre las mesas, los armarios, las paredes, y siempre bajo las formas más repulsivas. Cuando alcancé la edad de diez años, mi madre destinó una habitación para mí solo. Aquella habitación estaba próxima al gabinete de mi padre. Cada vez que, en el momento en que el reloj daba las nueve, se oían los pasos del desconocido, nos obligaban a retirarnos. Desde mi cuarto, le oía entrar en el gabinete de mi padre y poco después me parecía como si un vapor oloroso y extraño se esparciera por toda la casa. La curiosidad me empujaba cada vez más a conocer al Hombre de la Arena. Una vez abrí la puerta y me deslicé por el pasillo, pero no pude oír nada, porque el forastero había cerrado la puerta. Por fin, arrastrado por un deseo irresistible, decidí ocultarme en el gabinete de mi padre para esperar.
Por el mal humor de mi padre y la tristeza de mi madre, comprendí, una noche, que esperaban al Hombre de la Arena. Simulé un cansancio extremado, y, abandonando la habitación antes de las nueve, fui a ocultarme en un pequeño nicho practicado detrás de la puerta. La puerta giró sobre sus goznes y sonaron unos pasos lentos y amenazadores que se dirigían desde el vestíbulo a la escalera. Mi madre y mis hermanos se levantaron y pasaron por delante de mí. Abrí suavemente, muy suavemente, la puerta del gabinete de mi padre. Estaba sentado como de costumbre, en silencio y de espaldas a la entrada. No se dio cuenta de mi presencia y me deslicé ligeramente por detrás de él para ocultarme bajo la cortina que tapaba un armario donde se guardaban sus vestidos. Los pasos iban acercándose, el Hombre tosía, resoplaba y murmuraba extrañamente. El corazón me latía de expectación y terror. Junto a la puerta, unos pasos sonoros, un golpe violento y el gemido de los goznes al girar. Involuntariamente asomé la cabeza con precaución: el Hombre de la Arena estaba en el centro de la habitación, frente a mi padre. ¡El resplandor de las velas iluminaba su rostro! ¡El Hombre de la Arena, el terrible Hombre de la Arena era el anciano abogado Coppelius, que algunas veces se sentaba a nuestra mesa! Pero la figura más horrible no me hubiese aterrorizado más que la de Coppelius. Imagínate a un hombre de anchas espaldas, que sostenían una enorme cabeza informe, una faz amarillenta, unas cejas grises y espesas bajo las cuales relampagueaban dos ojos verdes y redondos como los de los gatos, y una nariz gigantesca colgaba, sobre los labios gruesos. Su boca sinuosa se deformaba más aún cuando intentaba sonreír. Dos manchas lívidas se extendían por sus mejillas y entre sus dientes irregulares escapaban unos sonidos sordos y extraños. Coppelius solía llevar un vestido color ceniza, cortado a la antigua, chaqueta y pantalones del mismo color, medias negras y zapatos con hebillas. Su pequeña peluca, que apenas le tapaba el cogote, terminaba en dos rizos que se apoyaban en las orejas, grandes y muy rojas, y se perdía dentro de una bolsa negra y alargada que se agitaba como un péndulo a su espalda, dejando ver la hebilla de plata que sujetaba su lazo. Su figura constituía un conjunto repulsivo y horrible; pero, a los niños lo que más nos llamaba la atención en él eran sus velludas manos, grandes y huesudas. Si tocaba algo con ellas, nos repugnaba; él se había dado cuenta de esto y se complacía tocando los pasteles y las frutas que nuestra madre nos ponía en el plato. Disfrutaba viendo llenársenos los ojos de lágrimas y se complacía con la privación que nos imponía la repugnancia que nos inspiraba su persona. Lo mismo hacía cuando, los días de fiesta, nuestro padre nos permitía tomar un poco de vino. Cogía el vaso y se lo llevaba a los labios lívidos, riéndose de nuestro llanto y nuestras quejas. Solía llamarnos «los bichos»; en su presencia no nos estaba permitido pronunciar ni una sola palabra, y maldecíamos de corazón a aquel personaje odioso y enemigo, que envenenaba el menor de nuestros placeres. También nuestra madre parecía odiar como nosotros al repugnante Coppelius; al menos, lo cierto era que, apenas aparecía, perdía su suave alegría y adoptaba un aire sombrío y grave. Nuestro padre se comportaba con él como si Coppelius hubiese sido un ser de un orden superior, de quien hay que soportarlo todo y evitar que se enoje. Siempre se le ofrecían sus platos favoritos y se abrían en su honor algunas botellas de la reserva.
Al ver a Coppelius, comprendí que nadie más que él podía ser el Hombre de la Arena, pero a partir de entonces el Hombre de la Arena ya no fue para mí el ogro del cuento de mi niñera, que se llevaba a los niños a la luna y los ofrecía a sus hijitos de pico de búho. No, era una odiosa y fantástica criatura, quien, dondequiera que apareciese, llevaría consigo el dolor, el tormento y la angustia, y que causaba un daño real y duradero. Yo estaba como hechizado, y seguía asomando la cabeza entre las cortinas, exponiéndome a ser descubierto y cruelmente castigado. Mi padre recibió solemnemente a Coppelius. «¡Manos a la obra!», exclamó éste con voz sorda, quitándose la chaqueta. Mi padre, con aire sombrío, se despojó de su bata y ambos se endosaron sendas vestiduras negras que les llegaban hasta los pies. No pude ver de dónde habían sacado aquellos vestidos. Mi padre abrió la puerta de un armario, y vi que éste ocultaba un nicho en el que había un horno. Coppelius se acercó y una llamarada azul se elevó del hogar. A aquella luz aparecieron un buen número de raros utensilios. ¡Pero, Dios mío, qué extraña metamorfosis se había operado en la fisonomía de mi padre! Un dolor violento y apenas contenido parecía haber trasmudado la expresión honesta y leal de sus rasgos, que aparecían contraídos satánicamente. ¡Se parecía a Coppelius! Éste blandía unas tenazas incandescentes con las que atizaba el fuego. Creí ver a su alrededor algunas figuras humanas sin ojos. En su lugar aparecían unas cavidades negras y profundas. «¡Ojos! ¡Ojos ¡Ojos!», gritaba Coppelius con la voz sorda y amenazadora.
Vacilé y me desplomé en el suelo, presa de un violento terror. Coppelius me cogió. «¡Un bicho! ¡Un bicho!», dijo rechinando los dientes horriblemente. Y me colocó sobre el horno, cuya llama abrasaba ya mis cabellos. «Ahora», prosiguió, «ya tenemos ojos, un hermoso par de ojos de niño». Y cogió con sus manos un puñado de carbones ardientes que se disponía a arrojarme a la cara, cuando mi padre le suplicó con las manos juntas: «¡Maestro! ¡Maestro! ¡Deje los ojos de mi Nataniel!»
Coppelius se echó a reír. «Que conserve los ojos, pues, pero puesto que lo tenemos aquí, debemos observar atentamente el mecanismo de los pies y las manos».
Sus dedos se estrecharon entonces tan pesadamente sobre mí, que todas las junturas de mis miembros crujieron, y me hizo mover las manos y los pies de un lado para otro, a la vez que gruñía: «Esto no marcha bien. Ya estaba bien como estaba. El viejo de allá arriba lo ha comprendido perfectamente».
Así murmuraba Coppelius mientras forzaba el juego de mis miembros. Pero pronto se hizo oscuro y confuso a mi alrededor, un dolor nervioso agitó todo mi cuerpo y perdí el conocimiento. Un vapor suave y cálido se extendió por mi rostro; me desperté como del sueño de la muerte; mi madre estaba inclinada sobre mí. «¿Está aún aquí el Hombre de la Arena?», pregunté balbuceando. «No, hijito, está muy lejos. Hace mucho rato que se ha ido y ya no volverá a hacerte daño».
Así habló mi madre; luego besó y estrechó entre sus brazos al hijo que le había sido devuelto.
¿Por qué aburrirte con más explicaciones, mi querido Lotario? Coppelius me descubrió y me maltrató cruelmente. La angustia y el terror me provocaron una fiebre ardiente que me obligó a guardar cama durante algunas semanas. «¿Está aún aquí el Hombre de la Arena?» Esta fue la primera frase y la señal de mi convalecencia. Me falta todavía contarte el momento más horrible de mi niñez; cuando lo haya hecho te convencerás de que no se puede acusar a mis ojos si todo me parece incoloro en la vida, porque una nube sombría se ha interpuesto entre mí y todos los objetos, y sólo mi muerte podrá disiparla.
No volví a ver a Coppelius, y corrió el rumor de que había abandonado la ciudad. Un año más tarde, siguiendo nuestra antigua costumbre, nos encontrábamos sentados alrededor de la mesa redonda. Nuestro padre estaba muy alegre y nos contaba innumerables anécdotas regocijantes que le habían ocurrido durante los viajes que realizara en su juventud. En el momento en que el reloj dio las nueve, oímos rechinar los goznes de la puerta de la casa, y unos pasos extraordinariamente pesados que se dirigían desde el vestíbulo a la escalera. «¡Es Coppelius!», dijo mi madre, palideciendo. «¡Sí, es Coppelius!», repitió mi padre con la voz entrecortada.
Las lágrimas asomaron a los ojos de mi madre. «Querido, ¿es inevitable? «Por última vez», respondió mi padre. «Te lo juro; vete, vete con los niños. ¡Buenas noches!»
Me quedé petrificado, sin aliento. Al verme inmóvil, mi madre me cogió por el brazo: «Ven, Nataniel», me dijo, y me dejé conducir a mi cuarto. «Procura estar tranquilo y duerme», me dijo mi madre al dejarme. Pero, agitado por un terror invencible no podía cerrar los párpados. El horrible y odiado Coppelius se aparecía a mi imaginación con los ojos relampagueantes, sonriendo hipócritamente. En vano intentaba alejar su imagen. Poco después de medianoche se oyó un fuerte golpe, como la detonación de un arma de fuego. La casa tembló sobre sus cimientos y la puerta se cerró con estrépito. «¡Es Coppelius!», exclamé, fuera de mí, y salté de la cama. Llegaron a mi oído unos lamentos y corrí al gabinete de mi padre. La puerta estaba abierta y se percibía un vapor asfixiante. Una criada gritaba: «¡El señor, el señor!»
Delante del horno encendido sobre el pavimento, se hallaba mi padre, muerto, con el rostro demudado. Mis hermanas, arrodilladas a su alrededor, lanzaban gritos de dolor, y mi madre había caído desmayada junto a su esposo. «¡Coppelius! ¡Monstruo infame! ¡Has asesinado a mi padre!», exclamé fuera de mí. Dos días más tarde, cuando el cuerpo de mi padre fue depositado en el ataúd, sus facciones habían recobrado la serenidad y la calma. Este hecho suavizó mi dolor, porque me hizo pensar que su alianza con el infernal Coppelius no le había conducido a la condenación eterna. La explosión había despertado a los vecinos. El suceso causó sensación y las autoridades reclamaron la presencia de Coppelius. Pero éste había desaparecido de la ciudad, sin dejar rastro.
Cuando te diga, mi querido amigo, que aquel vendedor de barómetros era el miserable Coppelius, comprenderás el horror que experimenté al verle. Vestía de otra forma, pero los rasgos de Coppelius están demasiado grabados en mi espíritu, para que no le reconozca. Además, Coppelius no ha cambiado su nombre. Finge ser un mecánico piamontés, y se hace llamar Giuseppe Coppola.
Estoy decidido a vengar la muerte de mi padre, sea como sea. No hables a mi madre de este desagradable encuentro. Saluda a la encantadora Clara; le escribiré cuando esté más tranquilo.
II
CLARA A NATANIEL
Aunque hace mucho tiempo que no me escribes, estoy segura de que me llevas en tu espíritu y en tus pensamientos, porque seguramente estarías pensando en mí cuando queriendo enviar tu última carta a mi hermano Lotario, la dirigiste a mi nombre. La abrí con alegría y no me di cuenta de mi error hasta que leí: «¡A mi querido Lotario!» Sé que no debí seguir leyendo, que debí entregar la carta a mi hermano. Más de una vez me has reprochado mi temperamento apacible, tanto, según tú, que si la casa se derrumbara, antes de escapar me entretendría arreglando una cortina mal colocada; sin embargo, en esta ocasión apenas podía respirar, y me parecía que todo daba vueltas a mi alrededor. Temblaba y ardía en deseos de saber cuáles eran las desgracias que se habían cruzado en tu vida. Separación eterna, olvido, alejamiento de ti… todos estos pensamientos me herían como puñaladas. Leí la carta y volví a leerla inmediatamente. Tu descripción del repugnante Coppelius es horrible. Así me enteré por vez primera de la terrible muerte de tu padre. Mi hermano, a quien entregué finalmente lo que le pertenecía, intentó calmarme, pero no lo consiguió. La imagen de este Giuseppe Coppola no se apartó de mí, y casi me avergüenza confesarte que ha conseguido turbar mi sueño hasta hoy tan tranquilo y profundo. Pero pronto, al día siguiente, se me presentó todo de otra manera. No te enfades conmigo, pues, mi querido Nataniel, si Lotario te dice que a pesar de tus funestos presentimientos a propósito de Coppelius, mi serenidad no se ha alterado. Te diré sinceramente lo que pienso: a mi parecer, toda tu horrible historia ha sido elaborada en tu interior, y es muy poca la parte que el mundo exterior y real toma en ella. El viejo Coppelius era, sin duda, poco atractivo y odiaba a los niños; despertó en vosotros, niños a la sazón, un verdadero horror hacia él. Tu mente infantil relacionó, naturalmente, al terrible Hombre de la Arena de tu niñera con Coppelius, el cual fue el fantasma de tus primeros años. Sus entrevistas nocturnas con tu padre no tenían otra finalidad, sin duda, que la de realizar experimentos de alquimia, lo cual afligía a tu madre por el gasto que representaban; además, estos experimentos, que sin duda debían suscitar en él esperanzas engañadoras, le apartarían del cuidado de su familia. Tu padre se causó, seguramente, la muerte por su propia imprudencia, y no hay que acusar a Coppelius. ¿Sabes que he preguntado a nuestro vecino, el boticario, si en los experimentos químicos, estas explosiones pueden causar la muerte? Me ha contestado afirmativamente, descubriéndome con profusión de detalles cómo podría ocurrir tal cosa y citándome una serie de nombres raros que no he podido retener en la memoria. Sé que te enojarás conmigo, y dirás: «En esta alma glacial no entra ni uno solo de los rayos misteriosos que con frecuencia envuelven a los hombres con sus alas invisibles; no sabe ver más que la superficie coloreada del globo, y se alegra, como un niño, a la vista de los frutos de dorada piel que encierran un veneno mortal».
Mi querido Nataniel, ¿no crees que el sentimiento de un poder enemigo que actúa de un modo funesto sobre nuestro ser, puede penetrar también en las almas risueñas y serenas? Perdóname si joven como soy, me atrevo a expresar mi opinión acerca de semejante lucha. Tal vez no me sea posible encontrar las palabras adecuadas para expresar mis sentimientos, y te burlarás, no de mis ideas, sino de mi poca habilidad para exponerlas. Si hay, en efecto, un poder oculto que a traición clava sus garras enemigas en nuestro pecho, para arrastrarnos por un camino peligroso que de otro modo no hubiéramos seguido, si existe realmente tal poder, debe plegarse a nuestros gustos y conveniencias, porque sólo así obtendrá nuestro crédito y ocupará en nuestro corazón el lugar que necesita para llevar a cabo su obra. Si somos lo bastante fuertes y valientes para reconocer el camino al que deben conducirnos nuestra vocación y nuestras inclinaciones y seguirlo con calma y seguridad, nuestro enemigo interior perecerá en sus esfuerzos por engañarnos. Lotario agrega que el poder de las tinieblas al cual nos entregamos, crea, a menudo, en nosotros unas imágenes tan atractivas que somos nosotros mismos los que producimos el principio destructor que nos devora. Es el fantasma de nuestro propio «yo», cuya influencia actúa sobre nuestra alma y nos arroja al infierno. Yo no entiendo exactamente las últimas palabras de Lotario, cuyo sentido únicamente presiento, pero creo firmemente que todo esto es muy cierto. Te lo ruego, aparta por completo de tu mente al abogado Coppelius y al Vendedor de barómetros Giuseppe Coppola. Convéncete de que esas figuras extrañas no tienen la menor influencia sobre ti; sólo tu creencia en su poder puede hacerlas poderosas. Si cada línea de tu carta no demostrase la profunda exaltación de tu espíritu, si tu estado no me afligiese hasta lo más profundo de mi corazón, podría burlarme alegremente de tu Hombre de la Arena y tu abogado alquimista. ¡Sé libre, espíritu débil! ¡Libérate! Me he jurado a mí misma ser tu ángel guardián, y expulsar a los odiosos Coppola con mi risa, si intentan volver a turbar tus sueños. No temo en absoluto ni a él ni a sus asquerosas manos, y no permitiré que ensucie mis golosinas ni que arroje arena a los ojos.
¡Hasta siempre, mi querido Nataniel!
III
NATANIEL A LOTARIO
Me ha disgustado mucho que Clara, por un error debido a una distracción mía haya abierto el sobre que contenía mi carta. Me ha dirigido una epístola llena de profunda filosofía, en la cual me demuestra explícitamente que Coppelius y Coppola existen sólo en mi mente, y que son fantasmas de mi propio «yo» que se convertirán en polvo en cuanto los reconozca como tales. ¡Nadie podría sospechar que el espíritu que fulgura en sus ojos claros y tiernos, como una deliciosa emanación de la primavera pueda ser tan inteligente y razonar con tanto método! Se apoya, además, en tu autoridad. ¡Habéis hablado de mí! Supongo que le has dado un cursillo de lógica para que vea claramente las cosas y pueda hacer distinciones sutiles. Renuncia a eso, te lo ruego. Por otra parte, es absolutamente cierto que el mecánico Coppola no es el abogado Coppelius. Asisto a un curso que da un profesor de física recién llegado a la ciudad, que es de origen italiano, el célebre naturalista Spalanzani. Conoce a Coppola desde hace muchos años, y, además, por su acento es fácil reconocer que el mecánico es realmente piamontés. Coppelius, en cambio, era alemán, aunque no lo pareciera por su carácter. Sin embargo, no me siento muy tranquilo. Podéis seguir considerándome un soñador sombrío, pero no puedo liberarme de la impresión que Coppola y su horrible rostro han producido en mí. Me alegro de que haya marchado de la ciudad, según me ha dicho Spalanzani. Este profesor es un singular personaje, un hombre regordete, de mejillas redondas, nariz puntiaguda y ojos perforantes. Pero podrás conocerlo mejor de lo que yo podría describírtelo, contemplando el retrato de Cagliostro grabado por Chodowieck; así es Spalanzani. Hace pocos días, estando en su aposento, descubrí que una cortina que generalmente cubre una puerta de cristales estaba un poco descorrida. No sé cómo fue, pero el hecho es que me atreví a mirar a través del cristal y vi a una hermosa mujer, magníficamente vestida, sentada en la habitación y con las manos apoyadas sobre la mesa. Estaba precisamente delante de la puerta y pude contemplar su deliciosa figura. Al parecer, ella no me vio, sus ojos parecían fijos, como si no viesen la luz, como si estuviese dormida con los ojos abiertos. Más tarde supe que la persona que yo había visto era la hija de Spalanzani, llamada Olimpia, a la que su padre oculta con tanto rigor que nadie puede acercársele. Esta medida encierra algún misterio; sin duda Olimpia tiene algún grave defecto. Pero ¿por qué tengo que escribirte estas cosas? Hubiera podido explicártelas de viva voz, puesto que dentro de quince días estaré con vosotros. Tengo que volver junto a mi ángel, mi Clara; entonces se borrará la impresión que se ha apoderado de mí (lo confieso), después de su triste carta tan razonable. Por esto hoy no le escribo. ¡Adiós!
IV
Sería difícil imaginar nada más extraordinario y maravilloso de lo que le ocurrió a mi pobre amigo, el joven estudiante Nataniel, y que hoy me he propuesto explicar. ¿Quién no ha sentido un día u otro cómo su pecho se llenaba de extrañas ideas? ¿Quién no ha experimentado un hervor interior que hacía fluir su sangre con violencia dentro de sus venas y coloreaba sus mejillas de un rojo oscuro? En tales ocasiones nuestras miradas parecen buscar imágenes fantásticas en el espacio y nuestras palabras se exhalan en sonidos entrecortados. En vano nos rodean nuestros amigos y nos interrogan acerca de la causa de nuestro delirio. Uno quiere pintar con todo su brillante colorido, sus sombras y sus vivas luces, las figuras vaporosas que uno percibe, y se esfuerza inútilmente en encontrar palabras capaces de expresar sus ideas. Uno intenta reproducir con una sola palabra todo cuanto estas apariciones ofrecen de maravilloso, de magnificencia, de sombríos horrores, de alegrías inauditas para impresionar a los auditores, pero cada una de las letras os parece glacial, descolorida, sin vida. Buscas y rebuscas aún, balbuceando, y las preguntas de tus amigos, como el soplo de los vientos nocturnos, acuden a tu imaginación ardiente para acabar apagándola. Pero si, como un pintor hábil y atrevido, ha trazado un rápido esbozo de estas imágenes interiores, es fácil animar poco a poco los colores huidizos y transportar a los oyentes a ese mundo que nuestra alma ha creado. Debo confesar que a mí nadie me ha preguntado jamás acerca de la historia de Nataniel, pero me he dado cuenta de que soy uno de estos autores que, en cuanto se encuentran en el estado que acabo de describir, se figuran que cuantos les rodean y hasta el mundo entero están ardiendo en deseos de conocer lo que pasa en su espíritu. La singularidad de la aventura me había impresionado y por esta razón me atormentaba buscando una manera seductora y original de empezar la narración. «Érase una vez»… Un hermoso principio para adormecer al auditorio desde el primer momento. «En la pequeña ciudad de S…, vivía…» O bien entrar inmediatamente medias in res, como: «¡El diablo!», exclamó, con el furor y el espanto pintado en sus ojos extraviados el estudiante Nataniel, cuando el vendedor de barómetros Giuseppe Coppola… Así había empezado a escribir cuando creí distinguir un rasgo cómico en los ojos extraviados del estudiante Nataniel, y por cierto que la historia no tiene nada de jocosa. No acudió a mi pluma ninguna frase que reflejase en absoluto el brillante colorido de mi imagen interior, y entonces decidí simplemente no empezar. Espero, pues, que el lector querrá considerar las tres cartas que mi amigo Lotario ha tenido la bondad de facilitarme como un esbozo de mi cuadro, que me esforzaré, a lo largo de la narración, por animar lo mejor que pueda. Es posible que consiga, como los buenos pintores de retratos, presentar a alguno de los personajes, de modo que quien lo vea le encuentre parecido aun sin haber visto el original, como si despertara el recuerdo de un objeto desconocido aún; tal vez consiga también convencer a mi lector de que no hay nada más fantástico y loco que la vida real y que el poeta se limita a recoger de ella un reflejo borroso, como un espejo mal azogado. Y para que desde el principio se sepa lo que es necesario saber, debo añadir, a título de aclaración a estas cartas, que, inmediatamente después de la muerte del padre de Nataniel, Clara y Lotario, hijos de un pariente lejano, también fallecido en aquellos días, fueron recogidos por la madre de Nataniel. Clara y Nataniel sintieron nacer una viva inclinación mutua contra la cual nadie tuvo nada que oponer. Así, pues, estaban prometidos cuando Nataniel abandonó su ciudad natal para ir a acabar sus estudios en Gotinga. Así se desprende de su última carta, en la cual dice que estaba siguiendo un curso con el célebre profesor de física Spalanzani. Podría ya continuar mi narración, pero la imagen de Clara se presenta tan vivamente a mi espíritu que no puedo apartar los ojos de ella. Asimismo me ocurría cuando ella me miraba sonriendo suavemente. Clara no podía considerarse una mujer hermosa: esto es lo que afirmaban los que se creían entendidos acerca de la belleza. Sin embargo, los arquitectos elogiaban la pureza de líneas de su talle, los pintores decían que su torso y sus hombros eran tal vez demasiado castos, pero todos estaban enamorados de su cabello encantador, que recordaba el de la Magdalena, del Correggio, y coincidían en alabar la riqueza del color de su tez, digna de Battoni. Uno de ellos, muy fantasioso, comparaba sus ojos a un lago de Ruisdaël, en el que se ve el azul del cielo, el esmalte de las flores y el fuego de la luz del sol. Los poetas y los virtuosos iban más lejos. «¡A qué viene hablar de lagos y espejos!», decían. «No podemos mirar a esta muchacha sin sentir nuestro espíritu colmado de cantos y armonías celestiales». Clara poseía la imaginación vivaz y animada de un niño alegre e inocente, un corazón de mujer tierno y delicado, y una inteligencia penetrante y lúcida. Los espíritus ligeros y presuntuosos no triunfaban en el trato con ella, pues, conservando su temperamento silencioso y modesto, la mirada de la joven y su sonrisa irónica parecían decir: «Tristes sombras como sois, pretendéis pasar a mis ojos por figuras nobles, llenas de vida y savia». Por esto algunos acusaban a Clara de ser fría, prosaica e insensible, mientras que otros, más sagaces, apreciaban en mucho a la encantadora muchacha. Sin embargo, nadie tenía tan alto concepto de ella como Nataniel, quien cultivaba las ciencias y las artes con placer y empeño. Clara quería a Nataniel con todas las fuerzas de su corazón; su separación le causó las primeras tristezas. ¡Con qué alegría se arrojó a sus brazos cuando volvió a la casa paterna, como le había anunciado en su carta a Lotario! Lo que Nataniel esperaba ocurrió. En cuanto vio a su prometida, olvidó al abogado Coppelius y la carta metafísica de Clara que le había sorprendido; sus cuidados desaparecieron como por encanto. Sin embargo, Nataniel estaba en lo cierto cuando escribió a su amigo Lotario; la figura del repugnante Coppola había ejercido una influencia funesta sobre su espíritu. Desde los primeros días de su estancia pudo observarse que Nataniel había cambiado de modo de ser. Se entregaba a sombríos ensueños y se comportaba de un modo extraño; para él la vida consistía únicamente en sueños y presentimientos, hablaba constantemente del destino de los hombres, que, creyéndose libres, son juguete de ciertos poderes invisibles a los que no pueden escapar. Iba aún más lejos, y afirmaba que era una locura creer en el progreso de las artes y las ciencias fundados en nuestras fuerzas morales, pues la exaltación, sin la cual nuestras fuerzas creadoras no existen, no provenía de nuestra alma sino de un principio exterior, sobre el cual no podemos dominar. Clara no estaba de acuerdo con estas ideas místicas, pero en vano se esforzaba en refutarlas. Solamente cuando Nataniel demostraba que Coppelius era el principio perverso que se había adherido a él desde el momento en que se había ocultado tras la cortina para observarle, y que aquel demonio enemigo turbaría sus dichosos amores de alguna forma cruel, Clara decía gravemente: «Si, Nataniel, Coppelius es un principio enemigo que turbará nuestra dicha si no lo expulsas de tu mente; su poder reside en tu credulidad».
Nataniel, irritado al ver que Clara negaba la existencia del demonio, y la atribuía a su debilidad de espíritu, quiso probársela por medio de las doctrinas místicas de la Demonología, pero Clara interrumpió la discusión con una frase indiferente, con gran pesar por parte de Nataniel. Este pensó entonces que las almas frías encierran estos misterios sin saberlo ellas mismas, y que Clara pertenecía a esta naturaleza secundaria; en consecuencia, se juró hacer todo lo posible para iniciarla en tales secretos. Al día siguiente por la mañana, mientras Clara preparaba el desayuno, se acercó a ella y empezó a leerle algunos pasajes de sus libros místicos.
—Pero, mi querido Nataniel —dijo Clara, después de prestar atención algunos instantes—, ¿qué me dirías si te considerase como el principio malvado que actúa contra mi café? Porque si me pasara el tiempo escuchándote y mirándote a los ojos, como exiges, el café ya se habría vertido hace rato y os quedaríais todos sin desayuno.
Nataniel cerró el libro con violencia, y se puso a pasear irritado por la habitación. En otros tiempos escribía cuentos muy agradables y entretenidos, que Clara escuchaba con un placer extremado; pero, a la sazón, todo lo que escribía era vago, ininteligible, sombrío, y por el silencio de Clara podía comprenderse que no era de su gusto. Nada peor, a los ojos de Clara, que el aburrimiento; en sus miradas y en sus palabras denotaba inmediatamente que el sueño se estaba apoderando de ella. Y las composiciones de Nataniel se habían hecho cada vez más aburridas. Su enojo por la naturaleza fría y positiva de su prometida aumentaba cada día, y Clara no podía ocultar cuánto le desagradaba el sombrío y fantasioso misticismo de su amigo; así sus espíritus fueron alejándose uno del otro lentamente.
Un día, Nataniel, que seguía alimentando la idea de que Coppelius turbaba su vida, lo tomó como protagonista de una de sus poesías. En ella se representó con Clara, a quien la unía un amor tierno y fiel, pero, en medio de su dicha, una mano negra se interponía de vez en cuando entre ellos, y marchitaba alguna de sus alegrías. Por fin, en el momento en que ambos se encontraban ante el altar dispuestos a contraer matrimonio, el horrible Coppelius aparecía y tocaba los lindos ojos de Clara, que se clavaban en el pecho de Nataniel como dos brasas ardientes. Coppelius se apoderaba de él y lo encerraba en un círculo de fuego que giraba con la velocidad de la tormenta, y lo arrastraba entre sordos y potentes ruidos. Desde el fondo de aquel estrépito, se levantaba la voz de Clara: ¿No puedes siquiera mirarme?», decía. «Coppelius te ha engañado, no eran mis ojos los que ardían dentro de tu pecho, eran las gotas ardientes de tu propia sangre. ¡Yo sigo conservando mis ojos! ¡Mírame!» De pronto el círculo de fuego cesaba de girar, los ruidos se amortiguaban, y Nataniel veía a su prometida; pero era la muerte descarnada la que le miraba con aire amistoso a través de los ojos de Clara.
Después de componer aquel poema, Nataniel se mostró más tranquilo y reflexivo.
Limó y perfeccionó cada uno de los versos, y, como si estuviera sometido al yugo de las formas métricas, no cejó hasta que el conjunto resultó puro y armonioso. Pero cuando hubo terminado su tarea y releyó las estrofas, el horror se apoderó de él y exclamó asustado: «¡Qué espantosa voz me parece oír en estos versos!» Creyó que había conseguido componer un poema muy notable y le pareció que el espíritu glacial de Clara se inflamaría con su lectura, sin darse cuenta de que lo que deseaba era llenar su alma de imágenes horribles y de presentimientos funestos para su amor.
Nataniel y Clara se hallaban en el pequeño jardín de la casa. Ella estaba muy contenta porque, desde hacía tres días, Nataniel, ocupado con sus versos, no la había atormentado con sus predicciones y sus ensueños. Por su parte, Nataniel hablaba con vivacidad y parecía más alegre que de costumbre. Clara le dijo: «Ahora vuelvo a reconocerte por fin; hemos conseguido expulsar a ese odioso Coppelius.» Entonces Nataniel se acordó de que llevaba sus versos en el bolsillo. Sacó el cuaderno donde estaban escritos y empezó a leer. Clara, esperando que se trataría de una composición aburrida, como solían serlo últimamente, y resignándose por adelantado, se puso a hacer calceta tranquilamente. Pero a medida que los negros nubarrones se amontonaban sobre ella, fue abandonando su tarea para mirar fijamente a Nataniel. Este prosiguió sin interrumpirse, con las mejillas ardientes y los ojos llenos de lágrimas; hacia el final, su voz fue debilitándose y cuando acabó cayó en un abatimiento profundo. Cogió la mano de Clara, y repitió varias veces su nombre suspirando. Clara le estrechó suavemente contra su pecho y le dijo con voz grave: «¡Nataniel, mi querido Nataniel! ¡Arroja al fuego esta loca y absurda historia!»
Nataniel se levantó bruscamente y exclamó, rechazando a Clara: «¡Lejos de mí, estúpida autómata!», y escapó corriendo. Clara se echó a llorar amargamente. «¡Ah!», exclamó. «Nunca me ha amado, puesto que no me comprende». En aquel momento Lotario llegaba al bosquecillo y Clara se vio obligada a explicarle lo que acababa de ocurrir. Lotario quería a su hermana con toda su alma; las palabras que había pronunciado Nataniel excitaron su furor, y la antipatía que le producía los ensueños de Nataniel se convirtió en una indignación profunda. Corrió a encontrarle y le reprochó tan duramente la insolencia de su conducta para con Clara, que el fogoso Nataniel no pudo contenerse ya más. Uno llamó a otro fatuo insensato y fantasioso y éste le contestó acusándole de ser materialista y vulgar. El duelo era inevitable. Decidieron reunirse a la mañana siguiente detrás del jardín y batirse, según los usos académicos, con espada corta. Se separaron con aire sombrío. Clara había oído parte de la violenta discusión y previo lo que realmente debía ocurrir.
En el lugar del desafío, Lotario y Nataniel se despojaron de sus levitas y se colocaron uno frente al otro con los ojos relampagueantes de un ardor asesino. Súbitamente Clara abrió la puerta del jardín y se interpuso entre ellos. «¡Tendréis que matarme antes de luchar, locos! ¡Matadme! ¡Matadme! ¡No quiero sobrevivir a la muerte de mi hermano o de mi prometido!» Lotario dejó caer su espada y bajó los ojos en silencio; pero Nataniel sintió renacer en su interior todo el fuego de su amor, volvió a ver a Clara como en otro tiempo, y, soltando la espada, la arrojó a sus pies. «¿Podrás perdonarme algún día, mi querida Clara, mi único amor? Lotario, hermano mío, ¿olvidarás mis ofensas?»
Lotario se arrojó a sus brazos; los tres se abrazaron llorando y se juraron permanecer unidos eternamente por el amor y la amistad. Nataniel tenía la sensación de haberse librado de un enorme peso y de haber encontrado asistencia contra las funestas influencias que obraban en su vida. Después de tres días llenos de felicidad, pasados en compañía de sus amigos, volvió a Gotinga, donde debía pasar un año antes de volver a su ciudad natal y establecerse en ella definitivamente. Ocultaron a la madre de Nataniel todo lo referente a Coppelius porque sabían que no podía pensar, sin aterrorizarse, en aquel hombre a quien atribuía la muerte de su esposo.
V
¡Cuál sería la sorpresa de Nataniel, cuando, al dirigirse a su residencia, vio que la casa entera había ardido y que no quedaba de ella más que un montón de escombros alrededor de los cuales se levantaban las cuatro paredes desnudas y ennegrecidas! Aunque el fuego se había iniciado en el laboratorio del químico, situado en el piso bajo, los amigos de Nataniel habían conseguido penetrar valerosamente en su habitación y salvar sus libros, sus manuscritos y sus instrumentos, que trasladaron a otra casa, donde habían alquilado una habitación para Nataniel. Éste tardó algún tiempo en darse cuenta de que vivía precisamente frente a frente del profesor Spalanzani y al principio no dedicaba gran atención a Olimpia, cuya figura podía distinguir perfectamente desde su aposento, aunque sus rasgos no podían apreciarse muy bien a causa de la distancia. Pero acabó por extrañar el hecho de ver que Olimpia permanecía durante horas enteras en la misma posición, exactamente igual como la viera un día a través de la puerta acristalada: ociosa, con las manos apoyadas en una mesita y los ojos invariablemente dirigidos hacia él. Nataniel se confesaba a sí mismo que jamás había visto una belleza como aquella; pero la imagen de Clara ocupaba su corazón y permaneció indiferente a la vista de Olimpia; únicamente, de vez en cuando, dirigía una mirada furtiva, por encima del libro que estaba leyendo, hacia la hermosa estatua. Esto era todo. Un día, llamaron discretamente a la puerta, mientras estaba escribiendo a Clara. A su invitación la puerta se abrió y apareció la figura repugnante de Coppola. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Nataniel, pero recordando lo que Spalanzani le había dicho a propósito de su compatriota Coppola y lo que había prometido a Clara en relación con el Hombre de la Arena, Coppelius, se avergonzó de su debilidad infantil y realizó un esfuerzo sobrehumano para dirigirse con naturalidad al recién llegado: «No deseo comprar ningún barómetro, amigo», le dijo. «Vamos, déjeme solo, por favor.»
Pero Coppola avanzó hasta el centro de la habitación y le dijo con voz ronca y contrayendo la boca para formar una horrible sonrisa: «¿No desea comprar ningún barómetro? ¡Pues entonces puedo venderle ojos, hermosos ojos!» «¿Ojos dices?», exclamó Nataniel fuera de sí. «¿Cómo puedes vender ojos?»
Rápidamente Coppola dejó los barómetros y hurgando en el interior de un inmenso bolsillo, extrajo de él algunos anteojos que depositó sobre la mesa. «¡Aquí tiene anteojos, anteojos para calarse en la nariz! ¡Ojos! ¡Buenos ojos, signore!», repitió con su acento piamontés. Mientras hablaba seguía extrayendo más anteojos del bolsillo, en tanta cantidad, que la mesa donde los depositaba y en la que daba un rayo de sol, brilló súbitamente como un mar de fuegos prismáticos. Millares de ojos parecían asaetear con miradas llameantes a Nataniel, quien no podía separar los suyos de la mesa. Coppola no cesaba de amontonar anteojos, y aquellas miradas, cada vez más numerosas, centelleaban formando como un haz de rayos sangrientos, que iban a perderse sobre el pecho de Nataniel. Este, aterrorizado, se abalanzó sobre Coppola y detuvo su brazo en el momento en que hundía de nuevo su mano en el bolsillo para extraer de él más anteojos, aunque toda la mesa estaba cubierta de ellos. «¡Basta, basta, hombre terrible!», le gritó.
Coppola se deshizo suavemente de él, riendo burlonamente y diciendo: «¡Vamos, vamos, ya sé que no son para usted, signore! ¡Pero aquí tiene unos hermosos prismáticos!» Y en un abrir y cerrar de ojos hizo desaparecer todos los lentes y extrajo de otro bolsillo una multitud de impertinentes y prismáticos de todos los tamaños. En cuanto desaparecieron los anteojos, Nataniel se tranquilizó, y, acordándose de Clara, se convenció a sí mismo de que todas aquellas apariciones nacían en su propio cerebro. Coppola dejó de ser a sus ojos un mágico y un espectro horrible, para convertirse en un honrado óptico cuyos instrumentos nada ofrecían de sobrenatural. Y, para hacerle olvidar su extraño comportamiento, decidió comprarle alguna cosa. Escogió unos lindos prismáticos de bolsillo, y, para probarlos se acercó a la ventana. Jamás había usado un instrumento cuyos lentes fuesen tan exactos y tan bien combinados para aproximar los objetos sin destruir la perspectiva, y para reproducirlos con toda exactitud. Involuntariamente enfocó los prismáticos hacia la habitación de Spalanzani. Olimpia, como de costumbre, estaba sentada ante la mesita, con las manos apoyadas en ella. Por primera vez Nataniel se dio perfecta cuenta de la belleza de sus rasgos. Sólo los ojos permanecían extrañamente fijos, como muertos, pero a medida que iba mirando a través de los prismáticos parecía que los ojos de Olimpia se animasen con unos rayos húmedos. Era como si el punto visual se hubiese animado súbitamente, y sus miradas se hacían cada vez más brillantes y animadas. Nataniel, perdido en la contemplación de la celestial Olimpia, estaba encadenado a la ventana como por un hechizo. Algo lo despertó de sus ensueños. Era Coppola que le tiraba de una manga: «Tre zechini» tres ducados, decía.
Nataniel había olvidado por completo al óptico; le pagó inmediatamente el precio que pedía. «¿Verdad que son unos lindos prismáticos? Lindos, ¿verdad?», dijo Coppola, soltando una carcajada estruendosa. «Sí, sí», respondió Nataniel de mal humor. «Adiós amigos. Váyase, váyase». Y Coppola abandonó la habitación no sin antes dirigir una extraña mirada a Nataniel, quien le oyó soltar nuevas carcajadas estrepitosas mientras bajaba la escalera. «Sin duda se está burlando de mí porque he pagado demasiado por estos prismáticos», se dijo.
En aquel momento un suspiro quejumbroso se dejó oír detrás de él. Nataniel suspendió el aliento, aterrorizado. Escuchó unos momentos. «Clara tenía razón al llamarme visionario», dijo, por fin. «Pero ¿no es extraño que el hecho de haber pagado demasiado caros estos prismáticos a Coppola, haya despertado en mí un sentimiento de terror?». Volvió al escritorio para terminar la carta a Clara, pero una mirada a través de la ventana le permitió observar que Olimpia seguía en su sitio. Arrastrado por una fuerza irresistible, se caló los prismáticos, y no apartó sus ojos de los seductores de su hermosa vecina hasta que su amigo Segismundo fue a llamarlo para asistir a la clase del profesor Spalanzani. La cortina de la puerta vidriera estaba echada y no pudo ver a Olimpia. Durante los dos días que siguieron, tampoco Olimpia se dejó ver, aunque Nataniel no se apartaba de la ventana. Al tercer día, las persianas de la ventana aparecieron cerradas. Desesperado, ardiendo de deseos, salió de la ciudad. La imagen de Olimpia flotaba ante él por todas partes; la veía en cada árbol, en cada matorral, y lo miraba con ojos relampagueantes, desde el fondo de las claras ondas de los riachuelos. La imagen de Clara se había borrado enteramente de su alma; no pensaba más que en Olimpia, y se lamentaba: «Astro brillante de mi amor, ¿por qué te has alzado para desaparecer súbitamente, y dejarme en una noche profunda?»
VI
Al volver a su aposento, Nataniel observó una gran agitación en la mansión del profesor. Las puertas estaban abiertas, y unos hombres entraban muebles; las ventanas del primer piso estaban abiertas también, y las criadas, atareadas, iban de una parte a otra, armadas con largas escobas, y carpinteros y tapiceros hacían resonar la casa con sus martillazos. Nataniel se detuvo asombrado en medio de la calle. Segismundo le dijo, riendo: «Bueno, ¿qué me dices del viejo Spalanzani?». Nataniel le respondió que no sabía absolutamente nada del profesor, pero que le sorprendía extraordinariamente el tumulto que reinaba en aquella casa, ordinariamente tan tranquila y apacible. Segismundo le comunicó entonces que Spalanzani daba una fiesta al día siguiente, consistente en un concierto y baile, y que la mitad de la Universidad estaba invitada a ella. Corría la especie de que el profesor presentaría en público por vez primera a su hija Olimpia, a la que hasta entonces había mantenido oculta a todas las miradas con un cuidado extremo. Nataniel encontró en su cuarto una invitación, y al día siguiente acudió, con el corazón alborotado, a la casa del profesor y a la hora fijada, cuando los coches empezaban a afluir y los salones resplandecían de luz. La reunión era numerosa y brillante. Olimpia apareció vestida con gran riqueza y un gusto excelente. Todos admiraban la perfección de sus formas y dé sus rasgos. Sus hombros, ligeramente redondeados, y la finura de su talle, como de avispa, tenían una gracia extraordinaria, pero todos pudieron notar una extraña vacilación en su forma de andar que suscitó algunas críticas. Se atribuyó esta rareza a la turbación que le causaba la presencia de tantos desconocidos. El concierto empezó. Olimpia tocó el piano con una habilidad excepcional, y cantó con una voz tan clara y argentina que parecía el sonido de una campana de cristal. Nataniel estaba sumido en un hechizo profundo. Se encontraba entre las últimas filas de espectadores y el resplandor de las bujías le impedía contemplar a la perfección los rasgos de Olimpia. Procurando no ser visto, sacó los prismáticos de Coppola, y miró a la hermosa cantatriz. ¡Qué delirio fue el suyo! Pudo ver entonces que las miradas de la encantadora Olimpia buscaban las suyas, y que las expresiones amorosas de su canción parecían dirigirse a él. Las brillantes notas sonaban en los oídos de Nataniel como el estremecimiento celestial del amor dichoso, y cuando la canción llegó a su fin, no pudo evitar exclamar en su éxtasis: «¡Olimpia! ¡Olimpia!» Todos los ojos se volvieron hacia Nataniel y los estudiantes que estaban cerca se echaron a reír. El organista de la catedral lo miró, sombrío, y le hizo señal de que callara. El concierto había terminado, e iba a empezar el baile. «¡Bailar con ella! ¡Con ella!», ésta era la meta de todos los deseos de Nataniel. Pero ¿cómo podría reunir el valor necesario para invitarla a ella, la reina de la fiesta? Sin embargo, antes de que pudiera darse cuenta él mismo de lo que estaba ocurriendo, se encontró junto a Olimpia cuando empezaba el baile, y después de murmurar unas palabras, le cogió una mano. La mano de Olimpia estaba helada, y en cuanto la tocó, Nataniel se sintió penetrado por un frío mortal. Pero después de mirar a Olimpia, en cuyos ojos hablaba el amor, sintió que las arterias de aquella mano fría latían con violencia, y que una sangre ardiente circulaba por aquellas venas glaciales. Nataniel se estremeció y su corazón se llenó de amor; ciñó con el brazo el talle de Olimpia y cruzó con ella la multitud de bailarines. Hasta entonces se había juzgado a sí mismo un bailarín consumado y muy atento a la orquesta; pero la rítmica regularidad con que bailaba Olimpia le hizo comprender los fallos de su oído musical. Nataniel no quiso bailar con nadie más y hubiera asesinado gustoso a quien se atreviera a invitar a Olimpia. Pero, afortunadamente, esto ocurrió sólo dos veces, y, con gran sorpresa por su parte, Nataniel pudo bailar con ella toda la noche.
Si Nataniel hubiera podido ver algo más que a su Olimpia, hubiérase producido más de una reyerta, porque de los grupos de jóvenes escapaban murmullos burlones y risas apenas sofocadas, cuya causa permanecía ignorada. Exaltado por el baile y por el ponche, Nataniel había abandonado su natural timidez; sentado junto a Olimpia, cogió una de sus manos, y le habló de su amor en términos tan elevados que nadie hubiera podido comprenderlos, ni Olimpia, ni él mismo. Mientras tanto, ella seguía mirándole invariablemente a los ojos, y, suspirando con ardor, exclamaba únicamente: «¡Ah, ah, ah!» «¡Oh, mujer celestial, criatura divina», decía Nataniel, «rayo del amor que se nos promete en la otra vida! ¡Alma clara y profunda en la que se mira todo mi ser!» Y Olimpia se limitaba a suspirar y a contestar: «¡Ah! ¡Ah!»
El profesor Spalanzani pasó varias veces por delante de los dos enamorados y al verlos juntos sonrió con satisfacción, aunque de un modo algo extraño. Mientras tanto, desde el mundo de ensueños al que le había transportado el amor, Nataniel observó que los salones del profesor no brillaban ya como al principio; miró a su alrededor, y vio con sorpresa que sólo quedaban encendidas dos bujías, que parecían a punto de extinguirse. Hacía rato ya que la música y el baile había terminado. «¡Separarnos! ¡Separarnos!», exclamó con dolor, profundamente desesperado. Se levantó para besar la mano de Olimpia, pero ésta se inclinó hacia él y unos labios helados se posaron sobre los suyos ardientes. La leyenda de la Novia Muerta acudió a la mente de Nataniel; y se estremeció como cuando tocó la mano de Olimpia por vez primera.
El profesor Spalanzani cruzó lentamente el salón desierto; sus pasos sonaban en el pavimento de madera, y su figura, rodeada de sombras vacilantes; le prestaba la apariencia de un espectro. «¿Me quieres? ¿Me quieres, Olimpia? ¡Sólo una palabra! ¿Me quieres?», murmuraba Nataniel. Pero Olimpia se limitó a suspirar, y dijo, al tiempo que se levantaba: «¡Ah, ah!» «Ángel mío», dijo Nataniel, «tu contemplación es para mí como un faro que ilumina mi alma para siempre». «¡Ah, ah!», replicó Olimpia, alejándose. Nataniel la siguió y ambos se encontraron con el profesor. «Veo que lo ha pasado muy bien hablando con mi hija», dijo el profesor sonriendo. «Bueno, mi querido señor Nataniel, si le place conversar con esta joven tímida, sus visitas serán bien recibidas en esta casa».
Nataniel se despidió, y salió de la casa llevando el cielo en su corazón.
VII
Al día siguiente, la fiesta del profesor Spalanzani constituyó el tema de todas las conversaciones. A pesar de que el profesor había hecho todo lo posible para que la reunión resultara espléndida, las críticas fueron numerosas, y se dirigieron especialmente contra la envarada y silenciosa Olimpia, a la que consideraron absolutamente estúpida; a este defecto atribuyeron el hecho de que el profesor la hubiese mantenido oculta hasta entonces. Nataniel oyó estas opiniones con gran cólera, pero guardó silencio pensando que los que así hablaban no merecían que se les demostrase que era su propia estupidez la que les impedía conocer la belleza del espíritu de Olimpia.
—Hazme un favor, amigo mío —le dijo un día Segismundo—, dime cómo ha sido posible que un hombre sensato como tú se haya enamorado de esta autómata, de esta figura de cera.
Nataniel iba a estallar, pero se contuvo y respondió:
—Dime, Segismundo: ¿cómo es posible que los encantos de Olimpia hayan pasado inadvertidos a tus ojos clarividentes, a tu alma abierta a todas las impresiones de lo bello? Pero me alegro de no tenerte por rival, porque, de ser así, uno de los dos hubiera debido caer ensangrentado a los pies del otro.
Segismundo comprendió los sentimientos de su amigo: habló de otra cosa, y después de haber dicho que en amor no se podía juzgar, agregó:
—Sin embargo, es curioso que la mayor parte de nosotros hayamos coincidido en juzgar a Olimpia. Nos ha parecido —no te enfades, amigo mío—, nos ha parecido faltada de vida y de alma. Su figura, y su rostro son regulares, es cierto, y hasta podría pasar por bella si sus ojos le sirvieran de algo. Su forma de andar es rítmica, y cada uno de sus movimientos parece provocado por un engranaje que alguien pusiera en marcha. Sus ademanes, su canto, tienen este ritmo regular y desagradable que recuerda el funcionamiento de una máquina. Lo mismo parece cuando baila. Olimpia nos repele y no quisiéramos tener nada que ver con ella, porque nos parece que pertenece al orden de seres inanimados y que sólo finge vivir.
Nataniel no quiso abandonarse a la amargura que provocaron en él las palabras de Segismundo. Respondió simplemente:
—Para vosotros, almas prosaicas, es posible que Olimpia os parezca un ser extraño. Sólo al espíritu de un poeta puede revelarse una personalidad como esa. Sólo a mí ha dirigido el fuego de sus miradas amorosas, y sólo en Olimpia he vuelto a encontrarme a mí mismo. Olimpia no se entrega, como los espíritus superficiales, a conversaciones vulgares; pronuncia pocas palabras, es cierto, pero estas pocas palabras son como el jeroglífico de un mundo invisible, un mundo lleno de amor y conocimiento de la vida intelectual en contemplación de la eternidad. ¡Ya sé que todo esto no tiene el menor sentido para vosotros y que son palabras gastadas en vano!
—Dios te ampare, querido amigo —dijo Segismundo, suavemente, y en un tono de voz casi dolorido—; pero creo que estás en un mal camino. Cuenta conmigo, si todo… pero no quiero decir más.
Nataniel comprendió de pronto que el frío y prosaico Segismundo acababa de jurarle su amistad leal, y estrechó cordialmente su mano.
Nataniel había olvidado completamente que existiera en el mundo una Clara a la que en otro tiempo había amado. Su madre, Lotario, y todos los demás se habían borrado de su recuerdo; no vivía más que para Olimpia, a la que iba a ver a menudo para hablarle de su amor, de la simpatía de las almas, de las afinidades psíquicas, todo lo cual Olimpia parecía escuchar con gran atención. Nataniel desenterró de las profundidades de su pupitre todos sus escritos, poesías, fantasías, visiones, novelas y cuentos; esas lucubraciones aumentaban cada día con sonetos y estrofas que le dictaban el aire azul o el claro de luna, y todo se lo leía a Olimpia, sin sentir la menor fatiga. Jamás había encontrado un oyente más admirable. Olimpia no hacía calceta; no miraba por la ventana distraídamente, ni daba de comer a los pájaros, ni jugaba con un perrito, o con el gato favorito, ni estrujaba un papel entre los dedos, ni intentaba ocultar un bostezo con un golpe de tos que sonaba a falso; por el contrario, le miraba fijamente durante horas enteras, sin moverse para nada, y sus ojos se animaban cada vez más; cuando, por fin, Nataniel se levantaba y le cogía la mano para llevarla a sus labios, Olimpia decía: «¡Ah, ah!», y añadía: «Buenas noches, querido».
«¡Alma sensible y profunda!», exclamaba Nataniel, mientras volvía a su casa. «¡Sólo tú sabes comprenderme!». Temblaba de felicidad, pensando en las afinidades intelectuales que existían entre él y Olimpia y que aumentaban cada día, y le parecía que una voz interior le había expresado los sentimientos de la encantadora hija del profesor. Así debía de haber sido, porque Olimpia no pronunciaba jamás otras palabras que las ya citadas. Pero cuando Nataniel se acordaba, en los momentos de lucidez (por ejemplo, al despertarse por la mañana, cuando el alma está ayuna de impresiones), del mutismo y la inercia de Olimpia, se consolaba diciendo: «¿Qué son las palabras al fin y al cabo?, sólo palabras. Su mirada celestial dice más que todas las lenguas. ¿Por qué su corazón tendría que encerrarse en los estrechos límites de nuestras necesidades e imitar nuestros gritos quejumbrosos y miserables para expresar su pensamiento?»
El profesor Spalanzani parecía encantado de las relaciones de su hija con Nataniel, y demostró su satisfacción de un modo inequívoco cuando dijo que dejaría a su hija elegir libremente a su esposo. Animado por estas palabras y con el corazón ardiente de deseos, Nataniel decidió implorar a Olimpia al día siguiente, que le dijera claramente, con palabras, lo que sus miradas le daban a entender desde hacía tanto tiempo. Buscó el anillo que su madre le había regalado al separarse de ella, porque quería ponerlo en el dedo de Olimpia, en señal de unión eterna. Mientras buscaba el anillo cayeron en sus manos las cartas de Lotario y de Clara; las apartó con indiferencia, encontró el anillo, se lo puso y corrió a ver a Olimpia.
Estaba subiendo la escalera, y se encontraba al pie del vestíbulo, cuando oyó un ruido extraño. El rumor parecía proceder de la habitación del estudio de Spalanzani: pasos, crujidos, golpes sordos contra una puerta, entremezclados de maldiciones y juramentos.
—¡Suelta! ¡Suelta! ¡Infame! ¡Miserable! ¡Después de haber sacrificado mi cuerpo y mi vida entera!
—¡Ah, ah, ah! ¡No fue éste nuestro trato! ¡Yo hice los ojos!
—¡Y yo los engranajes!
—¡Imbécil, con tus engranajes!
—¡Perro maldito!
—¡Miserable relojero!
—¡Márchate, Satán!
—¡Basta!
—¡Bestia infernal, márchate!
—¡Suelta!
Eran las voces de Spalanzani y del horrible Coppelius, que se mezclaban y tronaban juntas. Nataniel, horrorizado, se precipitó al gabinete. El profesor tenía el cuerpo de una mujer sujeto por los hombros, el italiano Coppola por los pies, y cada uno tiraba hacia sí, luchando con furor para apoderarse del cuerpo. Nataniel retrocedió temblando de horror al reconocer el cuerpo de Olimpia; luego, inflamado por la cólera, se arrojó contra los dos locos, para quitarles a su amor; pero, en aquel momento, Coppola consiguió arrancar el cuerpo de las manos del profesor, y cargándoselo sobre la espalda, bajó rápidamente las escaleras, no sin antes derribar una mesa cubierta de matrices, cilindros, y otros aparatos. Mientras Coppola bajaba la escalera, riendo, se oyeron los golpes de los pies de Olimpia, que daban contra los peldaños y sonaban como un objeto duro. Nataniel permaneció inmóvil. Había podido ver claramente que la figura de cera de Olimpia no tenía ojos, y que en su lugar aparecían dos cavidades negras. Era un autómata sin vida. Spalanzani yacía en el suelo, derribado por el empujón de Coppola al marchar; los cristales rotos le habían herido en la cabeza, el pecho y los brazos, y su sangre brotaba abundantemente, pero no tardó en reunir sus fuerzas.
—¡Persíguele! ¡Persíguele! ¿Qué esperas? ¡Coppelius, el miserable Coppelius, me ha robado mi mejor autómata! ¡He trabajado en él veinte años! ¡Por él he sacrificado mi cuerpo y mi vida!… Los engranajes, la palabra, todo, todo era mío. Los ojos… él te los había robado. ¡Condenado! Corre a atraparle… Devuélveme mi Olimpia… aquí están los ojos…
Nataniel vio entonces en el suelo un par de ojos sangrientos que le miraban fijamente. Spalanzani los recogió y se los arrojó al pecho. Entonces el delirio se apoderó de Nataniel, y sus pensamientos se confundieron.
—¡Vamos, vamos, vamos! —exclamó, empezando a bailar—. ¡Gira, gira, círculo de fuego!… ¡Gira, linda muñequita de madera!… ¡Vamos, bailemos alegremente! ¡Alegremente, linda muñequita!
Y al decir estas palabras se arrojó contra el profesor y le agarró por el cuello. Le hubiese estrangulado sin duda, de no ser porque al ruido acudieron varias personas y libraron al profesor de Nataniel. Segismundo tuvo que luchar a brazo partido para reducir a su amigo, que no cesaba de gritar: «¡Vamos, bailemos alegremente! ¡Alegremente, linda muñequita!», mientras golpeaba ciegamente a su alrededor. Finalmente consiguieron derribarle y atarle. Su voz se debilitó y degeneró en un rugido salvaje. El desdichado Nataniel se abocó a un horrible delirio, y le trasladaron al manicomio.
VIII
Antes de ocuparme del desgraciado Nataniel, quiero hacer saber a los que se hayan interesado por el hábil mecánico y fabricante de autómatas Spalanzani, que el profesor curó completamente de sus heridas. Se vio obligado a abandonar la Universidad, porque la historia de Nataniel había producido gran sensación y se consideró un fraude insolente el hecho de haber introducido una muñeca de madera en los círculos sociales de la ciudad, donde había logrado cierto éxito. Los juristas consideraban la burla tanto más punible cuanto que se había dirigido contra el público, y con tanta maña, que excepto algunos estudiantes especialmente inteligentes, nadie se había dado cuenta de la verdad, aunque, después de los hechos, todos se alababan de haber concebido ciertas sospechas al respecto. Unos pretendían haber observado que Olimpia estornudaba con más frecuencia que bostezaba, lo que va contra todas las reglas. Se decía que ello se debía al mecanismo interior, que crujía de una manera diferente. A este propósito, el profesor de poesía y elocuencia tomó un polvo de rapé, golpeó ligeramente sobre la cajita, y dijo, con aire solemne:
—Ninguno de ustedes ha encontrado el punto sobre el que descansa la cuestión, señores. Todo ha sido una alegoría, una metáfora continua. ¿Comprenden? Sapienti sat!
Pero la mayor parte de las personas no se contentaron con aquella explicación. La historia de la autómata había echado profundas raíces en su espíritu, y se extendió entre ellos una terrible desconfianza hacia las figuras humanas. Muchos enamorados, para convencerse de que no se las habían con una autómata, exigieron que sus novias bailasen sin seguir el compás y cantasen desafinando; exigieron que hicieran calceta mientras les leían en voz alta y, sobre todo, las obligaron a hablar realmente, es decir, a que sus palabras entrañasen sentimientos e ideas, lo cual fue causa de numerosas rupturas. Coppola había desaparecido antes que Spalanzani.
Nataniel se despertó un día como de un sueño penoso y profundo. Abrió los ojos, y se sintió reanimado por un sentimiento de infinito bienestar, por un calor suave y celestial. Se hallaba acostado en su cuarto, en la casa de su madre. Clara estaba inclinada sobre él, y junto a la cama se encontraban su madre y Lotario.
—¡Por fin, por fin, querido Nataniel! ¡Nos has sido devuelto!
Así hablaba Clara con la voz temblorosa de ternura, estrechando entre sus brazos a Nataniel, cuyas lágrimas brotaban abundantes.
—¡Clara! ¡Clara! —exclamó Nataniel, luchando entre el dolor y la alegría.
Segismundo, que había velado fielmente junto a su amigo, entró en la habitación.
—¡Amigo, hermano mío! —le dijo Nataniel, estrechándole la mano—. ¡Tampoco tú me has abandonado!
Su locura había desaparecido sin dejar rastro, y muy pronto los cuidados de su madre, de sus amigos y de su prometida le devolvieron las fuerzas. La dicha había entrado de nuevo en la casa. Un anciano tío, de quien nadie se acordaba, murió dejando a la madre de Nataniel una extensa propiedad, situada en un paraje pintoresco, no lejos de la ciudad. Decidieron trasladarse allí la madre, Nataniel y Clara, con quien debía contraer matrimonio, y Lotario. Nataniel aparecía más amable que nunca; había recobrado la ingenuidad de su niñez y apreciaba el alma pura y sencilla de Clara. Nadie recordaba, ni por azar, lo que le había ocurrido. Cuando Segismundo se dispuso a partir, Nataniel le dijo solamente:
—¡Por Dios, amigo mío! ¡Estaba en un mal camino, pero un ángel me ha conducido a tiempo por la ruta del cielo! ¡Este ángel ha sido Clara!
Segismundo no le permitió que siguiera hablando, temiendo que recayera en sus pensamientos antiguos. Llegó el momento en que los cuatro debían trasladarse a su propiedad. Durante todo el día estuvieron recorriendo juntos la ciudad para hacer algunas compras. La alta torre del Ayuntamiento arrojaba su sombra sobre el mercado.
—Si subimos a la torre, podremos ver una vez más nuestras bellas montañas —dijo Clara.
Y así lo hicieron. Nataniel y Clara subieron a la torre, la madre volvió a la casa con la criada y Lotario que no tenía ganas de subir tantos escalones, se quedó al pie de la torre. Pronto los dos enamorados se encontraron uno al lado del otro en la galería más alta y sus miradas se sumergieron en los bosques aromáticos, tras los cuales se levantaban las montañas azules, parecidas a ciudades de gigantes.
—Mira ese grupo de arbolillos que parece moverse hacia aquí —dijo Clara.
Nataniel hurgó maquinalmente en el bolsillo y encontró los prismáticos de Coppelius. Se los llevó a los ojos y vio la imagen de Clara. Sus arterias latieron con violencia, sus ojos relampaguearon y rugió como un animal feroz; luego, saltando alocadamente, gritó riendo: «¡Linda muñequita, baila! ¡Baila, linda muñequita!» Agarrando a Clara bruscamente quiso arrojarla desde lo alto de la torre; pero en su desesperación, Clara se cogió nerviosamente a la balaustrada. Lotario oyó las carcajadas del furioso Nataniel y los gritos de terror de Clara; un horrible presentimiento se apoderó de él y subió rápidamente; la puerta de la segunda planta estaba cerrada. Los gritos de Clara aumentaban sin cesar; ciego de rabia y de terror empujó con violencia la puerta, que acabó cediendo. Los gritos de Clara eran cada vez más débiles: «¡Socorro! ¡Salvadme, salvadme…!» Su voz parecía morir en el aire. «¡Está muerta, asesinada por ese miserable!», exclamó Lotario. La puerta de la galería también estaba cerrada. La desesperación le dio fuerzas sobrehumanas y de un empujón hizo saltar la puerta de sus goznes. ¡Dios de los cielos! Nataniel sostenía a Clara en el aire fuera del balcón; una de las manos de ella permanecía agarrada a los barrotes del balcón. Rápido como un rayo, Lotario cogió a su hermana atrayéndola hacia sí y golpeando con violencia a Nataniel en el rostro, le obligó a desasir su presa. Lotario se precipitó rápidamente escaleras abajo, llevando en sus brazos a su hermana desmayada. Estaba a salvo. Nataniel, que había quedado solo en la galería, la recorría en todos sentidos, dando saltos y gritando: «¡Gira, gira, círculo de fuego! ¡Gira!» La multitud se había reunido, atraída por sus gritos, y entre la gente se veía a Coppelius que sobrepasaba a sus vecinos por su altura extraordinaria. Alguien propuso subir a la torre para apoderarse del insensato; pero Coppelius dijo sonriendo: «Esperad un poco; ya bajará solo», y siguió mirando hacia arriba como los demás. Nataniel, de pronto, se detuvo y permaneció inmóvil. Miró hacia abajo y, distinguiendo a Coppelius, exclamó con voz penetrante: «¡Ah, hermosos ojos! ¡Bellos ojos!», y se arrojó por encima de la barandilla del balcón. Cuando Nataniel quedó tendido sobre el pavimento, con la cabeza rota, Coppelius desapareció.
Se dice que, algunos años después, alguien vio a Clara en una región apartada, sentada a la puerta de una linda casita de recreo en la que vivía. Junto a ella se encontraban su dichoso marido y tres niños encantadores. De ello puede deducirse que Clara encontró por fin la felicidad hogareña que prometía su alma serena y apacible y que jamás hubiera podido procurarle el fogoso y exaltado Nataniel.
FIN