Sheppard estaba sentado en un taburete ante el mostrador que dividía en dos la cocina, y comiendo cereales directamente de la caja de cartón individual en que venían envasados. Comía mecánicamente, pendiente del niño, que paseaba de armario en armario por la cocina recogiendo los ingredientes para su desayuno. Era un niño de diez años rubio y rechoncho. Sheppard no apartaba sus ojos azules e intensos de él. El futuro del chico estaba escrito en su cara. Sería banquero. No, peor. Dirigiría una pequeña compañía de préstamos. Lo único que él quería del niño era que fuera bueno y generoso, y ni una cosa ni la otra parecían probables. Sheppard era un hombre joven con el pelo ya blanco. Se le erizaba como un estrecho halo de cepillo sobre la cara rosada y sensible.
El niño se acercó al mostrador con un tarro de mantequilla de cacahuete bajo el brazo, un plato con un trozo de tarta de chocolate en una mano y el bote de ketchup en la otra. No parecía ver a su padre. Se encaramó a un taburete y empezó a extender la mantequilla de cacahuete sobre la tarta. Tenía las orejas grandes y redondas, que se despegaban de la cabeza y parecían tirarle de los ojos, un poquito separados. Llevaba una camisa verde, pero tan descolorida que el vaquero que cabalgaba en la pechera era sólo una sombra.
—Norton —dijo Sheppard—, ayer vi a Rufus Johnson. ¿Sabes lo que estaba haciendo?
El niño lo miró medio atento, los ojos fijos en él pero sin interés. Eran de un azul más pálido que los de su padre, como si se le hubieran descolorido al igual que la camisa. Uno de ellos se desviaba, casi imperceptiblemente, hacia un lado.
—Estaba en un callejón —siguió Sheppard— y tenía la mano metida en un cubo de basura. Intentaba encontrar algo que comer. —Hizo una pausa, para que sus palabras calaran en el niño—. Tenía hambre —terminó, e intentó penetrar en la conciencia de su hijo con su mirada.
El niño cogió el trozo de tarta de chocolate y empezó a mordisquearla por un extremo.
—Norton, ¿tienes idea de lo que significa la palabra compartir?
Un destello de atención.
—Que una parte me toca a mí —dijo Norton.
—Que una parte le toca a él —recalcó Sheppard.
Era inútil. Cualquier defecto hubiera sido preferible al egoísmo: un carácter violento, incluso la tendencia a mentir.
El niño dio la vuelta al bote de ketchup y cubrió la tarta con la salsa.
La expresión de pena de Sheppard se hizo más intensa.
—Tienes diez años y Rufus Johnson tiene catorce. Sin embargo, estoy seguro de que tus camisas le irían bien —Rufus Johnson era un niño a quien había intentado ayudar el año anterior en el reformatorio. Había salido hacía dos meses—. Cuando estaba en el reformatorio no tenía mal aspecto, pero cuando lo vi ayer estaba hecho un saco de huesos. Desde luego, no desayuna tarta con mantequilla de cacahuete todos los días —el niño dejó de comer.
—Está seca —dijo—, por eso he tenido que ponerle todo esto encima.
Sheppard volvió la cara hacia la ventana que había al final del mostrador. El césped, verde y bien cortado, bajaba en un suave declive hasta un bosquecillo de la zona residencial. Cuando vivía su mujer, comían con frecuencia fuera, incluso el desayuno, sobre la hierba. Nunca había observado en aquel entonces que el niño fuera egoísta.
—Escúchame —le dijo volviéndose hacia él—, mírame y escucha.
El niño lo miró. Por lo menos los ojos estaban fijos en él.
—Le di a Rufus una llave de esta casa cuando se fue del reformatorio, para demostrarle mi confianza y para que tuviera un lugar al que acudir y donde sentirse bienvenido. Nunca la ha utilizado, pero ahora creo que lo hará porque me ha visto y tiene hambre. Y, si no la usa, saldré yo a buscarlo y lo traeré. No soporto ver a un niño buscar comida en los cubos de basura.
El chico frunció el entrecejo. Empezaba a darse cuenta de que algo suyo estaba en peligro.
Sheppard hizo una mueca de indignación.
—El padre de Rufus murió antes de que él naciera. Su madre está en la cárcel del estado. Lo crió su abuelo en una choza sin agua ni electricidad, y el viejo le pegaba todos los días. ¿Te gustaría tener a una familia así?
—No lo sé —dijo el niño.
—Pues quizá valga la pena que te lo plantees alguna vez.
Sheppard era el jefe de los servicios culturales y recreativos de la ciudad. Los sábados trabajaba en el reformatorio como consejero, sin percibir nada a cambio, excepto la satisfacción de saber que estaba ayudando a unos muchachos por los que nadie más se preocupaba. Johnson era el chico más inteligente con el que se había encontrado, y el más desgraciado.
Norton daba vueltas a lo que quedaba de tarta como si se le hubiera quitado el apetito.
—A lo mejor no viene —dijo, y sus ojos se iluminaron levemente.
—¡Piensa en todo lo que tú tienes y él no! Imagina que fueras tú el que tuviera que hurgar en la basura en busca de comida. Imagina que tuvieras un pie deforme y que tu cuerpo se torciera al andar.
El niño no parecía comprender, evidentemente no era capaz de imaginar una cosa así.
—Tú tienes un cuerpo sano, un buen hogar. No se te ha enseñado otra cosa que la verdad. Tu papá te da todo lo que necesitas y todo lo que quieres. No tienes un abuelo que te pegue. Y tu madre no está en la cárcel.
El niño apartó el plato. Sheppard lanzó un gemido.
Apareció un nudo de carne debajo de la boca repentinamente deformada del niño. Su rostro se convirtió en una masa de bultos en la que se abrían las rendijas de los ojos.
—Si estuviera en la cárcel —replicó con una especie de berrido atroz—, podría ir a verlaaaa.
Las lágrimas le corrían por la cara y un hilillo de ketchup le caía por la barbilla. Daba la sensación de que había recibido un golpe en la boca. Se abandonó por completo al llanto y empezó a aullar.
Sheppard permaneció sentado, sin saber qué hacer y deprimido, como un hombre azotado por alguna fuerza elemental de la naturaleza. Esa no era una pena normal. Formaba parte de su egoísmo. Ella llevaba muerta más de un año y la pena del niño no podía durar tanto tiempo.
—Vas a cumplir once años —dijo en tono de reproche.
El niño empezó a emitir un ruido angustioso y agudo, con la respiración entrecortada.
—Si dejaras de pensar en ti mismo y pensaras en lo que puedes hacer por los demás, no echarías en falta a tu madre.
El niño guardó silencio, pero sus hombros seguían temblando. Después volvió a descomponérsele el rostro y los berridos empezaron de nuevo.
—¿No crees que yo también la echo de menos? ¿Crees que no me siento solo? Claro que sí, pero no me quedo aquí sin hacer nada, lloriqueando. Me dedico a ayudar a los demás. ¿Me ves alguna vez sentado pensando en mis propios problemas?
El niño se desmoronó como si estuviera exhausto, pero nuevas lágrimas seguían corriendo por sus mejillas.
—¿Qué vas a hacer hoy? —le preguntó Sheppard para distraerlo.
El niño se secó los ojos con el brazo.
—Vender semillas —masculló.
Siempre estaba vendiendo algo. Tenía cuatro botes Henos de monedas de cinco y diez centavos y de vez en cuando las sacaba del armario y las contaba.
—¿Para qué vendes semillas?
—Para ganar un premio.
—¿Y cuál es el premio?
—Mil dólares.
—¿Y que harías si tuvieras mil dólares?
—Guardarlos —respondió el niño, y se limpió la nariz en el hombro.
—Estoy seguro de que sí. Escucha —añadió, y bajó la voz hasta adoptar un tono casi de súplica—, imagina por un momento que ganaras los mil dólares. ¿No te gustaría gastarlos con otros niños menos afortunados que tú? ¿No te gustaría regalar algunos columpios y trapecios al orfanato? ¿No te gustaría comprarle al pobre Rufus Johnson un zapato nuevo?
El niño empezó a apartarse del mostrador. De repente se inclinó hacia delante sobre el plato con la boca abierta. Sheppard volvió a gemir. El crío lo echó todo, la tarta, la mantequilla de cacahuete, el ketchup; una masa dulce y sin consistencia. Se quedó inclinado sobre ella, presa de las arcadas, salió más, y permaneció con la boca abierta sobre el plato como si esperara a que saliera su corazón.
—Está bien, está bien —dijo Sheppard—. No has podido evitarlo. Límpiate la boca y vete a la cama.
El niño se quedó un momentito más. Por fin levantó la cara y miró a su padre.
—Vete —dijo Sheppard—. Vete a la cama.
El niño se limpió la boca con la punta de la camisa. Se bajó del taburete y salió despacito de la cocina.
Sheppard se quedó mirando fijamente el charco de comida a medio digerir. El olor agrio llegó hasta él y lo hizo retroceder. Sintió náuseas. Se levantó, llevó el plato al fregadero, abrió el agua y observó muy serio cómo aquella porquería se iba por el desagüe. La mano delgada y triste de Johnson desenterraba comida de los cubos de basura, mientras que su propio hijo, egoísta, avaricioso, poco sensible, había comido hasta vomitar. Cerró el grifo con un golpe del puño. Johnson tenía capacidad para reaccionar con sensibilidad y se había visto privado de todo desde su nacimiento. Norton tenía la capacidad corriente, o menos, y había gozado de todas las ventajas.
Volvió al mostrador para acabar el desayuno. Los cereales estaban revenidos pero le daba lo mismo. Johnson merecía cualquier esfuerzo porque tenía el potencial. Se había dado cuenta desde el mismo momento en que el niño entró cojeando a la primera entrevista.
El despacho que Sheppard tenía en el reformatorio era una habitación estrecha con una ventana y una mesa pequeña con dos sillas. Nunca había estado dentro de un confesionario, pero creía que el funcionamiento de ambos debía de ser muy parecido, sólo que él explicaba, no absolvía. Sus credenciales eran menos dudosas que las de un cura; había recibido formación para hacer lo que hacía.
Cuando Johnson entró en su primera entrevista, él ya había repasado el historial del chico —destrucción sin motivo, ventanas rotas, cubos de basura municipales incendiados, neumáticos rajados—, el tipo de cosas con las que siempre se encontraba cuando los chicos habían sido trasplantados bruscamente del campo a la ciudad, como era el caso. Llegó al coeficiente intelectual de Johnson. Era de ciento cuarenta. Levantó la vista con interés.
El niño se sentó pesadamente en el borde de la silla, con los brazos caídos entre los muslos. La luz de la ventana le daba en el rostro. Sus ojos, de color del acero y muy serenos, le miraban fijamente. El pelo fino y oscuro le caía sobre la frente en un flequillo liso, no de modo descuidado propio de los niños, sino con la agresividad de un viejo. En su rostro era palpable una especie de inteligencia fanática.
Sheppard sonrió para acortar distancias.
La expresión del chico no se ablandó. Se reclinó en la silla y apoyó sobre la rodilla un pie monstruoso y deforme. Llevaba un zapato negro y raído cuya suela tenía diez o doce centímetros de espesor. En un trozo del zapato faltaba el cuero y asomaba la punta de un calcetín vacío, como la lengua gris de una cabeza guillotinada. Sheppard comprendió de inmediato el caso con toda claridad. Sus fechorías eran la compensación de aquel pie.
—Bueno, Rufus, veo en tu historial que sólo te queda un año de reformatorio. ¿Qué planes tienes para después?
—Yo no hago planes —respondió el chico. Desvió la vista con indiferencia hacia algo que había al otro lado de la ventana, detrás de Sheppard, a lo lejos.
—Quizá deberías empezar a hacerlos —dijo Sheppard con una sonrisa.
Johnson siguió con la mirada fija más allá de él.
—Me gustaría que aprovecharas al máximo tu inteligencia —prosiguió Sheppard—. ¿Qué es lo más importante para ti? Hablemos de lo que es importante para ti. —Y sin querer bajó la vista hasta aquel pie.
—Mírelo hasta hartarse —tartajeó el muchacho.
Sheppard enrojeció. Aquella masa negra y deforme se hinchó ante sus ojos. Pasó por alto el comentario y la mirada maliciosa que le dirigía el chico.
—Rufus, te has metido en muchos líos, pero creo que, cuando comprendas por qué haces estas cosas, te sentirás menos inclinado a hacerlas. —Le sonrió. Esos chicos tenían tan pocos amigos, veían tan pocas caras amables, que la mitad de su eficacia radicaba en que él les sonreía—. Hay muchas cosas sobre ti mismo que creo poder explicarte.
Johnson le dirigió una mirada pétrea.
—No he pedío explicaciones. Ya sé por qué hago lo que hago.
—¡Pues estupendo! A ver si puedes decirme qué te llevó a hacer las cosas que has hecho.
Un destello negro fulguró en los ojos del chico.
—Satán. Me tiene en su poder.
Sheppard lo miró de hito en hito. No había nada en el rostro del muchacho que indicara que lo hubiera dicho en broma. La fina línea de sus labios era firme y orgullosa. Los ojos de Sheppard se endurecieron. Por un momento sintió una sorda desesperación, como si se enfrentara a una deformación elemental de la naturaleza que hubiera aparecido demasiado tiempo atrás para corregirla ahora. Las preguntas que se había planteado el chico sobre la vida habían encontrado respuesta en los letreros clavados en los pinos: ¿TE tiene satán en su poder? arrepiéntete o arderás en el infierno, jesús es el salvador. Johnson llevaba la Biblia dentro, aunque nunca la hubiera leído. La desesperación dio paso a la indignación.
—¡Tonterías! —masculló con desdén—. ¡Vivimos en la era espacial! Eres demasiado listo para darme una respuesta como ésta.
La boca de Johnson se torció ligeramente. En su mirada había desprecio pero también diversión. Apareció un brillo de desafío en sus ojos.
Sheppard estudió con atención su cara. Donde había inteligencia cualquier cosa era posible. Volvió a sonreír, una sonrisa que era como una invitación a que el muchacho entrara en un aula escolar con todas las ventanas abiertas a la luz.
—Rufus, voy a arreglar las cosas para que te reúnas conmigo una vez por semana. Quizá haya una explicación para tu explicación. Quizá pueda explicarte tu demonio.
Después de esto, había hablado con Johnson todos los sábados durante el resto del año. Hablaba al azar, del tipo de cosas que el chico nunca debía de haber oído antes. Hablaba a un nivel un poco superior al del muchacho para que éste tuviera algo que alcanzar. Pasaba de la psicología simple y los mecanismos de defensa de la mente humana a la astronomía y las cápsulas espaciales que daban vueltas en torno a la Tierra más rápido que la velocidad del sonido y que pronto girarían alrededor de las estrellas. Instintivamente se centraba en las estrellas. Quería darle algo al chico, algo que alcanzar aparte de los bienes de los demás. Quería ampliar sus horizontes. Quería que viera el universo, que viera que era posible penetrar en las partes más oscuras de este universo. Hubiera dado cualquier cosa por poner un telescopio en las manos de Johnson. Éste hablaba poco, y, cuando lo hacía, llevado por su orgullo, era siempre para disentir y oponerse tontamente, el pie deforme colocado sobre la rodilla como un arma lista para usar, pero Sheppard no se dejaba engañar. Observaba los ojos del chico y cada semana veía que algo se desmoronaba en ellos. Por la expresión de Rufus, dura pero turbada, de lucha contra la luz que ahora hacía estragos en él, Sheppard sabía que estaba dando en el blanco.
Ahora Johnson estaba libre, libre para vivir de los cubos de basura y para volver a descubrir su vieja ignorancia. Pero la injusticia del caso era indignante. Lo habían devuelto a su abuelo; la imbecilidad del viejo sobrepasaba todo lo imaginable. Quizá a estas alturas el muchacho había escapado. La idea de obtener la custodia de Johnson ya se le había ocurrido a Sheppard, pero la existencia del abuelo siempre había sido un obstáculo. Nada lo estimulaba tanto como pensar en lo que podía hacer por un chico como éste. Primero le daría un nuevo zapato ortopédico. Porque se le torcía la espalda a cada paso. Después lo animaría a cultivar algún interés intelectual. Pensó en el telescopio. Podía comprar uno de segunda mano y montarlo en la ventana del desván.
Permaneció casi diez minutos sentado en la cocina pensando en lo que podría hacer si tuviera a Johnson con él. Lo que se malgastaba en Norton haría que Johnson diera lo mejor de sí. El día anterior, cuando lo había visto hurgando en el cubo de basura, Sheppard había levantado la mano en un gesto de saludo y se había acercado. Johnson lo vio, se quedó parado una fracción de segundo y desapareció con la rapidez de una rata, pero no antes de que Sheppard advirtiera un cambio en su expresión. Algo se había encendido en los ojos del chico, estaba seguro, algún recuerdo de la luz perdida.
Se levantó y tiró la caja de cereales a la basura. Antes de salir de casa, entró en la habitación de Norton para asegurarse de que ya estaba bien. El niño estaba sentado sobre la cama con las piernas cruzadas. Había vaciado sus botes de monedas, que formaban un enorme montón ante él, y las estaba ordenando en pilas de cinco, de diez y de veinticinco centavos.
Aquella tarde, Norton estaba solo en la casa, acuclillado en el suelo de su habitación colocando en filas los paquetes de semillas de flores. La lluvia restallaba en las ventanas y repiqueteaba en el canalón del tejado. La habitación estaba a oscuras, pero cada pocos minutos se iluminaba por unos relámpagos silenciosos y los paquetes de semillas lucían alegres en el suelo. Estaba quieto, en cuclillas, como una gran rana pálida en medio de aquel jardín en potencia. De repente sus ojos se pusieron alerta. Sin previo aviso la lluvia había cesado. El silencio era pesado, como si el chaparrón hubiera sido acallado por la violencia. Permaneció inmóvil, sólo los ojos se movían.
En medio del silencio, le llegó el clic inconfundible de una llave que giraba en la puerta de entrada a la casa. Era un sonido pausado. Atraía la atención hacia sí y la mantenía como si estuviera controlado por una mente en vez de por una mano. El niño se metió de un salto en el armario.
Los pasos empezaron a sonar por el pasillo. Eran lentos e irregulares, uno ligero y después uno pesado, luego seguía un silencio, como si el visitante se hubiera detenido a escucharse él también o a examinar algo. Al cabo de un minuto cruzó la puerta de la cocina. Los pasos atravesaron la cocina hasta la nevera. La pared del fondo del armario daba a la cocina y Norton pegó la oreja a ella. La puerta de la nevera se abrió. Hubo un largo silencio.
Se quitó los zapatos, salió de puntillas del armario y pasó por encima de los paquetes de semillas. Se paró en el centro de la habitación, rígido. Un muchacho delgado de cara huesuda con un traje negro y mojado estaba en el umbral, cerrándole el paso. Tenía el pelo pegado a la cabeza por la lluvia. Estaba inmóvil como un cuervo empapado y furioso. Su mirada atravesó al niño como un alfiler y lo paralizó. Después sus ojos empezaron a estudiar todo cuanto había en la habitación: la cama sin hacer, las cortinas sucias de la gran ventana, una fotografía de una mujer joven de cara ancha que destacaba sobre la superficie abarrotada de la cómoda.
De repente la lengua del niño se desató.
—¡Te ha estado esperando! ¡Te va a dar un zapato nuevo porque tienes que buscar comida en los cubos de basura! —repuso en una especie de gritito de ratón.
—Busco comida en los cubos de basura —dijo el muchacho lentamente, con un brillo en la mirada— porque me gusta buscar comida en los cubos de basura. ¿Comprendes?
El niño asintió con la cabeza.
—Y puedo conseguir por mi cuenta un zapato. ¿Comprendes?
El niño asintió con la cabeza, hipnotizado.
El muchacho entró cojeando y se sentó en la cama. Se puso una almohada detrás y estiró la pierna más corta de modo que el gran zapato negro llamara la atención sobre la sábana.
La mirada de Norton se posó en el zapato y allí se quedó. La suela era gruesa como un ladrillo.
Johnson lo movió levemente y sonrió.
—Si le doy a alguien una sola patada, aprenden a no meterse conmigo,
El niño asintió con la cabeza.
—Ve a la cocina —dijo Johnson—, hazme un bocadillo de jamón con pan moreno y tráeme un vaso de leche.
Norton se fue como un juguete mecánico, impulsado hacia donde debía ir. Preparó un gran bocadillo grasiento con jamón que colgaba por los lados y sirvió un vaso de leche. Luego volvió a la habitación con el bocadillo en una mano y el vaso de leche en la otra.
Johnson estaba repantigado a sus anchas contra la almohada.
—Gracias, camarero —dijo, y cogió el bocadillo.
Norton se quedó al lado de la cama, con el vaso en la mano.
El muchacho devoró el bocadillo. A continuación cogió el vaso de leche. Lo cogió con las dos manos como si fuera un niño y, cuando lo bajó para respirar, había un círculo de leche alrededor de su boca. Le dio a Norton el vaso vacío.
—Tráeme una d’aquellas naranjas, camarero —dijo con voz ronca.
Norton fue a la cocina y volvió con la naranja. Johnson la mondó con los dedos y dejó que la piel cayera en la cama. Comió lentamente, escupiendo sin remilgos las semillas. Cuando hubo terminado, se limpió las manos en la sábana y dirigió a Norton una mirada larga y escrutadora. Los servicios de éste parecían haberlo ablandado.
—Desde luego eres su hijo. Tienes la misma cara de tonto.
El niño no se inmutó, como si no le hubiera oído.
—No sabe ni dónde tiene la mano derecha —prosiguió Johnson con una voz ronca de satisfacción.
El niño apartó la mirada del rostro del muchacho y la fijó en la pared.
—Bla, bla, bla —añadió Johnson—, y nunca dice na.
El labio superior del niño se levantó ligeramente, pero siguió callado.
—Aire —dijo Johnson—, puro aire.
El rostro del niño empezó a adquirir una prudente expresión de agresividad. Retrocedió un poco como si estuviera preparándose para huir en cualquier momento.
—Es bueno —murmuró—. Ayuda a los demás.
—¡Bueno! —rugió Johnson encolerizado, con la cabeza hacia delante—. Me da igual si es bueno o no. ¡No tiene razón!
Norton estaba atónito.
La puerta mosquitera de la cocina se abrió y alguien entró. Johnson se incorporó inmediatamente.
—¿Es él? —preguntó.
—Es la cocinera. Viene por la tarde.
Johnson se levantó y cojeó hasta el pasillo. Se quedó parado en la puerta de la cocina, Norton detrás de él.
La muchacha de color estaba ante el armario quitándose un brillante impermeable rojo. Era alta y de piel clara, y su boca era como una gran rosa que se hubiera oscurecido y marchitado. Llevaba el pelo peinado en gradas en lo alto de la cabeza, y se inclinaban a un lado como la torre de Pisa.
Johnson dejó escapar un ruido entre los dientes.
—Vaya, vaya, la negrita fiel.
La chica se paró un momento y les dirigió una mirada insolente. Como si fueran colillas.
—Vamos —dijo Johnson—, veamos lo que tenéis además d’una negra. —Abrió la primera puerta de la derecha y contempló un baño con azulejos de color rosa—. ¡Un meadero rosa! —murmuró.
Se volvió con expresión divertida hacia el niño.
—¿Se sienta encima d’eso?
—Es para los invitados, pero a veces él también se sienta.
—Debería vaciar su cabeza en él.
La puerta de la siguiente habitación estaba abierta. Era donde Sheppard dormía desde la muerte de su mujer. Una cama de hierro de aspecto ascético sobre el suelo desnudo. En un rincón había una pila de uniformes de béisbol para niños. Había papeles esparcidos en la superficie de un buró y sobre ellos unas pipas hacían de pisapapeles. Johnson contempló en silencio la habitación. Arrugó la nariz.
—¡Adivina de quién es!
La puerta de la habitación contigua estaba cerrada, pero Johnson la abrió y asomó la cabeza en la semioscuridad. Las persianas estaban bajadas y el aire olía a cerrado, con un ligero aroma de perfume. Había una antigua cama ancha y una cómoda enorme cuyo espejo destellaba en la penumbra. Johnson pulsó el interruptor que había junto a la puerta, cruzó la habitación hasta el espejo y se miró en él. Había un peine y un cepillo de plata sobre el tapete de hilo. Cogió el peine y empezó a pasárselo por el pelo. Se peinó el flequillo liso sobre la frente. Luego lo inclinó hacia un lado, al estilo Hitler.
—¡Deja su peine! —dijo el niño. No había pasado del umbral. Se había quedado allí, pálido y con la respiración entrecortada, como si estuviera presenciando un sacrilegio en un lugar sagrado.
Johnson dejó el peine, cogió el cepillo y se lo pasó por el pelo.
—Está muerta —dijo el niño.
—No me dan miedo las cosas de los muertos —repuso Johnson. Abrió el primer cajón y metió las manos.
—¡Quita tus sucias manazas de la ropa de mi madre! —exclamó el niño con voz aguda y sofocada.
—No te pongas nervioso, nene —murmuró Johnson.
Sacó una blusa roja con lunares y la volvió a meter. Luego sacó un pañuelo de seda verde, lo hizo girar sobre su cabeza y lo dejó flotar hasta el suelo. Su mano seguía revolviendo el cajón. Después de unos momentos, sacó un corsé descolorido con cuatro portaligas metálicos que colgaban.
—Esto debía ser su arnés —observó.
Lo sacó con cuidado y lo sacudió. Se lo ciñó en la cintura y empezó a dar saltitos arriba y abajo, haciendo bailar los portaligas de metal. Se puso a chasquear los dedos y a menear las caderas.
—Rock, rock, rock and roll. Rock, rock and roll. No puedo satisfacer a esta mujer, por mucho que lo intente.
Empezó a moverse de un lado a otro, dando patadas con el pie sano y levantando el otro. Salió bailando por la puerta, pasó junto al niño, que estaba conmocionado, y avanzó por el pasillo hacia la cocina.
Media hora más tarde, Sheppard llegó a casa. Dejó caer el impermeable sobre una de las sillas del pasillo, llegó hasta la puerta de la sala y se paró. De repente su rostro se transfiguró. Exultaba de placer. Johnson estaba sentado, una figura oscura, en una butaca rosa de respaldo alto. La pared que quedaba detrás de él estaba forrada de libros desde el techo hasta el suelo. Leía. Los ojos de Sheppard se achicaron. Era un volumen de la Enciclopedia Británica. El muchacho estaba tan absorto en la lectura que ni siquiera levantó la mirada. Sheppard contuvo la respiración. Ese era el lugar perfecto para el chico. Tenía que retenerlo allí. Tenía que conseguirlo de algún modo.
—¡Rufus! ¡Me alegro de verte! Y se acercó a él a grandes zancadas con el brazo extendido.
Johnson levantó la mirada, el rostro inexpresivo.
—Hola —dijo. Hizo caso omiso de la mano tendida, pero, como Sheppard no la retiró, la aceptó de mala gana.
Sheppard estaba preparado para ese tipo de reacción. Formaba parte de la máscara de Johnson eso de no mostrar nunca entusiasmo.
—¿Cómo van las cosas? ¿Cómo te trata tu abuelo? Se sentó en el borde del sofá.
—Cayó muerto —dijo el chico con indiferencia.
—¡No lo dirás en serio! —gritó Sheppard. Se levantó y se sentó en una mesita de café, más cerca del chico.
—Qué va, no se cayó muerto. Pero ojalá.
—¿Y dónde está?
—Se ha largao a las colinas. Él y otros. Van a enterrar algunas biblias en una cueva y a recoger una pareja de animales de cada especie. Como Noé. Sólo qu’esta vez va haber un fuego, no una inundación.
La boca de Sheppard se torció en una mueca irónica.
—Comprendo —dijo. Después añadió—: En otras palabras, el viejo tonto te ha abandonado.
—No es ningún tonto —protestó el chico, indignado.
—¿Te ha abandonado sí o no? —preguntó Sheppard con impaciencia.
El chico se encogió de hombros.
—¿Dónde está tu tutor del reformatorio?
—No tengo por qué ir detrás d’él, es él el que tiene qu’ir detrás de mí.
Sheppard se rió.
—Espera un minuto.
Se levantó y salió de la sala, cogió el impermeable de la silla y lo llevó al armario del pasillo para colgarlo. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir cómo le pediría al chico que se quedara. No podía obligarlo. Tendría que ser voluntario. Johnson fingía no tenerle simpatía. Era sólo una cuestión de orgullo, pero tendría que pedírselo de tal modo que su orgullo no se sintiera herido. Abrió la puerta del armario y sacó un colgador. Todavía seguía allí un viejo abrigo gris de su mujer. Lo apartó, pero el abrigo no se movió. Lo abrió bruscamente e hizo una mueca, como si acabara de ver una larva dentro de su capullo. Norton estaba dentro del abrigo, la cara hinchada y pálida, con una expresión de estupefacción y de tristeza. Sheppard se le quedó mirando. De repente se le ofrecía una posibilidad.
—Sal de ahí —le dijo.
Lo cogió por el hombro y lo empujó con firmeza hasta la sala y la butaca rosa donde Johnson estaba sentado con la enciclopedia en el regazo. Lo iba a arriesgar todo en un solo golpe.
—Rufus, tengo un problema. Necesito tu ayuda.
Johnson lo miró con desconfianza.
—Escúchame, necesitamos otro chico en casa. —Había una desesperación auténtica en el tono de su voz—. Norton nunca ha tenido que compartir nada en su vida. No sabe lo que significa compartir. Y necesito que alguien se lo enseñe. ¿Quieres ayudarme? Quédate una temporada con nosotros, Rufus. Necesito tu ayuda. —El nerviosismo hacía que su voz sonara aflautada.
De repente el niño cobró vida. El rostro se le hinchó de cólera.
—¡Entró en la habitación de ella y usó su peine! —gritó tirando del brazo de Sheppard
—. ¡Se puso su corsé y bailó con Leola y…!
—¡Cállate! —le interrumpió Sheppard—. ¿Es que sólo sabes hacer de acusica? No te pido un informe sobre la conducta de Rufus. Sólo te pido que le des la bienvenida. ¿Comprendes? .—Se dirigió a Johnson—. ¿Ves cómo es?
Norton propinó un fuerte puntapié a la pata de la butaca rosa y por poco alcanzó el pie hinchado de Johnson. Sheppard lo apartó de un tirón.
—Dijo que no eras más que aire —gritó el niño.
Una ladina expresión de placer cruzó por el rostro de Johnson.
Sheppard no se desconcertó. Los insultos formaban parte del mecanismo de defensa del chico.
—¿Qué dices, Rufus? ¿Te quedas con nosotros una temporada?
Johnson se quedó mirando al frente y no respondió. Se sonrió ligeramente y pareció contemplar alguna placentera visión del futuro.
—M’es igual —dijo, y volvió una página de la enciclopedia—. Soy capaz de soportar cualquier sitio.
—Estupendo. Estupendo.
—Ha dicho —explicó el niño con un susurro gutural— que no sabías dónde tenías la mano derecha.
Hubo un silencio.
Johnson se humedeció el dedo y pasó otra página de la enciclopedia.
—Tengo algo que deciros a los dos —anunció Sheppard con un tono sin inflexiones. Sus ojos se movieron del uno al otro y habló lentamente como si lo que estaba diciendo sólo fuera a decirse una vez, y como si les correspondiera a ellos escucharlo atentamente—. Si a mí me importara lo que Rufus piensa de mí, no le pediría que se quedara. Rufus me va a ayudar y yo lo voy a ayudar a él y ambos te vamos a ayudar a ti. Sería egoísta por mi parte permitir que lo que Rufus piensa de mí interfiriera en lo que puedo hacer por él. Si puedo ayudar a una persona, lo único que quiero es hacerlo. Estoy por encima de esas mezquindades.
Ninguno de los dos chicos dijo nada. Norton fijó la mirada en el cojín de la butaca. Johnson parecía observar con atención algún hermoso grabado de la enciclopedia. Sheppard les miraba la cabeza. Sonrió. A fin de cuentas, había ganado. El muchacho se quedaba. Acarició el pelo de Norton y le dio una palmadita a Johnson en el hombro.
—Ahora vosotros os quedáis aquí y os conocéis un poco mejor —dijo alegremente, y se fue hacia la puerta—. Voy a ver qué nos ha dejado Leola para cenar.
Cuando hubo salido, Johnson levantó la cabeza y miró a Norton. El niño lo miró también con semblante sombrío.
—Dios santo, hermanito —dijo Johnson con voz quebrada—, ¿cómo lo aguantas? —Su expresión era de absoluta indignación—. Éste se cree que es Jesucristo.
II
El desván de Sheppard era una habitación grande a medio acabar, con las vigas al descubierto y sin luz eléctrica. Habían montado el telescopio sobre un trípode en una de las lumbreras.
Ahora apuntaba hacia el cielo oscuro, donde una rodaja de luna, frágil como la cáscara de un huevo, acababa de surgir de detrás de una nube que tenía un brillante reborde plateado. Dentro, una lámpara de queroseno puesta sobre un baúl proyectaba sus sombras hacia arriba y las entremezclaba, ligeramente vacilantes, en las vigas del techo. Sheppard estaba sentado sobre una caja de embalaje y miraba a través del telescopio, y Johnson estaba justo a su lado, esperando poder mirar. Sheppard lo había comprado por quince dólares hacía dos días en una casa de empeños.
—No sea tan abusón —dijo Johnson.
Sheppard se levantó y Johnson se deslizó sobre la caja y pegó el ojo al aparato.
Sheppard se sentó en una silla recta un poco más allá. Su rostro irradiaba satisfacción. Por ahora su sueño se iba cumpliendo. En una semana había hecho posible que la visión del muchacho ascendiera por un estrecho canal hasta las estrellas. Contempló la espalda encorvada de Johnson con absoluta satisfacción. El chico llevaba una camisa de cuadros de Norton y unos pantalones nuevos color caqui. El zapato estaría terminado la semana siguiente. Había llevado al chico a una tienda de ortopedia el día después de su llegada y había hecho que le tomaran las medidas para un nuevo zapato. Johnson era muy susceptible en lo que se refería a su pie, como si se tratara de un objeto sagrado. Había adoptado una expresión taciturna mientras el dependiente, un joven con la cabeza calva de un rosa brillante, medía el pie con sus manos profanadoras. El zapato cambiaría enormemente la actitud del muchacho. Incluso un chico con pies normales se reconciliaba con el mundo después de adquirir un par de zapatos nuevos. Cuando a Norton le compraban un par nuevo, se pasaba días enteros mirándose los pies.
Sheppard miró al niño, que se hallaba al otro lado de la habitación. Estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra un baúl, entretenido con una cuerda que había encontrado y con la que se había envuelto las piernas desde los tobillos hasta las rodillas. Parecía tan lejano que Sheppard tuvo la sensación de estar mirándolo por el objetivo del telescopio en lugar de por el ocular. Sólo había tenido que pegarle una vez desde que Johnson estaba con ellos. La primera noche, cuando Norton se enteró de que Johnson iba a dormir en la cama de su madre. Él no creía en los azotes, y menos aún cuando uno estaba encolerizado. En este caso había hecho ambas cosas, y con buen resultado. No había vuelto a tener problemas con Norton.
El niño no había dado muestras de generosidad hacia Johnson, pero parecía resignarse ante lo inevitable. Por las mañanas, Sheppard los mandaba a los dos a la piscina, les daba dinero para que comieran en la cafetería y les indicaba que se encontraran con él en el parque por la tarde para ver el entrenamiento de su equipo juvenil de béisbol. Todas las tardes llegaban al parque arrastrando los pies, en silencio, absorto cada uno en sus pensamientos, como si no se dieran cuenta de la existencia del otro. Al menos podía estar contento de que no hubiera peleas.
Norton no demostraba ningún interés por el telescopio.
—¿No quieres levantarte y mirar por el telescopio, Norton? —le preguntó. Le irritaba que el niño no mostrara ninguna curiosidad intelectual—. Rufus te va a llevar la delantera.
Norton se inclinó distraídamente hacia delante y miró la espalda de Johnson.
Johnson dio media vuelta. Su rostro empezaba a engordar de nuevo. La expresión de cólera había desaparecido de las mejillas hundidas y ahora se concentraba en las cuencas de los ojos, como un fugitivo que se refugiara allí de la generosidad de Sheppard.
—No malgastes tu valioso tiempo, chico —dijo Johnson—. Con una vez que veas la luna, ya está vista.
A Sheppard le divertían esas repentinas muestras de perversidad. El chico se resistía a cualquier cosa que sospechara tuviera la intención de mejorarlo y se las arreglaba, cuando estaba muy interesado por algo, para dar la impresión de que se aburría. Sheppard no se dejaba engañar. En secreto Johnson aprendía las cosas que él quería que aprendiera: que su benefactor era inmune al insulto y que no había grietas en su armadura de generosidad y paciencia cuando veía una oportunidad de dar en el blanco.
—Algún día quizá vayáis a la luna —dijo—. Dentro de diez años es muy probable que se organicen viajes regulares. ¡Pero si podréis ser hombres del espacio! ¡Astronautas!
—Astronabos —espetó Johnson.
—Pues nabos o nautas, es perfectamente posible que tú, Rufus Johnson, vayas a la luna.
Algo se removió en las profundidades de los ojos de Johnson. Llevaba todo el día de un humor sombrío.
—No voy a ir a la luna y llegar allí vivo, y cuando muera me iré al infierno.
—Llegar a la luna al menos es posible —repuso Sheppard con sequedad. La mejor manera de tratar ese tipo de cosas era ridiculizándolas suavemente—. La vemos. Sabemos que está allí. Nadie ha dado pruebas fidedignas de que exista el infierno.
—La Biblia ha dao las pruebas —replicó Johnson en tono lúgubre—, y si uno muere y va allí arde eternamente.
El niño se inclinó hacia delante.
—El que diga que no existe el infierno —añadió Johnson— está contradiciendo a Jesús. Los muertos son juzgaos y los malos son condenaos. Lloran y rechinan los dientes mientras se abrasan y la oscuridá es eterna.
El niño abrió la boca. Sus ojos parecían más hundidos.
—Satán es el jefe —añadió Johnson.
Norton se puso en pie de un salto y cojeando dio un par de pasos hacia Sheppard.
—¿Está ella allí? —preguntó con voz alta—. ¿Se está abrasando allí? —Se deshizo de la cuerda que tenía en los pies—. ¿Está quemándose?
—Dios santo —murmuró Sheppard—. No, no, claro que no. Rufus está equivocado. Tu madre no está en ninguna parte. Tampoco está triste. Sencillamente no está.
Las cosas hubieran sido para él mucho más fáciles si cuando murió su mujer le hubiera dicho a Norton que se había ido al cielo y que algún día volvería a verla, pero no podía educarlo sobre una mentira.
El rostro de Norton se contrajo. Se le formó un nudo de carne en la barbilla.
—Escucha —dijo Sheppard rápidamente, y atrajo al niño hacia sí—, el espíritu de tu madre vive dentro de otros y seguirá viviendo en ti si eres bueno y generoso como ella.
Los ojos pálidos del niño se endurecieron, incrédulos.
La pena de Sheppard se convirtió en asco. El niño prefería estar en el infierno a no estar en ninguna parte.
—¿Comprendes? No existe. —Puso la mano en el hombro del niño—. Es lo único que yo puedo darte —añadió en un tono más suave, pero aún exasperado—, la verdad.
En vez de ponerse a berrear, el niño se desasió de él y cogió a Johnson por la manga.
—¿Está allí, Rufus? ¿Está allí ardiendo?
Los ojos de Johnson brillaron.
—Bueno, está allí si fue mala. ¿Era una puta?
—Tu madre no era eso —dijo Sheppard con brusquedad. Tenía la sensación de conducir un coche sin frenos—. Y ahora no digamos más tonterías. Estábamos hablando de la luna.
—¿Creía en Jesús? —preguntó Johnson.
Norton quedó perplejo.
—Sí —dijo después de un segundo, como si comprendiera que eso era necesario—, sí creía.
—No creía —murmuró Sheppard.
—Siempre creyó —afirmó Norton—. Yo le oí decir que creía.
—Está salvada —aseguró Johnson.
El niño todavía parecía perplejo.
—¿Dónde? ¿Dónde está?
—En lo alto.
—¿Y dónde está eso? —insistió Norton sin aliento.
—Está en el cielo, en alguna parte —respondió Johnson—. Pero hay qu’estar muerto pa llegar hasta allí. No se puede ir en una nave espacial. —Surgía de sus ojos un resplandor, igual a un haz de luz que se apuntaba a su objetivo.
—El viaje del hombre a la luna —dijo Sheppard ceñudo— es muy parecido al primer pez que salió reptando del agua hace millones y millones de años. No tenía un traje terrestre. Tuvo que adaptarse en su interior. Desarrolló pulmones.
—Cuando yo muera, ¿me iré al infierno o donde está ella? —preguntó Norton.
—Ahora irías a donde está ella —contestó Johnson—, pero si vives lo suficiente irás al infierno.
Sheppard se levantó de pronto y cogió la lámpara.
—Cierra la ventana, Rufus. Es hora de irse a la cama.
Al bajar por las escaleras, oyó que Johnson decía a sus espaldas en un susurro bastante fuerte:
—Ya te lo contaré todo mañana, chico, cuando él no esté.
Al día siguiente, cuando los chicos llegaron al campo de béisbol, él los observó mientras aparecían por detrás de las gradas. Johnson tenía la mano sobre el hombro de Norton, y la cabeza inclinada hacia el oído del niño, y en el rostro de éste había una expresión de completa confianza, una luz de despertar. El semblante de Sheppard se endureció. Ese era el modo en que Johnson intentaría disgustarle. Pero él no se iba a disgustar. Norton no era lo bastante inteligente para que pudieran causarle mucho daño. Miró la carita, absorta y apagada del niño. ¿Por qué intentar convertirlo en algo superior? El cielo y el infierno eran para los mediocres, y no había duda de que su hijo lo era.
Los dos chicos entraron en las gradas y se sentaron a unos diez pasos, de cara a él, pero ninguno de los dos dio señales de reconocerlo. Sheppard miró a los pequeños jugadores dispersos por todo el campo. A continuación se dirigió a las gradas. El siseo de la voz de Johnson se interrumpió cuando él se acercó.
—¿Qué habéis hecho hoy, chicos? —preguntó afablemente.
—Me ha estado contando… —empezó Norton.
Johnson le dio un codazo.
—No hemos hecho nada —dijo.
Su cara parecía estar revestida de un barniz de circunspección, pero a través de éste asomaba, insolente, una expresión de complicidad.
Sheppard notó que enrojecía, pero no dijo nada. Un niño con el uniforme de la liga juvenil le había seguido y le daba, jugueteando, golpecitos en la pantorrilla con el bate. Se dio la vuelta, rodeó con el brazo el cuello del niño y volvió con él al campo.
Aquella noche, cuando subió al desván para reunirse con los chicos en el telescopio, encontró a Norton solo. Estaba sentado en la caja, encorvado, mirando con mucho interés por el aparato. Johnson no estaba.
—¿Dónde está Rufus? —preguntó Sheppard—. He dicho que dónde está Rufus —repitió más alto.
—Se ha ido —respondió el chiquillo sin volver la cabeza.
—¿Adónde? —preguntó Sheppard.
—Sólo ha dicho que se iba. Ha dicho que está harto de mirar las estrellas.
—Comprendo —dijo Sheppard con tristeza.
Se volvió y bajó por las escaleras. Buscó por todas partes sin encontrar a Johnson. Entonces se fue a sentar a la sala. El día anterior estaba convencido de su éxito con el chico. Ahora se enfrentaba con la posibilidad de fracasar con él. Había sido excesivamente blando, había estado demasiado preocupado por ganarse las simpatías de Johnson. Sintió una punzada de culpabilidad. ¿Qué importaba que Johnson le tuviera o no simpatía? ¿Qué más le daba a él? Cuando el chico volviera, dejaría claras algunas cosas. «Mientras estés aquí, no podrás salir de noche, ¿comprendes?».
«No tengo por qué quedarme aquí. M’importa un pito estar aquí».
«Dios mío», pensó. No podía llevar las cosas hasta ese extremo. Tendría que ser firme, pero no darle excesiva importancia. Cogió el periódico de la tarde. La generosidad y la paciencia eran siempre bienvenidas, pero no había sido lo bastante enérgico. Tenía el periódico ante los ojos pero no lo leía. El chico no lo respetaría, a menos que se mostrara firme. Sonó el timbre y Sheppard se levantó. Abrió la puerta y retrocedió con una expresión de pena y decepción.
Había un policía corpulento y hosco en el umbral y llevaba a Johnson agarrado por el codo. En la calle esperaba el coche patrulla. Johnson estaba muy pálido. Tenía la mandíbula adelantada como si quisiera evitar que temblara.
—Lo hemos traído aquí primero porque se ha puesto a chillar como un energúmeno —explicó el policía—, pero ahora que usted lo ha visto lo vamos a llevar a la comisaría para hacerle unas preguntas.
—¿Qué ha ocurrido? —preguntó Sheppard.
—Una casa a la vuelta de la esquina, un buen trabajo, los platos rotos, los muebles patas arriba…
—¡Yo no he tenío na que ver con eso! —aseguró Johnson—. Iba paseando sin meterme con nadie cuando este policía se paró y me cogió.
Sheppard miró muy serio al chico. No hizo esfuerzo alguno para suavizar su expresión. Johnson enrojeció.
—Yo sólo estaba paseando —murmuró sin convicción.
—Vamos, chico —dijo el policía.
—No va dejar que se me lleve, ¿verdá? —dijo Johnson—. Me cree, ¿verdá?
Había un tono de súplica en su voz que Sheppard no había oído hasta entonces.
El momento era crucial. El chico tendría que aprender que no podían protegerlo cuando era culpable.
—Tendrás que irte con él, Rufus.
—¿Va dejar que se me lleve, cuando yo le digo que no he hecho na? —dijo Johnson medio histérico.
El rostro de Sheppard se endureció, como si la sensación de dolor creciera. El chico le había fallado antes incluso de darle la oportunidad de regalarle el zapato. Al día siguiente irían a buscarlo. Todo su pesar se concentró en el zapato; su irritación al mirar de nuevo a Johnson se multiplicó.
—Y usté me hizo creer que había puesto toda su confianza en mí —murmuró él chico.
—La tenía —afirmó Sheppard, el rostro inexpresivo.
Johnson se volvió hacia el policía, pero antes de irse un destello de odio puro dirigido contra Sheppard surgió del fondo de sus ojos.
Sheppard se quedó en la puerta y vio cómo subían al coche patrulla y se alejaban. Intentó sentir compasión. Al día siguiente iría a la comisaría y vería si podía hacer algo para sacarlo de aquel lío. Una noche en la cárcel no iba a hacerle ningún mal y la experiencia le enseñaría que no podía comportarse así impunemente con alguien que sólo había demostrado para con él generosidad. Irían a recoger el zapato y quizá después de una noche en la cárcel significaría todavía más para el chico.
A la mañana siguiente, a las ocho, el sargento de policía llamó por teléfono y le dijo que podía ir a recoger a Johnson.
—Hemos cogido al negro que lo hizo —explicó—. Su chico no tuvo nada que ver.
Sheppard se plantó en la comisaría en diez minutos, con el rostro rojo de vergüenza. Johnson estaba medio tumbado en el banco de una oficina exterior tristona, leyendo una revista de la policía. No había nadie más en la habitación. Sheppard se sentó a su lado y le puso vacilante una mano en el hombro.
El chico levantó la mirada, con una mueca de desprecio en los labios, y volvió a la revista.
Sheppard se sentía físicamente enfermo. De repente, la fealdad de lo que había hecho penetró en él con una intensidad sorda. Le había fallado justo en el momento en que hubiera podido conducirle por el buen camino.
—Rufus, te pido disculpas. Yo me equivoqué y tú tenías razón. Te he juzgado mal.
El chico siguió leyendo.
—Lo siento.
El chico se humedeció el dedo y volvió la página. Sheppard reunió todas sus fuerzas.
—He sido un tonto, Rufus.
La boca de Johnson se torció ligeramente hacia un lado. Se encogió de hombros sin levantar la cabeza de la revista.
—¿Lo olvidarás por esta vez? —prosiguió Sheppard—. No volverá a ocurrir.
El chico alzó la mirada. Tenía los ojos brillantes y poco amistosos.
—Yo lo olvidaré —dijo—, pero será mejor que usté lo recuerde.
Se levantó y se dirigió hacia la puerta. En mitad de la habitación se detuvo y con un movimiento brusco del brazo indicó a Sheppard que lo siguiera; éste se levantó de un salto y lo siguió como si el chico le hubiera tirado de una correa invisible.
—El zapato —dijo muy animado—, ¡hoy es el día que vamos a recoger tu zapato!
¡Gracias a Dios que había lo del zapato!
Sin embargo, cuando llegaron a la tienda de ortopedia, se encontraron con que el zapato lo habían hecho dos tallas más pequeño y que el nuevo no estaría listo hasta al cabo de diez días. El humor de Johnson mejoró inmediatamente. Estaba claro que el dependiente se había equivocado en las medidas, pero el chico insistía en que le había crecido el pie. Salió de la tienda con expresión complacida, como si, al aumentar, el pie hubiera actuado por inspiración propia. Sheppard tenía el rostro descompuesto.
Después de aquello redobló sus esfuerzos. Como Johnson había perdido interés por el telescopio, compró un microscopio y una caja de muestras preparadas. Si no podía impresionar al muchacho con la inmensidad, probaría lo infinitesimal. Durante dos noches Johnson pareció absorto en el nuevo instrumento; después perdió bruscamente todo interés por él, pero parecía gustarle eso de leer la enciclopedia por las noches en la sala. Devoraba la enciclopedia como devoraba la cena, sin interrupción y sin mengua de su apetito. Los temas parecían entrar uno tras otro en su cabeza, ser machacados y expulsados. Nada agradaba tanto a Sheppard como ver al muchacho recostado en el sofá, la boca cerrada, leyendo. Después de dos o tres noches así, empezó a recuperar la esperanza. Volvió su confianza. Sabía que algún día estaría orgulloso de Johnson.
El jueves por la noche Sheppard asistió a un consejo municipal. Dejó a los chicos en un cine y los recogió a la vuelta. Cuando llegaron a casa, un coche con un único ojo rojo encima del parabrisas los esperaba. Los faros de Sheppard iluminaron al entrar en el camino los dos rostros serios que había dentro del vehículo.
—¡La poli! —dijo Johnson—. Algún negro ha vuelto a robar y m’han venío a buscar otra vez.
—Ya veremos —murmuró Sheppard. Dejó el coche en el camino y apagó las luces—. Vosotros entrad en casa y meteos en la cama. Yo me ocuparé de esto.
Bajó del automóvil y se acercó al coche patrulla. Metió la cabeza por la ventanilla. Los dos policías lo miraron con caras serias y aire de suficiencia.
—Una casa en la esquina de Shelton y Mills —explicó el que estaba detrás del volante
—. Es como si hubiera pasado un tren.
—Ha estado en el cine, en el centro —dijo Sheppard—. Mi hijo estaba con él. No tuvo nada que ver con el otro robo y no ha tenido nada que ver con éste. Yo me hago responsable.
—Si yo estuviera en su lugar —repuso el que estaba más cerca de Sheppard—, no me haría responsable de un sinvergüenza como ése.
—He dicho que me hago responsable —repitió Sheppard fríamente—. Ustedes se equivocaron la otra vez. No vuelvan a equivocarse.
Los policías se miraron.
—Allá usted —dijo el que estaba en el asiento del conductor, y puso el coche en marcha.
Sheppard entró en la casa y se sentó a oscuras en la sala. No sospechaba de Johnson y no quería que el muchacho creyera que sí. Si Johnson pensaba que volvía a sospechar de él, todo estaría perdido. Sin embargo, quería saber si su coartada era inatacable. Pensó en ir a la habitación de Norton y preguntarle si Johnson había salido del cine. Pero sería peor. Johnson sabría lo que estaba haciendo y se sublevaría. Decidió preguntárselo a él mismo. Lo haría abiertamente. Repasó en su mente lo que le iba a decir y después se levantó y se dirigió a la puerta del muchacho.
Estaba abierta como si se le esperara, pero Johnson estaba en cama. Entraba luz suficiente desde el pasillo para que Sheppard adivinara su forma bajo las sábanas. Entró y se quedó inmóvil al pie de la cama.
—Se han ido. Les he dicho que no tenías nada que ver con eso y que yo me hacía responsable.
Se oyó un «sí» bajito desde la almohada.
Sheppard vaciló.
—Rufus, tú no saliste del cine para nada, ¿verdad?
—¡Y hace ver que tiene tanta confianza en mí! —gritó de repente una voz indignada—. ¡Y no tiene ni pizca! ¡No se fía más de mí ahora que l’última vez!
Sin ver el cuerpo del chico, la voz parecía surgir más claramente de lo más profundo de su ser que cuando su rostro era visible. Era un grito de reproche, con un leve matiz de desprecio.
—Sí, tengo confianza en ti —dijo Sheppard con vehemencia—. La tengo toda. Creo en ti y confío en ti plenamente.
—No me quita ojo d’encima —dijo la voz con tono hosco—. Cuando acabe d’hacerme a mí un montón de preguntas, va cruzar el pasillo y hacerle otras tantas a Norton.
—No tengo la menor intención de preguntarle nada a Norton, ni la he tenido —dijo Sheppard con suavidad—. Y no sospecho de ti en absoluto. Es imposible que salieras del cine, llegaras hasta aquí, forzaras una casa y regresaras en tan poco tiempo.
—¡Por eso me cree! —gritó el chico—. Porque piensa que no tuve tiempo d’hacerlo.
—¡No, no! Te creo porque considero que tienes bastante seso y bastantes agallas para no volver a meterte en líos. Creo que te conoces lo bastante bien a ti mismo para saber que no tienes necesidad de hacer esas cosas. Creo que puedes convertirte en lo que te propongas.
Johnson se incorporó. Una luz tenue se reflejaba en su frente, pero el resto de su rostro seguía invisible.
—Y me hubiera dao tiempo d’hacer to eso si hubiera querido.
—Pero sé que no lo hiciste. No tengo la menor duda.
Hubo un silencio. Johnson volvió a recostarse. Después la voz, baja y ronca, como si fuera obligada a salir con gran dificultad, dijo:
—Nadie quiere robar ni destruir cosas cuando ya tiene to lo que quiere.
A Sheppard se le cortó la respiración. ¡El muchacho le estaba dando las gracias! ¡Le estaba dando las gracias! ¡Había en su voz un tono de gratitud! Había agradecimiento. Se quedó allí plantado, sonriendo tontamente en la oscuridad, intentando prolongar aquel momento. Sin pensar, dio un paso hacia la almohada y extendió la mano para tocar la frente de Johnson. Estaba fría y seca como el hierro oxidado.
—Comprendo. Buenas noches, hijo.
Dio media vuelta y salió de la habitación. Cerró la puerta tras él y se quedó allí, embargado por la emoción.
Al otro lado del pasillo la puerta de Norton estaba abierta. El niño estaba acostado de lado y miraba hacia la luz del pasillo.
Después de esto, todo sería mucho más fácil con Johnson.
Norton se incorporó y lo llamó con un gesto.
Sheppard vio al niño, pero, después de un primer momento no permitió que sus ojos lo miraran directamente. No podía entrar para hablar con él sin quebrantar la confianza que Johnson había puesto en él. Vaciló, pero no se movió, como si no hubiera visto nada. Al día siguiente recogerían el zapato. Sería el clímax de los buenos sentimientos que habían surgido entre ellos. Se volvió rápidamente y regresó a su propia habitación.
El niño se quedó un rato sentado, mirando el lugar donde había estado su padre. Por fin apartó la mirada y volvió a tumbarse.
Al día siguiente Johnson estaba callado y de mal humor, como si le diera vergüenza haber tenido aquel momento de debilidad. No miraba de frente. Parecía haberse retirado dentro de sí mismo y que en su interior se estaba desarrollando una crisis de indecisión. Sheppard no veía llegar el momento de ir a la tienda de ortopedia. Dejó a Norton en casa porque no quería que su atención estuviera dividida. Quería estar libre para observar con minuciosidad las reacciones de Johnson. El chico no parecía entusiasmado, ni siquiera interesado, por tener un nuevo zapato, pero, cuando éste se convirtiera en una realidad, forzosamente se conmovería.
La tienda de ortopedia era un pequeño almacén de cemento, atestado con el equipo de la desgracia. Sillas de ruedas y andadores cubrían la mayor parte del suelo. De las paredes colgaban toda clase de muletas y aparatos ortopédicos. Miembros artificiales se amontonaban en los estantes, piernas, brazos y manos, garras y ganchos, correas y arneses humanos e instrumentos sin identificar para deformidades de nombre desconocido.
En un pequeño claro en medio de la habitación había una fila de sillas tapizadas de plástico amarillo y una banqueta para probarse los zapatos. Johnson se sentó encogido en una silla, puso el pie sobre la banqueta y lo miró malhumorado. La puntera había vuelto a descoserse y él la había remendado con un trozo de lona; había otro remiendo hecho con algo que parecía la lengüeta del zapato original. Los cordones habían sido sustituidos por un cordel.
Un rubor de entusiasmo cubría el rostro de Sheppard. El corazón le latía demasiado deprisa.
El dependiente surgió del fondo de la tienda con el zapato nuevo bajo el brazo.
—¡Esta vez he acertado! —dijo.
Se sentó a horcajadas sobre la banqueta y exhibió el zapato en alto, sonriendo como si lo hubiera fabricado por medio de magia.
Era un objeto negro, lustroso e informe, con un brillo espantoso. Parecía un arma contundente muy bruñida.
Johnson lo contempló con semblante sombrío.
—Con este zapato —dijo el dependiente—, no te darás cuenta de que estás andando. ¡Será como ir en coche!
Inclinó la cabeza reluciente, calva y rosada, y empezó a desatar con aire remilgado el cordel. Le quitó el viejo zapato como si estuviera despellejando a un animal todavía medio vivo. Su expresión era tensa. La masa del pie, ahora al descubierto, enfundada en un calcetín sucio, hizo que Sheppard se sintiera incómodo. Apartó la mirada hasta que estuvo puesto el nuevo zapato. El dependiente ató los cordones rápidamente.
—Ahora levántate y da una vuelta —dijo—, y dime si no te parece que estás flotando. —Le guiñó un ojo a Sheppard—. Con este zapato ni siquiera notará que el pie no es normal.
El rostro de Sheppard rezumaba satisfacción.
Johnson se levantó y se alejó unos pasos. Andaba rígido pero casi no se notaba que tenía una pierna más corta. Se paró un instante, muy erguido, dándoles la espalda.
—¡Maravilloso! —dijo Sheppard—. ¡Maravilloso!
Era como si hubiera dado al muchacho una nueva espina dorsal.
Johnson se volvió. Su boca era una línea delgada, firme y glacial. Regresó a la silla y se quitó el zapato. Volvió a meter el pie en el viejo y empezó a atarlo.
—¿Quieres llevártelo a casa y ver si te va bien? —murmuró el dependiente.
—No —respondió Johnson—. No pienso ponérmelo.
—¿Qué le pasa a este zapato? —preguntó Sheppard levantando la voz.
—No necesito un zapato nuevo. Y cuando lo necesite, ya encontraré el modo de conseguirlo yo mismo. —La expresión de su rostro era pétrea, pero había en sus ojos una chispa triunfal.
—Chico —dijo el dependiente—, ¿dónde está tu problema, en el pie o en la cabeza?
—Ponte la tuya en remojo —replicó Johnson—. A ver si se te aclaran las ideas.
El dependiente se levantó malhumorado pero con dignidad y preguntó a Sheppard qué quería que hiciera con el zapato, que tenía cogido displicentemente por los cordones.
Sheppard tenía el rostro rojo de rabia. Miraba fijamente un corsé de cuero con un brazo artificial que había ante él.
El dependiente se lo volvió a preguntar.
—Envuélvalo —masculló Sheppard, y volvió los ojos hacia Johnson—. Todavía no es lo bastante maduro —dijo—. Creí que era menos infantil.
El muchacho replicó con tono despectivo:
—No es la primera vez que usté s’equivoca.
Aquella noche, estaban sentados en la sala leyendo como siempre. Sheppard se atrincheró de mal humor detrás del Sunday New York Times. Tenía ganas de recuperar su buen humor, pero cada vez que pensaba en el zapato rechazado le acometía un nuevo ataque de irritación. Ni se atrevía a mirar a Johnson. Se daba cuenta de que el muchacho había rechazado el zapato porque se sentía inseguro. A Johnson le había asustado su propia gratitud. No acababa de comprender quién era ese nuevo yo del que empezaba a ser consciente. Comprendía que algo de lo que él había sido estaba amenazado y por primera vez se enfrentaba a sí mismo y sus posibilidades. Estaba poniendo en duda su identidad. A pesar suyo, Sheppard sintió que renacía parte de su compasión por el chico. Unos minutos más tarde, bajó el periódico y lo miró.
Johnson estaba sentado en el sofá, mirando abstraídamente por encima de la enciclopedia. Tenía una expresión como si estuviera en trance. Parecía estar escuchando algo en la lejanía. Sheppard lo observó con atención, pero el muchacho continuó escuchando y no volvió la cabeza. «El pobre chico está desorientado», pensó Sheppard. Llevaba toda la noche allí sentado, leyendo malhumorado el periódico, y no había dicho ni una sola palabra para romper la tensión.
—Rufus —dijo.
Johnson permaneció inmóvil, escuchando.
—Rufus —repitió Sheppard con voz lenta e hipnótica— puedes llegar a ser cualquier cosa que te propongas. Puedes ser un científico, un arquitecto o un ingeniero. Basta que te lo propongas. Sólo con que te propongas llegar a serlo, puedes ser el mejor en cualquier profesión.
Imaginó que su voz iba penetrando en las negras cavernas de la psique del muchacho. Johnson se inclinó hacia delante, pero no volvió la mirada. En la calle se cerró la portezuela de un coche. Hubo un silencio. Luego el repentino estallido del timbre de la puerta.
Sheppard se levantó de un salto, se dirigió a la puerta y la abrió. Se encontró con el mismo policía que se había presentado la otra vez. El coche patrulla esperaba junto a la acera.
—Quiero ver al muchacho —dijo.
Sheppard puso mala cara y se apartó.
—Ha estado aquí toda la noche. Lo puedo garantizar.
El policía entró en la sala. Johnson parecía absorto en su libro. Al cabo de unos segundos levantó la mirada con expresión molesta, como si se tratara de un gran hombre al que interrumpieran en su trabajo.
—¿Qué es lo que mirabas por la ventana de la cocina de aquella casa de Winter Avenue hace media hora, mocoso? —preguntó el policía.
—¡Dejen de perseguir a este muchacho! —terció Sheppard—. Yo respondo de que estaba aquí. He estado con él.
—Ya lo ha oído —dijo Johnson—, no me he movío d’aquí.
—No todo el mundo deja huellas como tú —dijo el policía mirando el pie deforme.
—No podían ser sus huellas —gruñó Sheppard, enfurecido—. No se ha movido ni un segundo de aquí. Pierde usted el tiempo y nos lo hace perder a nosotros. —Le pareció que ese «nosotros» sellaba su solidaridad con el muchacho—. Estoy harto. Son demasiado perezosos para ponerse a buscar al que está haciendo estas cosas, y vienen aquí automáticamente.
El policía hizo caso omiso de estas palabras y siguió mirando a Johnson. Tenía los ojos pequeños y despiertos y el rostro mofletudo. Por fin se encaminó hacia la puerta.
—Lo atraparemos antes o después, con la cabeza metida por una ventana y el trasero fuera —dijo.
Sheppard lo siguió y cerró de un portazo cuando hubo salido. Estaba animadísimo. Eso era exactamente lo que necesitaba. Volvió con rostro expectante.
Johnson había dejado el libro y lo miraba con cara de pícaro.
—Gracias —dijo.
Sheppard se paró en seco. La expresión del muchacho era rapaz. Su sonrisa era maliciosa.
—A usted tampoco se le da mal mentir.
—¿Mentir? —murmuró Sheppard. ¿Podía haber salido el muchacho y haber vuelto sin que él se diera cuenta? Se sintió asqueado. Tuvo un arrebato de ira—. ¿Has salido? —preguntó, furioso—. Yo no te he visto salir.
El chico se limitó a sonreír.
—Subiste al desván a ver a Norton —siguió Sheppard.
—No, ese crío está loco. No quiere hacer otra cosa más que mirar por esa mierda de telescopio.
—No quiero saber nada de Norton —dijo Sheppard bruscamente—. ¿Dónde estabas tú? —Sentado en ese retrete rosa yo solito. No había testigos.
Sheppard sacó el pañuelo y se secó la frente. Logró a duras penas sonreír.
Johnson puso los ojos en blanco.
—No cree en mí. —Su voz sonaba quebrada, igual que dos noches antes en la habitación a oscuras—. Finge tener mucha confianza en mí pero no tiene ni una pizca. Ahora que las cosas se ponen mal, usté me fallará como todos los demás. —El sonido roto de su voz se acentuó, se hizo cómico. El tono burlón era evidente—. Usté no cree en mí, no me tiene confianza. Y no es usté más listo que ese policía. Todo eso de las huellas… no era más qu’una trampa. No había huellas. Había cemento y yo llevaba los pies secos.
Sheppard se guardó lentamente el pañuelo en el bolsillo. Se dejó caer en el sofá y se quedó mirando la alfombra que tenía bajo los pies. El pie deforme del muchacho estaba en el centro de su círculo de visión. El zapato remendado parecía sonreírle con la misma cara de Johnson. Se aferró con fuerza al borde del sofá hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Le recorrió un escalofrío de odio. Odiaba aquel zapato, odiaba aquel pie, odiaba al muchacho. Palideció. El odio lo ahogaba. Estaba asustado de sí mismo.
Cogió a Johnson por el hombro y se asió a él con fuerza como si quisiera evitar caer.
—Escucha —dijo—, miraste por aquella ventana sólo para ponerme en una situación violenta. Eso es lo que querías… quebrantar mi resolución de ayudarte. Pero mi resolución no está quebrantada. Soy más fuerte que tú y te voy a salvar. El bien siempre triunfa.
—No, cuando no es verdadero. No, cuando no es auténtico.
—Mi resolución no está quebrantada —repitió Sheppard—. Te voy a salvar.
La mirada de Johnson recobró el brillo astuto.
—No me va salvar. Me va decir que me marche d’esta casa. Yo hice también aquellos otros dos trabajitos… tanto el primero como el que hice mientras se suponía que estaba en el cine.
—No te voy a decir que te marches —aseguró Sheppard. Su voz era inexpresiva, mecánica—. Te voy a salvar.
Johnson adelantó la barbilla.
—Sálvese usté a sí mismo —susurró—. A mí sólo me puede salvar Jesús.
Sheppard rió secamente.
—No puedes engañarme. Te quité todas esas tonterías de la cabeza en el reformatorio. Por lo menos te salvé de eso.
Los músculos del rostro de Johnson se tensaron. En su cara había una expresión de tal repulsión que Sheppard retrocedió. Sus ojos eran como espejos deformantes en los que se veía a sí mismo como un ser espantoso y grotesco.
—Yo le enseñaré —siseó Johnson.
Se levantó bruscamente y se encaminó hacia la puerta, como si tuviera prisa por alejarse de la vista de Sheppard, pero fue la puerta del pasillo la que cruzó, no la puerta principal. Sheppard se volvió en el sofá y miró hacia el lugar por donde había desaparecido el muchacho. Oyó que se metía en su habitación con un portazo. No se iba. La intensidad había desaparecido de los ojos de Sheppard. Estaban apagados y sin vida, como si la conmoción que le había producido la revelación del chico llegara ahora por fin al centro de su conciencia.
—Ojalá se marchara —murmuró—. Ojalá se marchara por su propio pie.
A la mañana siguiente, Johnson apareció a la hora del desayuno vestido con el traje de su abuelo con el que había llegado a la casa. Sheppard fingió no darse cuenta, pero le bastó una sola mirada para confirmar lo que ya sabía, que estaba atrapado, que ahora se trataba sólo de una batalla de nervios y que Johnson la ganaría. Deseaba no haber visto jamás al chico. El fracaso de su compasión lo dejaba anonadado. Salió de la casa en cuanto pudo y temió durante todo el día tener que volver a ella por la noche. Albergaba la débil esperanza de que el muchacho ya se hubiera ido cuando él regresara. Tal vez el traje del abuelo significaba que iba a largarse. Esta esperanza aumentó por la tarde. Cuando llegó a casa y abrió la puerta, el corazón le latía desbocado.
Se paró en el pasillo y miró silenciosamente hacia la sala. Su expresión esperanzada se esfumó. De repente, su rostro parecía tan viejo como su pelo blanco. Los dos niños estaban sentados muy juntos en el sofá. Leían el mismo libro. La mejilla de Norton descansaba sobre la manga del traje negro de Johnson. El dedo de Johnson se movía siguiendo las líneas que estaban leyendo. El hermano mayor y el menor. Sheppard contempló la escena con rostro inexpresivo durante casi un minuto. Al cabo entró en la habitación, se quitó el abrigo y lo dejó sobre una silla. Ninguno de los dos muchachos se dio cuenta. Fue a la cocina.
Todas las tardes, Leola dejaba la cena sobre la cocina antes de irse y se la ponía en la mesa. Le dolía la cabeza y tenía los nervios crispados. Se sentó en el taburete y se quedó allí, sumido en su depresión. Se preguntaba si podría enfurecer a Johnson lo suficiente para lograr que se fuera por su propia voluntad. La noche anterior lo que había encolerizado a Johnson fue lo de Jesucristo. Eso enfurecía a Johnson, pero a él lo deprimía. ¿Por qué no decirle simplemente que se fuera? Admitir la derrota. La idea de enfrentarse de nuevo a Johnson le ponía enfermo. El muchacho lo miraba como si él fuera el principal culpable, como si fuera un leproso moral. Sheppard sabía, sin engreimiento, que él era un hombre bueno, que no tenía nada que reprocharse. Los sentimientos que ahora tenía hacia Johnson eran involuntarios. Le hubiera gustado sentir compasión por él. Le hubiera gustado poder ayudarlo. Esperaba ansiosamente el momento en que en aquella casa no quedara nadie más que Norton y él. El momento en que el egoísmo sencillo del niño sería lo único contra lo que luchar, el egoísmo del niño y su propia soledad.
Se levantó, cogió tres platos de un estante y los llevó hasta la cocina. Empezó a servir distraídamente las alubias blancas y el guiso de carne. Cuando la comida estuvo sobre la mesa, los llamó.
Trajeron el libro con ellos. Norton colocó sus cubiertos en el mismo lado de la mesa que Johnson y trasladó su silla al lado de la de éste. Se sentaron y colocaron el libro entre ambos. Era un libro negro de cantos rojos.
—¿Qué estáis leyendo? —preguntó Sheppard al sentarse.
—La Sagrada Biblia —respondió Johnson.
«Que Dios me ayude», susurró Sheppard para sí.
—La pispamos de unos almacenes —dijo Johnson.
—¿Pispamos? —murmuró Sheppard.
Se volvió y miró enfadado a Norton. El rostro del niño estaba resplandeciente y había un brillo de exaltación en sus ojos. Por primera vez Sheppard se dio cuenta del cambio que se había operado en él. Parecía más despierto. Llevaba una camisa azul de cuadros y sus ojos tenían un azul más brillante que antes. Había una vida nueva y extraña en él, la señal de unos vicios nuevos y más escabrosos.
—¿Conque ahora robas? —dijo, con el ceño fruncido—. No has aprendido a ser generoso, pero sí a robar.
—No, qué va —dijo Johnson—. Fui yo el que la pispé. Él sólo miraba. Norton no puede ensuciarse las manos. En mi caso eso no importa. Voy a ir al infierno de todos modos.
Sheppard se mordió la lengua.
—A no ser —siguió Johnson— que me arrepienta.
—Arrepiéntete, Rufus —dijo Norton con voz suplicante—. Arrepiéntete, ¿me oyes? Tú no quieres ir al infierno.
—No digas tonterías —lo interrumpió Sheppard mirando al niño con aire reprobador.
—Si me arrepiento, seré predicador —afirmó Johnson—. Ya puestos, no tiene sentido hacer las cosas a medias.
—¿Y tú qué vas a ser, Norton? —preguntó Sheppard con voz cansada—. ¿Predicador también?
Hubo un destello de alegría desbordada en los ojos del niño.
—¡Astronauta! —gritó.
—Maravilloso —dijo Sheppard con amargura.
—Esas naves espaciales de na te van a servir si no crees en Jesús —aseguró Johnson. Se humedeció el dedo y empezó a pasar las páginas de la Biblia—. Te leeré donde lo dice.
Sheppard se inclinó hacia delante y musitó con voz furiosa:
—Deja esa Biblia, Rufus, y cómete la cena.
Johnson siguió buscando el pasaje.
—¡Te digo que dejes la Biblia! —gritó Sheppard.
El chico se detuvo y levantó la mirada. Su expresión era de asombro, pero también de complacencia.
—Ese libro es algo detrás de lo cual te escondes —dijo Sheppard—. Es para los cobardes, para las personas que tienen miedo a volar por su cuenta y a discurrir las cosas por sí mismas.
Los ojos de Johnson relampaguearon. Apartó un poco la silla de la mesa.
—Satán le tiene a usté en su poder —dijo—. No sólo me tiene a mí, a usté también.
Sheppard extendió el brazo por encima de la mesa para coger el libro, pero Johnson se lo arrebató y se lo puso en las rodillas.
Sheppard rió.
—Tú no crees en ese libro. ¡Y tú sabes que no crees en él!
—¡Sí creo! Usté no sabe lo que creo y lo que no creo.
Sheppard negó con la cabeza.
—No lo crees. Eres demasiado inteligente.
—No soy demasiao inteligente —masculló el muchacho—. Usté no sabe na de mí. Y, aunque yo no lo creyera, seguiría siendo verdá.
—¡No lo crees! —repitió Sheppard. En su rostro había una expresión de mofa.
—¡Lo creo! —insistió Johnson, sin aliento—. ¡Y le demostraré que lo creo!
Abrió el libro que tenía en las rodillas, arrancó una página y se la metió en la boca. Tenía los ojos fijos en Sheppard. Sus mandíbulas se movían a toda prisa y el papel crujía a medida que lo masticaba.
—Para —dijo Sheppard con voz seca y cansada—. Déjalo ya.
El chico levantó la Biblia y arrancó otra página con los dientes y empezó a masticarla. Sus ojos llameaban.
Sheppard estiró el brazo por encima de la mesa y le quitó el libro de la mano.
—Vete de la mesa —dijo con frialdad.
Johnson se tragó lo que tenía en la boca. Sus ojos se agrandaron como si una visión resplandeciente se abriera ante él.
—¡Me lo he comío! ¡Me lo he comío como Ezequiel, y ha sido miel en mi boca!
—Vete de esta mesa —repitió Sheppard, las manos crispadas a ambos lados de su plato.
—¡Me lo he comío! —gritó el chico, el rostro transformado por el asombro—. Me lo he comío como Ezequiel y ya no quiero su comida. Ni ahora ni nunca.
—Vete pues —repitió suavemente Sheppard—. Vete. Vete.
El muchacho se levantó, cogió la Biblia y se encaminó hacia el vestíbulo con ella. Al llegar a la puerta, se paró. Una figura pequeña y negra en el umbral de un oscuro apocalipsis.
—El demonio le tiene en su poder —dijo con voz jubilosa, y desapareció.
Después de cenar, Sheppard se sentó sólo en la sala. Johnson se había ido de la casa, pero no podía creer que el muchacho sencillamente se hubiera marchado. El primer sentimiento de liberación había pasado. Se notaba apagado y frío, como si estuviera al borde de una enfermedad, y el miedo se había posado en él como la niebla. Irse simplemente no sería un clímax digno del gusto de Johnson. Volvería e intentaría hacer algo. Quizá regresaría una semana más tarde e incendiaría la casa. A estas alturas nada podía sorprenderle.
Cogió el periódico e intentó leer. Al cabo de un momento lo arrojó a un lado, se levantó, fue al pasillo y aguzó el oído. Quizá estuviera escondido en el desván. Se dirigió a la puerta del desván y la abrió.
La lámpara de queroseno estaba encendida y proyectaba una luz tenue en la escalera. No se oía nada.
—Norton —llamó—, ¿estás ahí?
No hubo respuesta. Subió por los estrechos peldaños. Entre las extrañas sombras parecidas a plantas trepadoras que proyectaba la lámpara, vio a Norton con el ojo pegado al telescopio.
—Norton, ¿sabes adónde ha ido Rufus?
El niño le daba la espalda. Estaba sentado encorvado, absorto, las largas orejas pegadas a los hombros. De repente, hizo un gesto de saludo con la mano y se acercó todavía más al telescopio como si no lograra aproximarse lo suficiente a lo que estaba viendo.
—¡Norton! —dijo Sheppard con voz fuerte.
El niño no se movió.
—¡Norton! —gritó Sheppard.
Norton dio un respingo. Se volvió. Había un brillo poco natural en sus ojos. Después de unos momentos, pareció darse cuenta de que se trataba de Sheppard.
—¡La he encontrado! —dijo emocionadísimo.
—¿A quién?
—¡A mamá!
Sheppard tuvo que agarrarse a la puerta. La jungla de sombras que rodeaban al niño se hizo más densa.
—¡Ven y mira!
Norton se limpió el rostro sudoroso con la camisa de cuadros y volvió a pegar el ojo al telescopio. Tenía la espalda rígida por la atención. De repente volvió a agitar la mano en un saludo.
—Norton, en ese telescopio no ves más que grupos de estrellas. Ya basta por esta noche. Será mejor que te vayas a la cama. ¿Sabes dónde está Rufus?
—¡Allí está! —gritó el niño sin apartarse del telescopio—. ¡Me ha saludado!
—Te quiero en la cama dentro de quince minutos —dijo Sheppard, y al cabo de unos segundos añadió—: ¿Me oyes, Norton?
El niño empezó a agitar la mano muy alterado.
—Lo digo en serio —insistió Sheppard—. Dentro de quince minutos iré a comprobar si estás en la cama.
Bajó de nuevo por las escaleras y volvió a la sala. Se acercó a la puerta de la casa, se asomó y echó una ojeada por los alrededores. El cielo estaba abarrotado de las estrellas que él, como un tonto, había creído que Johnson podría alcanzar. En alguna parte del bosquecillo que quedaba detrás de la casa, una rana emitió una nota baja y hueca. Sheppard volvió a la silla y se quedó sentado unos minutos. Decidió irse a la cama. Apoyó las manos en los brazos de la silla, se inclinó hacia delante y oyó, como la primera nota histérica de la advertencia de un desastre, la sirena de un coche patrulla que avanzaba lentamente por el barrio y se acercaba hasta apagarse con un lamento a la puerta de su casa.
Sintió un peso frío sobre los hombros, como si le hubieran echado sobre ellos una capa de hielo. Se acercó a la puerta y la abrió.
Dos policías subían por el camino, con un Johnson oscuro y arisco entre ellos, esposado a los dos. Un periodista corría a saltitos a su lado, y otro agente esperaba en el coche patrulla.
—Aquí tiene usted a su chico —dijo el más adusto de los policías—. ¿No le dije que lo pescaríamos?
Johnson tiró con fuerza del brazo.
—¡Los estaba esperando! No me hubieran pescao si yo no hubiera querío. Fue idea mía. —Se dirigía a los policías pero miraba a Sheppard con una expresión maliciosa. Sheppard lo miró fríamente.
—¿Por qué querías que te pescaran? —preguntó el periodista, que había corrido hasta situarse al lado de Johnson—. ¿Por qué querías que te cogieran?
La pregunta y la presencia de Sheppard parecieron enfurecer al muchacho.
—¡Pa poner en ridículo a ese Jesucristo de pacotilla! —siseó, y señaló a Sheppard con un gesto de la pierna—. Cree que es Dios. Prefiero mil veces estar en el reformatorio que en su casa. ¡Prefiero estar en chirona! El demonio lo tiene en su poder. No sabe ni donde tiene la mano derecha. ¡Tiene menos sentío común que l’imbécil de su hijo! —Hizo una pausa y entonces llegó a su fantástica conclusión—: ¡Me ha hecho proposiciones!
El rostro de Sheppard se puso blanco como el papel. Se agarró a la puerta.
—¿Proposiciones? —preguntó ávidamente el periodista—. ¿Qué clase de proposiciones?
—¡Proposiciones deshonestas! ¿Qué imaginan ustedes? Pero yo no quiero na de eso. Yo soy cristiano, yo soy…
El rostro de Sheppard estaba deshecho de dolor.
—Él sabe que eso no es verdad —dijo con voz trémula—. Sabe que está mintiendo. He hecho todo lo que he podido por él. He hecho más por él que por mi propio hijo. Esperaba salvarlo y he fracasado, pero ha sido un fracaso digno. No tengo nada que reprocharme. No le he hecho proposiciones.
—¿Recuerdas las proposiciones? —preguntó el periodista—. ¿Puedes repetirnos exactamente lo que dijo?
—Es un asqueroso ateo —dijo Johnson—. Aseguró que no había infierno.
—Bueno, ya se han visto —dijo uno de los policías con un suspiro—. Vámonos.
—Esperen —dijo Sheppard. Bajó un escalón y fijó sus ojos en los de Johnson, en un último esfuerzo desesperado para salvarse a sí mismo—. Di la verdad, Rufus. ¿No querrás mantener esta mentira? Tú no eres malo, sólo estás muy confuso. No tienes que compensar lo de tu pie, no tienes que…
Johnson se lanzó hacia delante.
—¡Escúchenle! ¡Yo miento y robo porque se me da bien! ¡Mi pie no tiene na que ver con esto! ¡Los lisiados entrarán los primeros! ¡Los últimos serán los primeros! Los cojos serán congregaos. Cuando yo esté preparao pa salvarme, Jesús me salvará, y no ese asqueroso ateo mentiroso, no ese…
—Basta ya —dijo el policía tirando de él—. Sólo queríamos que usted lo viera —explicó a Sheppard.
Los dos policías dieron media vuelta y se llevaron a rastras a Johnson, que se volvió a medias y gritó a Sheppard por encima del hombro:
—¡Los lisiados se llevarán el botín!
Pero su voz quedó ahogada cuando lo metieron en el coche. El periodista se precipitó en el asiento de delante con el conductor y cerró la portezuela de golpe, y el gemido de la sirena se perdió en la oscuridad.
Sheppard se quedó allí, ligeramente encorvado, como un hombre al que han disparado, pero que continúa de pie. Después de unos segundos dio media vuelta y entró en la casa para sentarse en la silla donde había estado. Cerró los ojos para no imaginarse a Johnson entre un grupo de periodistas, en la comisaría, elaborando sus mentiras.
—No tengo nada que reprocharme —murmuró.
Todos sus actos habían sido desinteresados, su único objetivo había sido salvar a Johnson para prestar un servicio decente, no había escatimado esfuerzos, había sacrificado su reputación, había hecho más por Johnson que por su propio hijo. La vileza flotaba a su alrededor como un perfume, y tan cerca que parecía tener su origen en su propio aliento.
—No tengo nada que reprocharme —repitió, y su voz sonó seca y áspera—. He hecho más por él que por mi propio hijo.
De repente lo invadió el pánico. Oía la voz jubilosa de Johnson: «Satán te tiene en su poder».
—No tengo nada que reprocharme —empezó de nuevo—. He hecho más por él que por mi propio hijo.
Oyó su voz como si fuera la de su acusador. Repitió la frase en silencio.
Lentamente desapareció de su cara todo color. Adquirió un tono casi gris bajo la corona blanca del cabello. La frase resonaba en su mente, cada sílaba era un golpe seco. Su boca se torció y cerró los ojos para no ver la revelación. El rostro de Norton surgió ante él, vacío, melancólico, el ojo izquierdo casi imperceptiblemente desviado hacia la comisura como si no pudiera soportar la visión del dolor. El corazón se le encogió con una repulsión tan clara e intensa hacia sí mismo que se quedó sin aliento. Había atiborrado su propio vacío de buenas obras como un glotón. Había olvidado a su propio hijo para alimentar la imagen que tenía de sí mismo. Vio al demonio de ojos claros, al sondeador de corazones, sonriéndole malicioso desde los ojos de Johnson. La imagen de sí mismo se hizo añicos, hasta que lo vio todo negro. Se quedó allí sentado, paralizado, atónito.
Vio a Norton en el telescopio, todo espalda y orejas, le vio agitar la mano con entusiasmo. Un torrente de amor intenso hacia el niño lo invadió como una transfusión de vida. Su carita le parecía transfigurada; era la imagen de su salvación. Todo luz. Gimió de alegría. Compensaría al niño por todo. No volvería a dejarlo sufrir. Sería a la vez su padre y su madre. Se levantó de un salto y corrió hacia la habitación del niño, para besarlo, para decirle que le quería, que no le volvería a fallar.
La luz estaba encendida en la habitación de Norton, pero la cama estaba vacía. Dio media vuelta y subió corriendo por las escaleras del desván; al llegar arriba retrocedió como un hombre al borde de un precipicio. El trípode había caído y el telescopio estaba en el suelo. Encima de él, el niño colgaba entre la jungla de sombras, justo debajo de la viga desde la cual había emprendido su vuelo hacia el espacio.
© Flannery O’Connor: The Lame Shall Enter First (Los lisiados serán los primeros). Publicado en Sewanee Review, vol. 70, verano de 1962. Traducción de Marcelo Covian – Celia Filipetto Isicato – Vida Ozores
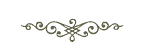
Ficha bibliográfica
Autor: Flannery O’Connor
Título: Los lisiados serán los primeros
Título original: The Lame Shall Enter First
Publicado en: Sewanee Review, vol. 70, verano de 1962
Traducción: Marcelo Covian – Celia Filipetto Isicato – Vida Ozores
[Relato completo]

