(RELATO DE UN VOLUNTARIO)
El 12 de julio, el capitán Jlopov, con sable y charreteras —desde mi llegada al Cáucaso aun no lo había visto de uniforme— entró por la puerta baja de mi choza.
—Vengo de ver al coronel —dijo contestando a la mirada interrogativa con que lo acogí—. Mañana se pondrá en marcha nuestro batallón.
—¿Hacia dónde?—pregunté.
—Hacia N***. Allí debe concentrarse el ejército.
—Y, probablemente, saldrá de operaciones.
—Sí, tal vez.
—¿Adónde irá? ¿Qué cree usted?
—¿Qué voy a creer? Le digo lo que sé. Anoche llegó un tártaro de parte del general con la orden de que el batallón se ponga en camino con provisiones para dos días y, como comprenderá, no preguntamos adonde hemos de ir, para qué ni para cuánto tiempo; nos ordenan que nos pongamos en camino y basta.
—Sin embargo, el hecho de que se lleven provisiones sólo para dos días debe significar que el ejército no ha de estar más tiempo.
—Eso no indica nada…
—¿Cómo que no? —pregunté, sorprendido.
—¡Desde luego, no! Cuando fuimos a Dargo llevamos vituallas para una semana y, sin embargo, estuvimos allí un mes entero.
—¿Podría ir con ustedes? —pregunté después de un corto silencio.
—Naturalmente, puede venir, pero le aconsejo que no lo haga. ¿Para qué va a arriesgarse?
—Permítame que no haga caso de su consejo; he permanecido aquí durante un mes esperando tan sólo la ocasión de ver la guerra y ahora pretende usted que la deje escapar.
—Entonces, véngase; pero de todas formas, ¿no sería mejor que se quedara? Nos esperaría usted aquí cazando, mientras nos fuéramos con la ayuda de Dios. ¡Sería mucho mejor! —concluyó en un tono tan persuasivo que en aquel momento me pareció, en efecto, magnífico. Sin embargo, dije resueltamente que no me quedaría por nada del mundo—. ¿Y qué va usted a ver allí? —continuó el capitán pretendiendo convencerme—. ¿Quiere conocer las batallas? Pues lea los Relatos de la guerra, de Mijailovski-Dnailevsky. Es un libro magnifico: describe minuciosamente la posición de los diferentes cuerpos y cómo se llevan a cabo las batallas.
—Al contrario. Eso es precisamente lo que me interesa.
—Entonces, lo que quiere, sin duda, es ver matar a la gente… En el año treinta y dos hubo aquí un voluntario, al parecer español. Hizo dos campañas con nosotros, siempre con su capa azul… y no tardó en caer. Aquí, padrecito, no se puede sorprender a nadie.
Me resultó muy violenta la falsa interpretación que el capitán daba a mi propósito; pero no intenté desengañarlo.
—¿Y era valiente?—le pregunté.
— ¡Cualquiera sabe! Siempre solía ir en vanguardia, siempre se hallaba donde había peligro.
—Entonces, lo era—dije.
—No; el que uno se meta donde no lo llaman no significa que sea valiente…
—¿Qué es lo que llama usted ser valiente?
—¿Valiente? ¿Valiente? —repitió el capitán, con la expresión del hombre al que se le presenta por primera vez semejante pregunta—. Es valiente el que se conduce como debe —concluyó, después de pensar un poco.
Recordé que Platón define la valentía diciendo que es el conocimiento de lo que se debe temer y de lo que no se debe temer. A pesar de que la definición del capitán era vulgar y la había expresado de un modo confuso, pensé que la idea básica de ambos no era tan diferente como parecía a simple vista. Incluso la definición del capitán era más justa que la del filósofo griego, porque, de haber podido expresarlo como Platón, probablemente habría dicho que es valiente el que teme sólo lo que se debe temer y no teme lo que no se debe temer.
Quise explicar mi idea al capitán.
—Me parece —dije— que en todo peligro existe un derecho de elección. Y cuando, por ejemplo, se elige el peligro, dejándose llevar por un sentimiento de deber, es valentía; pero cuando se hace bajo la influencia de un sentimiento mezquino, es cobardía. Por tanto, al hombre que arriesga su vida por ambición, curiosidad o codicia, no se le puede llamar valiente; y, por el contrario, al que se niega a exponerse impulsado por el noble sentimiento del deber hacia la familia o, sencillamente, por convicción, no se le puede considerar cobarde.
El capitán me miraba con una expresión extraña mientras le decía esto.
—No puedo discutir con usted —replicó, mientras atascaba la pipa—. Pero tenemos aquí un junker al que le gusta filosofar. Hable usted con él. Incluso escribe versos.
Conocí al capitán en el Cáucaso, aunque ya en Rusia había oído hablar de él. Su madre, María Ivanovna Jlopova, pequeña propietaria rural, vivía a dos verstas[1] de mi finca. La visité antes de partir para el Cáucaso. La viejecita se alegró mucho de saber que yo vería a su Pashenka (así llamaba al anciano capitán de pelo canoso) y, como una carta viviente, podría ponerle al tanto de la vida que hacía, y entregarle un envío de parte suya. Me obsequió con una magnifica empanada; luego se fue a su dormitorio, de donde trajo un relicario negro, bastante grande, que colgaba de una cinta de seda, negra también.
—Padrecito: tenga la bondad de entregarle esto—dijo besando la cruz y la imagen de la Virgen, mientras me la tendía—. Verá usted: en cuanto mi hijo se fue al Cáucaso, encargué una misa y prometí mandar hacer esta imagen de la Virgen si seguía sano y salvo. Hace ya dieciocho años que lo protegen Nuestra Señora y los santos. No ha estado herido ni una sola vez ¡y hay que ver en las batallas que ha tomado parte!… Cuando Mijailo, que ha estado con él, me lo contó, se me pusieron los pelos de punta. Todo lo que sé de él es por medio de gente extraña, porque mi querido hijo no me escribe nada de sus andanzas, para no asustarme.
(Ya en el Cáucaso me enteré, y no por él mismo, de que el capitán había estado cuatro veces gravemente herido, y, como es natural, no le había escrito nada a su madre de sus heridas, ni tampoco de las campañas.)
—Que lleve siempre esta santa imagen —continuó la vieja—. Lo bendigo con ella. ¡La santísima Virgen lo protegerá! Sobre todo, que la lleve siempre en las batallas. Dígale que se lo ordena su madre.
Le prometí cumplir su encargo al pie de la letra.
—Sé que se encariñará usted con mi Pashenka —continuó la viejecita—. ¡Es tan simpático! Figúrese que no pasa un año sin que me mande dinero, y a mi Hija Anushka también la ayuda; ¡y todo eso de un sueldo! Me paso la vida agradeciendo a Dios el haberme dado un hijo así —concluyó con lágrimas en los ojos.
—¿Le escribe a menudo?—pregunté.
—Muy de tarde en tarde, padrecito: algo así como una vez al año, sólo cuando me manda dinero me pone unas letritas. Me dice: “Si no le escribo, mamaíta, es que estoy sano y salvo; si Dios me llamara, entonces se enteraría de ello sin mí.”
Cuando le entregué al capitán el regalo de su madre (estábamos en mi casa), me pidió papel de envolver, lio cuidadosamente la imagen y la guardó. Le conté muchos detalles de la vida de su madre; el capitán me escuchó en silencio. Cuando acabé de hablar, se retiró a un rincón, donde estuvo atacando la pipa durante largo rato.
—Sí, es muy buena mi viejecita —dijo desde allí, con voz sorda—. ¿Me concederá Dios volver a verla?
Estas sencillas palabras reflejaban un gran amor y una gran pena.
—¿Por qué sirve usted aquí? —pregunté.
—Hay que hacerlo —replicó, persuadido— y el cobrar una paga doble es muy importante para un hombre pobre.
El capitán vivía haciendo economías: no jugaba a las cartas, rara vez asistía a diversiones y fumaba tabaco de ínfima calidad. Ya anteriormente me había gustado: tenía uno de esos rostros rusos, sencillos y serenos, a los que se puede y agrada mirar a los ojos; pero después de esa charla sentí hacia él un verdadero respeto.
II
Al día siguiente, a las cuatro de la madrugada, el capitán vino a buscarme. Llevaba una vieja guerrera sin charreteras, un ancho pantalón leguismiano, un gorro blanco de piel de cordero y un sable asiático colgado al hombro. El caballito blanco que montaba iba con la cabeza baja a pasitos menudos y moviendo sin cesar su cola, bastante rala. A pesar de que la figura del buen capitán no era nada marcial ni siquiera arrogante, reflejaba tal serenidad hacia lo que le rodeaba que, sin querer, inspiraba respeto.
No lo hice esperar ni un solo minuto: monté y salimos juntos por la verja de la fortaleza.
El batallón iba a unas doscientas sájenos[2] delante de nosotros; parecía una masa negra compacta y vacilante. Se podía adivinar que era la infantería solamente, porque se veían las bayonetas semejando unas largas púas, y porque, de cuando en cuando, llegaban a nuestros oídos los sones de una canción de soldados, del tambor y del magnífico tenor, segunda voz de la sexta compañía, que me había deleitado más de una vez en el fuerte. El camino se abría a través de un desfiladero ancho y profundo por la orilla de un pequeño rio, que en aquella época estaba desbordado. Una bandada de palomas silvestres revoloteaba junto al río, tan pronto posándose sobre la pedregosa ribera, tan pronto evolucionando en el aire y formando círculos hasta desaparecer de nuestra vista. El sol no había despuntado aún, pero el punto más alto del lado derecho del desfiladero empezaba a iluminarse. Se destacaban con extraordinaria claridad y relieve en la diáfana y dorada luz, las piedras grises y blancuzcas, el musgo verde amarillento, los cambroneros, los cornejos y los olmos; en cambio, el otro lado y el valle, cubierto de una espesa niebla que se agitaba en capas desiguales, aparecían grises y sombríos, prestando una mezcla extraña de colores: lila pálido, casi negro, verde oscuro y blanco. Frente a nosotros, sobre el azul oscuro del horizonte, se divisaban con asombrosa claridad, las masas de un blanco mate, cegador, que formaban las montañas cubiertas de nieve con sus sombras y sus contornos fantásticos, pero elegantes en sus mínimos detalles. Los grillos, los saltamontes y miles de otros insectos se habían despertado en la alta hierba y llenaban el aire con sus cantos claros e ininterrumpidos: parecía que una infinidad de diminutas campanillas sonaba en los oídos. El aire olía a hierba, niebla y agua; en una palabra, a una hermosa madrugada de verano. El capitán encendió su pipa; el olor a tabaco y a yesca me fue muy agradable.
Cabalgábamos por el camino con intención de alcanzar cuanto antes a la infantería. El capitán parecía estar más pensativo que de costumbre; no se quitaba la pipa de la boca y, a cada paso, espoleaba el caballo que, balanceándose, dejaba una huella apenas perceptible en la alta hierba mojada, de un verde oscuro. Debajo de sus mismos pies salió volando un faisán con ese grito peculiar y ese batir de alas que obliga al cazador a estremecerse, y se elevó lentamente por los aires. El capitán no le hizo el menor caso.
Ya estábamos a punto de alcanzar el batallón cuando se oyó, detrás de nosotros, el galope de un caballo y, al momento, pasó a nuestro lado un muchacho jovencito y bien parecido, con guerrera de oficial y gorro alto de piel blanca. Al llegar junto a nosotros, sonrió, le hizo al capitán una seña con la cabeza y blandió el látigo… Sólo pude observar que su postura en la silla era muy grácil, así como su manera de sujetar las bridas, que tenía hermosos ojos negros, la nariz muy fina y un bigotillo incipiente. Lo que más me gustó de él fue que no había podido por menos de sonreír al ver que lo admirábamos. Por esa sola sonrisa se podía deducir que era muy joven.
—¿Adónde irá? —rezongó el capitán I con expresión descontenta, sin quitarse la pipa de la boca.
—¿Quién es? —le pregunté.
—El abanderado Alanin, alférez de mi regimiento. Llegó el mes pasado de la Academia.
—Probablemente es la primera vez que sale de operaciones.
— ¡Por eso esta tan contento! —replico el capitán, moviendo la cabeza pensativo—. ¡Es la juventud!
—¿Cómo no alegrarse? Comprendo lo interesante que esto debe de ser para un oficial joven.
El capitán guardó silencio un par de minutos.
—Es lo que digo: ¡la juventud! —continuó con voz de bajo—. ¡Puede alegrarse, pues aún no ha visto nada! Cuando uno ha tomado parte en muchas campañas, ya no le parecen tan divertidas. Ahora, por ejemplo, somos veinte oficiales: es seguro que alguno caerá herido o muerto. Hoy me toca a mí, mañana a él, pasado mañana al otro: ¿de qué puede uno alegrarse, pues?
III
En cuanto el sol radiante apareció por detrás de la montaña e iluminó el desfiladero por el que cabalgábamos, las nubes ondulantes de niebla se disiparon y empezó a hacer calor. Los soldados, con fusiles y sacos al hombro, avanzaban despacio por el camino polvoriento; de cuando en cuando se oían en las filas risas y conversaciones en ucraniano. Unos cuantos soldados viejos que llevaban guerreras blancas —la mayoría eran suboficiales— iban a un lado del camino, fumando en pipa y conversando gravemente. Los furgones avanzaban con la carga, uno tras otro, levantando una densa nube de polvo. Los oficiales cabalgaban a la cabeza; algunos djiguitaban[3], como se suele decir en Cáucaso, es decir, fustigaban al caballo, obligándole a saltar cuatro veces para luego parar en seco, de cara al regimiento; otros se ocupaban de los cantores, que, a pesar del calor asfixiante, entonaban una canción tras de otra.
A unas cien sajenas delante de la infantería, sobre un caballo blanco, iba un oficial alto y arrogante, vestido al estilo asiático, al frente de la caballería tártara. Era célebre en el regimiento por su valor temerario y por ser un hombre que le espetaba la verdad fuese a quien fuera. Vestía una casaca negra bordada, un pantalón igual, unas botas nuevas que se ceñían a sus pantorrillas, también bordadas, y un gorro alto, echado hacia atrás. Llevaba bordados de plata en el pecho y en la espalda, y al cinto, dos pistolas y un puñal, en un estuche de plata. Además de todo esto, un sable en una vaina roja bordada y una carabina en una funda negra colgaban a su espalda. Por su traje, su manera de montar y su actitud y, en general, por sus movimientos, se advertía que quería parecerse a un tártaro. Hasta hablaba con los que lo acompañaban en un idioma desconocido para mí. Pero, por las burlonas miradas de incomprensión que se lanzaban éstos, creí que no le entendían. Era uno de nuestros jóvenes oficiales, un djiguit, formado al estilo de Marlinsky y Liermontov. Esos hombres miran al Cáucaso a través de los héroes de nuestro tiempo, Mulla-Nurov y otros y se guían para todos los actos, no de sus inclinaciones, sino del ejemplo que aquéllos les dan.
Tal vez al teniente le agradara la compañía de mujeres de la buena sociedad y de personas importantes —generales, coroneles, ayudantes de campo— incluso estoy seguro de que le gustaba mucho, porque era ambicioso en sumo grado; pero consideraba como un deber ineludible mostrar su lado grosero a toda la gente importante; sin embargo, sus groserías no dejaban de ser comedidas. Cuando aparecía alguna dama en la fortaleza, se creía en el derecho de pasear al pie de sus ventanas acompañado de sus amigos, vestido con una camisa roja, y unas botas sobre los pies descalzos, gritando y lanzando imprecaciones. Pero todo esto no lo hacía tanto por un deseo de ofenderla como para mostrarle sus hermosas piernas y darle a entender que la enamoraría siempre que quisiera. A veces, por las noches, se iba con dos o tres tártaros pacíficos a las montañas y se situaba en el camino para acechar y matar a los rebeldes que pasaban; aunque su corazón le había dicho más de una vez que aquello no representaba ninguna valentía, se creía obligado a hacer sufrir a la gente de la que parecía estar desengañado y a la que parecía despreciar y odiar. Nunca se separaba de dos objetos: una gran imagen que llevaba al cuello y un puñal con el que incluso dormía. Estaba firmemente convencido de que tenía enemigos, y constituía para él el máximo placer llegar a la conclusión de que debía vengarse de alguien y borrar la ofensa con sangre. Estaba seguro de que el odio, la venganza y el desprecio hacia el género humano era los sentimientos poéticos más elevados. Pero su amante —una circasiana, como es natural— a la que posteriormente conocí, decía que era el hombre más bondadoso y dulce del mundo y que todas las noches escribía sus tenebrosas notas al mismo tiempo que echaba las cuentas sobre papel cuadriculado y rezaba de rodillas. Había sufrido mucho para hacerse pasar ante sí mismo por el hombre que quería ser, y porque sus compañeros y los soldados no podían entenderlo como él hubiera querido. Una vez, en una de sus expediciones nocturnas en compañía de sus amigos, después de herir en una pierna a un chechén rebelde, consiguió capturarlo. El chechén vivió durante siete semanas con el teniente, que lo atendió y lo cuidó como a un amigo querido; y, una vez curado, lo dejó irse, haciéndole muchos obsequios. Poco después, durante una expedición en que el teniente retrocedía defendiéndose del enemigo, oyó que alguien lo llamaba por su nombre desde las filas contrarías; y su amigo, al que había herido en aquella ocasión, se adelantó, invitando al teniente a hacer lo mismo por medio de señas. El teniente se acercó a su amigo y le estrechó la mano. Los montañeses permanecían algo retirados, y no disparaban; pero en cuanto el teniente volvió al caballo, varios hombres tiraron contra él y una de las balas pasó rozándole la espalda. Otra vez, presencié de noche un incendio que dos compañías de soldados trataban de extinguir. Entre la multitud apareció de pronto la alta figura de un hombre que montaba un caballo negro, iluminada por las llamas rojas. Se abrió paso entre la muchedumbre avanzando hacia las llamas. Al llegar junto al fuego, el teniente se apeó de un salto y entró corriendo en la casa que ardía. Al cabo de cinco minutos salió, con los cabellos chamuscados y un codo quemado, llevando debajo del brazo dos palomos que había salvado de las llamas.
Se apellidaba Rosenkrantz; pero a menudo hablaba de su origen, diciendo que descendía de los varegos y demostrando que tanto él como sus antepasados eran rusos auténticos.
IV
El sol había recorrido la mitad de su camino y arrojaba sus ardientes rayos sobre la tierra reseca a través del aire caliente. El cielo, de un azul intenso, aparecía completamente despejado; solamente las faldas de los montes nevados empezaban a vestirse de nubes de un blanco amoratado. El aire estático parecía estar lleno de un polvillo transparente: empezaba a hacer un calor insoportable. Al llegar a un arroyuelo que discurría por en medio del camino, el ejército hizo un alto para descansar. Los soldados arrojaron sus fusiles y se lanzaron al arroyo; el comandante del batallón se sentó a la sombra, sobre el tambor, y expresando en su rostro su graduación, se dispuso a tomar un bocadillo con algunos oficiales; el capitán se tendió en la hierba al pie del furgón del regimiento; el bravo teniente Rosenkrantz y unos cuantos oficiales jóvenes instalados sobre unos capotes extendidos, se preparaban a divertirse, lo que se deducía por los frascos y las botellas que tenían a su lado, y por la particular animación de los cantantes, los cuales, formando un semicírculo delante de ellos, tocaban, acompañados de silbidos, una canción bailable del Cáucaso con ritmo de lesguiniana:
Shamil quiso sublevarse,
hace de esto algunos años,
tra, la, la, tra, la, la…;
hace de esto algunos años…
Entre estos oficiales se hallaba también el joven abanderado que había pasado junto a nosotros por la mañana. Estaba muy divertido: le brillaban los ojos, se le trababa ligeramente la lengua, quería abrazar a todo el mundo y demostrar su afecto… ¡Pobre muchacho! No sabía aún que eso podía resultar ridículo, que su franqueza y su ternura hacia todos no predisponía al afecto que él deseaba, sino a la burla; tampoco sabía que, cuando finalmente, se arrojó sofocado en un capote y se apoyó en el codo, echando hacia atrás su espesa cabellera negra, estaba extraordinariamente hermoso. Otros dos oficiales se hallaban sentados junto a un furgón y jugaban a las cartas.
Yo escuchaba con curiosidad las conversaciones de los soldados y de los oficiales, examinando atentamente la expresión de sus rostros; pero no hallé siquiera una sombra de la inquietud que experimentaba; las bromas, las risas, los relatos expresaban la despreocupación general y la indiferencia hacia el próximo peligro. ¡Era como si no se pudiera suponer que a algunos no les estaba predestinado volver por aquel camino!
V
A las siete de la tarde, cubiertos de polvo y cansados, penetramos por las amplias puertas fortificadas de la fortaleza de N***. El sol se ponía, arrojando sus oblicuos rayos rosados sobre las pintorescas baterías y sobre los jardines que, con sus altas verjas, rodeaban la fortaleza, sobre los amarillentos campos sembrados y sobre las blancas nubes que agolpadas junto a las montañas cubiertas de nieve parecían imitarlas, formando una cadena no menos fantástica y hermosa. La luna nueva se divisaba en el horizonte como una nubecilla transparente. En la aldea situada junto a las puertas de la fortaleza, un tártaro, subido en el tejado de una cabaña, llamaba a los fieles a la oración; los cantores cantaban con nuevo entusiasmo y energía.
Después de descansar y de arreglarme un poco, me dirigí a casa de un ayudante de campo conocido mío, para rogarle que le expusiera mi propósito al general. Al salir de la fortaleza paréme en el camino y vi pasar junto a mí lo que no hubiera esperado encontrarme en aquel sitio: un hermoso coche de dos asientos en el que se divisaba un sombrerito de última moda y en el que se oía una conversación en francés. Por la ventana abierta de la casa del comandante, llegaban hasta mí los acordes de Lsianka o de la polca Katienka, ejecutada en un piano malo y desafinado. En un despacho de vinos, junto al que pasé, unos cuantos escribientes sentados ante unos vasos de vino, fumaban y uno de ellos decía: “Diga usted lo que quiera… pero en cuanto a política, María Grigorievna es la primera de nuestras damas.” Un judío encorvado, de rostro enfermizo, con una levita raída, arrastraba un desvencijado organillo que llenaba la fortaleza con acordes de la parte final de Lucía. Dos mujeres, con vestidos que crujían, chales de seda y unas sombrillas de colores vivos, pasaron junto a mí por la acera de madera. Dos muchachas, una vestida de rosa y la otra de azul a pelo, se hallaban junto a la explanada de una casa baja y reían con risa afectada, con el evidente propósito de llamar la atención de los oficiales que pasaban. Los militares, con sus guerreras nuevas, guantes blancos y brillantes charreteras, se pavoneaban por las calles y el bulevar.
Hallé a mi conocido en el piso bajo de la casa que habitaba el general. Apenas le hube explicado mi deseo, que él encontró factible, pasó ante la ventana junto a la que nos hallábamos sentados el hermoso coche en el que yo había reparado, deteniéndose al pie de la escalinata. Un militar, alto y esbelto, que llevaba uniforme de infantería con insignias de comandante, se apeó del coche y entró en la casa del general.
— ¡Oh! Le ruego que me perdone —me dijo el ayudante de campo levantándose—. Debo anunciar sin falta esta visita al general.
—¿Quién es?—pregunté.
—La condesa — respondió; y, abrochándose la guerrera, corrió escaleras arriba.
Al cabo de unos minutos salió a la escalinata un hombre de mediana estatura, pero muy apuesto, que vestía una guerrera sin charreteras y lucía una cruz blanca en el ojal. Salieron en pos de él el mayor, el ayudante y otros dos oficiales. Los andares, la voz y los movimientos del general mostraban al hombre que tiene conciencia de su elevado valer.
—Bonsoir, madame la comtesse[4] —dijo, tendiendo la mano por la ventanilla del coche.
Una pequeña mano enguantada estrechó la del general y una bella cabecita de rostro risueño, con sombrero amarillo, asomó por la ventanilla.
De toda la conversación, que duró algunos minutos, sólo oí que el general decía, sonriendo:
—Vous savez, que j’ai fait vœu de combattre les infidèles; prenez donc garde de le devenir[5].
Se oyó una risa desde el coche.
—Adieu, donc, cher général[6].
—Non, au revoir —replicó el general subiendo la escalera—. N’oubliez pas que je m’invite pour la soirée de demain[7].
El coche se puso en marcha.
“He aquí un hombre que tiene todo cuanto ambicionan los rusos; graduación elevada, riqueza, celebridad… y este hombre, en vísperas del combate que sólo Dios sabe cómo acabará, bromea con una linda mujercita y le promete ir a tomar el té a su casa como si se hubiese encontrado con ella en un baile”, pensaba mientras volvía a casa.
En la del ayudante me encontré con un hombre que me asombró aún más: era el joven teniente del regimiento de K***, que se destacaba por su timidez y su dulzura casi femenina. Había ido a casa del ayudante para expresar su indignación contra los que, según él, se valían de intrigas para impedir que tomara parte en las próximas batallas. Decía que era una vileza proceder de este modo, calificándolo de falta de compañerismo; y aseguraba que se acordarían de él. Por más que examiné la expresión de su rostro y me fijé en el tono de su voz, no pude por menos de convencerme de que no fingía; estaba profundamente indignado porque no le dejaban ir a combatir a los circasianos y exponerse al tiroteo; su pena era como la de un niño al que acaban de azotar injustamente… Fui incapaz de comprenderlo.
VI
A las diez de la noche, las tropas debían ponerse en marcha. A las ocho y media monté a caballo y me dirigí a casa del general; pero, suponiendo que éste y su ayudante estarían ocupados, me detuve en la calle y, atando el caballo a la reja, me senté en la explanada, con el propósito de seguir al general en cuanto saliese.
El calor y la claridad del sol se habían sustituido ya por el frescor de la noche y por la luz tenue de la luna nueva, que, formando en torno suyo un semicírculo pálido en el cielo azul oscuro sembrado de estrellas, empezaba a remontarse; aparecieron luces en las ventanas de las casas y en las rendijas de los postigos de las chozas. Las altas verjas de los jardines que se destacaban en el horizonte por detrás de las enjalbegadas chozas de tejados de cañas, iluminadas por la luna, parecían aún más altas y más negras.
Las largas sombras de las casas, de los árboles y de las vallas, caían graciosamente sobre el camino claro y polvoriento… En la orilla del río croaban sin cesar las ranas[8]; por las calles se oían pasos acelerados y conversaciones, o el galopar de algún caballo; desde el fuerte llegaban, de cuando en cuando, los sones de un organillo: tan pronto tocaba Aúlla el viento como el Vals de la Aurora.
No diré en qué pensaba, primeramente porque me daría vergüenza reconocer las sombrías ideas que importunaban sin tregua mi alma cuando a mi alrededor observaba tanta alegría y tanto contento; y, en segundo lugar, porque esto no tiene nada que ver con mi relato. Me ensimismé tanto, que no me di cuenta de que la campana dio las once ni de que el general había pasado junto a mí con su séquito.
Monté apresuradamente y me lancé en pos del destacamento.
La retaguardia se hallaba todavía en las puertas del fuerte. Me fue difícil abrirme paso por el puente entre los cañones, los arcones, los carros del regimiento y los oficiales que daban órdenes en voz alta. Al salir por las puertas, adelanté la fila de soldados, que se extendía casi a lo largo de una versta, avanzando en silencio en medio de la oscuridad, y alcancé al general. Al pasar junto a la artillería con sus cañones alineados, entre los cuales caminaban los oficiales, me hirió, como una disonancia ofensiva en medio de la solemne armonía del silencio, una voz que gritó en alemán: “¡Eh, dame fuego!» y la de un soldado que exclamó: “¡Chevchenko, el teniente pide fuego!»
La mayor parte del cielo se cubrió de alargadas nubes de un gris oscuro; sólo aquí y acullá brillaban pálidas estrellas. La luna se ocultó en el cercano horizonte tras las negras montañas que se divisaban a la derecha, arrojando sobre sus cimas una luz débil y vacilante, que contrastaba bruscamente con la impenetrable oscuridad que cubría sus faldas. El aire era cálido y tan sereno que no agitaba una sola brizna de hierba, ni una nubecilla. Era tal la oscuridad, que resultaba imposible definir los objetos a la distancia más corta; a los lados del camino se me figuraba ver rocas, animales o seres extraños y sólo me daba cuenta de que eran unos arbustos al oír el murmullo de sus hojas y percibir el frescor del rocío que los cubría.
Veía ante mí una barrera compacta y vacilante, seguida de unas cuantas manchas que se movían: era la vanguardia de la caballería y el general con su séquito. Nos seguía una masa tan sombría y oscura como la primera, pero más baja: la infantería.
En el destacamento reinaba un silencio absoluto, se percibían distintamente todos los rumores de la noche llenos de un misterioso encanto: el lejano y quejumbroso aullido de los chacales, que tan pronto parecía llanto desesperado como sonoras carcajadas; el monótono y penetrante canto de los grillos, el croar de las ranas, el grito de la codorniz y un rumor que se acercaba y que no me podía explicar. Todos los murmullos de la Naturaleza, apenas perceptibles, y que no se pueden comprender ni definir, se confundían en una melodía grave y hermosa que solemos llamar el silencio de la noche. Ese silencio se interrumpía o, mejor dicho, se confundía con el ruido sordo de los cascos de los caballos y el rumor de la alta hierba, producido por las tropas que avanzaban lentamente.
Sólo de cuando en cuando se oía en las filas el ruido de los pesados cañones y el entrechocar de las bayonetas, las charlas en voz baja y el relinchar de los caballos. Por el olor de la jugosa y húmeda hierba que tronchaban los cascos de los caballos, el ligero vaho que se elevaba desde la tierra y por el horizonte abierto a ambos lados, se podía deducir que atravesábamos un inmenso y hermoso prado.
La Naturaleza respiraba belleza y fuerza, que armonizaban íntimamente.
¿Es posible que los hombres se sientan estrechos viviendo en un mundo tan bello, bajo ese inacabable cielo estrellado? ¿Cabe que puedan albergarse en el alma humana la maldad, el sentimiento de venganza o el deseo de destruir a sus semejantes ante esa Naturaleza tan acogedora? Toda la maldad debería desaparecer del corazón del hombre al solo contacto con la Naturaleza, la expresión más evidente de la belleza y el bien.
VII
Hacía más de dos horas que estábamos en marcha. Empecé a sentir escalofríos y sueño. En la oscuridad se dibujaban confusamente los mismos objetos indefinidos: a cierta distancia, la barrera negra con las mismas manchas que se movían; a mi lado, la grupa de un caballo blanco que agitaba la cola y caminaba a grandes pasos; una espalda con guerrera blanca de circasiano sobre la cual se balanceaban un fusil en una funda negra y el blanco mango de una pistola en un estuche bordado, el fuego de un cigarrillo que iluminaba unos bigotes rubios, un cuello de castor y una mano con guante de gamuza. Me inclinaba hacia el cuello del caballo y, cerrando los ojos, me adormecía durante algunos instantes; después, el familiar ruido de los cascos de los caballos y algún rumor me despertaban: miraba a mi alrededor y me parecía que estaba parado y que la negra barrera que me precedía avanzaba hacia mí o bien que se detenía y que yo me echaba sobre ella. En uno de tales momentos, me sorprendió aún más aquel rumor ininterrumpido que se acercaba, cuya causa no podía adivinar. Era un murmullo del agua. Entrábamos en una profunda garganta y nos acercábamos al río de la montaña que en aquella época estaba desbordado[9]. El rumor se intensificaba, la húmeda hierba era cada vez más espesa y más alta, los arbustos, cada vez más frecuentes y el horizonte se estrechaba poco a poco. De cuando en cuando, aparecían en distintos puntos del tenebroso fondo que formaban las montañas unas llamas que no tardaban en desaparecer.
—Dígame, por favor, ¿qué son esas llamas? —pregunté, en un susurro, a un tártaro que iba a mi lado.
—¿No lo sabes?—replicó.
—No.
—Son los habitantes de las montañas que atan paja a una estaca, la encienden y la agitan en el aire.
—¿Para qué?
—Para que todos sepan que han llegado los rusos. En este momento hay un gran alboroto en las aldeas —añadió, echándose a reír—. Todos llevan sus riquezas a los barrancos, para ocultarlas.
—¿Acaso saben ya en las montañas que avanza el destacamento? —le pregunté.
—¿Cómo podrían ignorarlo? Lo saben todo: así son los nuestros.
—¿Entonces también Shamil se estará preparando para la lucha?
—No —replicó, moviendo la cabeza negativamente—. Shamil no asistirá a las operaciones; enviará a sus naib[10] y él las presenciará con su anteojo desde arriba.
—¿Vive lejos?
—No. Ahí a la izquierda, a unas diez verstas.
—¿Cómo lo sabes tú? ¿Acaso has estado allí? —pregunté.
—Sí; todos nosotros hemos estado en la montaña.
—¿Y has visto a Shamil?
— ¡No! Los soldados no lo ven nunca. Tiene a su alrededor cien, trescientos y hasta mil miurides[11]. ¡Shamil está siempre en el centro! —agregó con expresión de respeto servil.
Mirando hacia lo alto, se podía observar que el cielo, despejado ya, empezaba a clarear por el Este; pero el desfiladero por el que avanzábamos estaba oscuro y húmedo.
De pronto, ante nosotros, se encendieron en la oscuridad varias lucecitas, y al mismo tiempo silbaron unas balas; a lo lejos, en medio del silencio se oyeron disparos y un enorme griterío. Era el piquete de vanguardia del enemigo. Los tártaros que lo componían prorrumpieron en gritos, dispararon al aire y se dispersaron.
Todo quedó en silencio. El general llamó al intérprete. Un tártaro que llevaba una guerrera blanca circasiana se acercó a él. Le habló en voz baja y gesticulando, durante bastante rato.
—Coronel Jasanov: ordene que rompan filas —dijo el general lentamente y en voz baja, aunque firme.
El destacamento llegó hasta el río. Las negras montañas de la garganta quedaron atrás; empezaba a clarear. El firmamento, en el que apenas se veían las pálidas estrellas, parecía estar más alto; un rayo luminoso resplandeció en el Levante; una brisa fresca soplaba desde el Poniente y la niebla, clara como el vapor, se elevó desde el río que rumoreaba.
VIII
El guía indicó el vado y la vanguardia de caballería, seguida del general con su séquito, empezó a vadear el río. El agua llegaba al vientre de los caballos, discurriendo con extraordinaria fuerza entre los blancos peñascos, que asomaban aquí y allá en la superficie, y formando ruidosas corrientes espumeantes bajo los cascos de los caballos. Los animales, sorprendidos por el ruido del agua, levantaban la cabeza y aguzaban las orejas, pero seguían avanzando, cautelosos y acompasados contra la corriente por el lecho desigual del río. Los jinetes recogían las armas y encogían las piernas. Los infantes, en camisa, sostenían por encima del agua los fusiles sobre los que colgaban hatos de ropa; y, cogidos de la mano, formando una hilera de veinte, trataban de vencer la corriente con un esfuerzo denotado por la tensión de sus rostros. La artillería montada, con grandes gritos, lanzaba al agua a los caballos. Los cañones y los arcones, azotados por el agua, chirriaban al rodar por el lecho de piedra, pero los valientes caballos se repartían amistosamente la carga y formaban espuma en el agua. Por fin, ganaron la otra orilla, saliendo con las crines y las colas mojadas.
En cuanto las tropas hubieron atravesado el río, el rostro del general adquirió una expresión pensativa y grave. Volvió su montura y uniéndose a la caballería, trotó por la gran pradera rodeada de bosques que se extendía ante nosotros. Las filas de cosacos montados se dispersaron por las lindes del bosque.
En este apareció un hombre con guerrera circasiana y gorro alto; luego, otro y otro… Uno de los oficiales dijo: “Son los tártaros.” Se levantó una nubecilla de humo entre los árboles…; después se oyó un tiro, el segundo, el tercero… Nuestros repetidos disparos ahogaban los del enemigo. Sólo de cuando en cuando alguna bala, con su prolongado silbido semejante al vuelo de una abeja, pasa volando junto a nosotros y nos demuestra que no todos los disparos son nuestros. La artillería se apresura a alinearse; se oye el estampido del cañón, el sonido metálico del vuelo de la metralla, el silbido de los cohetes, el traqueteo de los fusiles. La caballería, la infantería y la artillería están dispersas por la ancha pradera. Los velos de humo de los cañones, de los cohetes y de los fusiles se confunden con la verdura cubierta de rocío y con la neblina. El coronel Jasanov galopa hacia el general y detiene al caballo, en seco.
—¡Excelencia! —exclama, llevándose la mano a la gorra—. Ordene el avance de la caballería: han aparecido señales[12] —e indica con el látigo la caballería tártara, a cuya cabeza cabalgan dos hombres sobre blancos corceles, ostentando dos estacas en cuyos extremos se ve un guiñapo rojo y otro azul.
—¡Que Dios nos proteja! —dice el general.
El coronel vuelve su caballo, desenvaina la espada y grita:
—¡Hurra!
—¡Hurra! ¡ Hurra! ¡ Hurra! —resuena en las filas; y la caballería sigue al coronel.
Todos miran con interés: aparece una señal, después la segunda, la tercera, la cuarta…
El enemigo, sin esperar otro ataque, se oculta en el bosque y, desde allí abre fuego de fusilería. Las balas vuelan cada vez más a menudo.
—Quel charmant coup d’œil[13] —dice el general, dando ligeros saltitos, al estilo inglés, sobre su caballo negro de finas patas.
—Charmant! —replica el comandante, arrastrando la erre; y, acuciando al caballo con el látigo, se acerca al general — C’est un vrai plaisir, que la guerre dans un aussi beau pays[14]—añade.
—El surtout, en bonne compagnie[15] —dice el general, con amable sonrisa.
El comandante se inclina.
En aquel momento una bala enemiga corta los aires con su rápido silbido desagradable y se incrusta en un cuerpo; detrás de nosotros se oyen los lamentos de un herido. Me impresionan tanto que, por un momento, el guerrero espectáculo pierde para mí todo su encanto; pero sin duda nadie se da cuenta de ello, excepto yo: el comandante ríe muy divertido, al parecer; el general mira hacia el lado opuesto y, con tranquila sonrisa, habla en francés.
—¿Permite, mi general, contestar a estos disparos? —pregunta el jefe de la artillería, que se acerca.
—Sí, deles un susto —contesta el general, con indiferencia, mientras enciende un cigarro.
La batería se alinea y abre fuego. La tierra se estremece, el fuego brilla sin cesar y el humo, que apenas permite discernir a los artilleros junto a los cañones, nos ciega.
Una vez bombardeada la aldea, el coronel Jasanov se acerca de nuevo al general, y por orden de éste, se lanza al asalto. De nuevo se oyen gritos de guerra y la caballería desaparece envuelta en la nube de polvo que levanta.
El espectáculo era verdaderamente grandioso. Sin embargo, para mí, que no tomaba parte en las operaciones y que no estaba acostumbrado a ellas, había algo que echaba a perder la impresión general: me parecían superfluos ese movimiento, esa animación y esos gritos. Involuntariamente los comparaba a un hombre que, esgrimiendo un hacha, cortara el aire.
IX
Nuestras tropas ocuparon la aldea, pero no quedaba allí un solo enemigo cuando el general, acompañado de su séquito, al que me había unido yo también, entró en ella.
Las casas, muy limpias, con sus tejados de tierra y sus chimeneas de color rojo, estaban diseminadas sobre unos cerros pedregosos, entre los cuales discurría un riachuelo. A un lado se veían los jardines verdes iluminados por la luz radiante del sol, con sus enormes perales y ciruelos. Al otro, aparecían unos fantasmas extraños: altos peñascos colocados perpendicularmente y largas estacas de madera, en cuyos extremos se veían esferas y banderas multicolores. (Eran las tumbas de los djiguits.)
Las tropas se alinearon junto a las puertas.
Al cabo de unos minutos, los dragones, los cosacos y los infantes se dispersaron, con manifiesta alegría, por las tortuosas callejuelas, y el pueblo desierto se animó en el acto. Aquí, se hundía un tejado, el hacha golpeaba la madera resistente y una puerta se derrumbaba; allá, las llamas devoraban un pajar, una valla o una choza y el humo denso se elevaba en columnas por el aire. Acullá, un cosaco arrastraba una alfombra y un saco de harina; un soldado de alegre rostro sacaba de una cabaña un cubo de latón y un paño; otro, con los brazos extendidos, quería pillar dos gallinas que cacareaban, defendiéndose, junto a una valla; un tercero, que había encontrado un enorme puchero con leche, la bebía; finalmente, lanzando carcajadas, arrojaba la vasija al suelo.
El batallón con el que yo había abandonado la fortaleza de N*** también se encontraba en el pueblo. El capitán, sentado en el tejado de una choza, echaba bocanadas de humo de su pipa, con un aire tan indiferente que, al verlo, olvidé que estaba en un pueblo enemigo y creí estar en mi propio país.
— ¡Ah! ¿También usted está aquí? —me dijo al verme.
La alta figura del teniente Rosenkrantz se dejaba ver aquí y allá; daba órdenes sin cesar y presentaba el aspecto de un hombre muy preocupado. Lo vi salir de una choza con expresión triunfante; lo seguían dos soldados conduciendo a un viejo tártaro maniatado. El viejo, que por toda ropa llevaba una harapienta casaca abigarrada y unos calzones rotos, era tan endeble que sus huesudos brazos, fuertemente sujetados a la espalda, parecían desprenderse de sus hombros, y apenas si podía levantar sus torcidas y desnudas piernas para andar. Su cara y hasta parte de su cabeza afeitada estaban surcadas de arrugas; su boca torcida desdentada, rodeada de unos bigotes canosos recortados y de una barba, se movía sin cesar, como si masticara algo; pero en sus ojos enrojecidos, desprovistos de pestañas, brillaba aún una luz que expresaba manifiestamente indiferencia por la vida.
Rosenkrantz le preguntó, por medio del intérprete, por qué no se había marchado.
—¿Dónde iba a ir? —replicó el anciano, mirando a un lado, con expresión serena.
—Con los demás —observó alguien.
—Los djiguits han ido a luchar con los rusos; pero yo soy viejo.
—¿Acaso no temes a los rusos?
—¿Qué pueden hacerme? Soy viejo —repitió, mirando con indiferencia al círculo que se había formado en torno suyo.
Cuando regresábamos, vi al viejo, descubierto y maniatado, balancearse en la silla del caballo de un cosaco; seguía mirando a su alrededor con la misma expresión de indiferencia. Era imprescindible llevárselo para el canje de prisioneros.
Me encaramé en el tejado y me instalé junto al capitán.
—Me parece que los enemigos no eran muy numerosos —le dije, deseando saber su opinión acerca de las recientes operaciones.
—¿Acaso se puede llamar enemigos a éstos?… Ya verá usted esta noche, cuando empecemos a retiramos, ya verá cómo nos van a acompañar. ¡Saldrá una infinidad de ellos! —añadió, indicando con la pipa el sendero del bosque que habíamos atravesado por la mañana.
—¿Qué es esto? —pregunté, inquieto, interrumpiendo al capitán y mostrándole un grupo de cosacos del Don que se había reunido en torno de algo.
Desde el lugar donde estaban reunidos se oyeron unos lamentos parecidos al llanto de un niño y las palabras:
—¡Eh, no le des un hachazo…! Espera… que pueden verte… Evstigneiech ¿tienes una navaja?
—Se están repartiendo algo estos bandidos —replicó el capitán, con serenidad.
Pero, en aquel instante, el joven abanderado vino corriendo; su rostro sofocado expresaba espanto, agitando los brazos, se lanzó hacia los cosacos.
—¡No lo toquéis! ¡No le peguéis! —gritó, con su voz infantil.
Al ver al oficial, los cosacos se dispersaron, soltando a un cabrito blanco. El joven abanderado se desconcertó, masculló algo, y con el semblante turbado, se quedó inmóvil ante el animal. Al vernos al capitán y a mí, se ruborizó aún más y se acercó a nosotros dando saltitos.
—Creí que querían matar a una criatura —dijo, sonriendo tímidamente.
X
El general y la caballería marchaban al frente. El batallón con el que yo vine desde la fortaleza de N*** quedó en retaguardia. Las compañías del capitán Jlopov y del teniente Rosenkrantz se retiraban juntas.
La predicción del capitán se confirmó plenamente: en cuanto penetramos en el estrecho sendero al que se había referido, aparecieron a ambos lados montañeses a pie y montados; y se acercaban tanto que pude ver perfectamente cómo algunos corrían de un árbol a otro, agazapados, con el fusil en las manos.
El capitán se descubrió y se persignó con devoción; algunos soldados viejos lo imitaron. Por el bosque se oyeron gritos y las palabras: “¡A ellos! ¡A los rusos!” Los disparos secos de los fusiles se sucedían, y las balas silbaban a ambos lados. Los nuestros respondían en silencio, con un tiroteo persistente, y sólo de cuando en cuando se oían en las filas observaciones tales como: “Desde dónde tira? El [16]está mejor que nosotros, porque se oculta en el bosque; necesitaríamos cañones”, etcétera.
Los cañones se alinearon y, tras unas cuantas descargas, el enemigo pareció debilitarse; pero al cabo de un momento, según avanzaban las tropas, aumentaban el fuego, los gritos y las exclamaciones.
Apenas nos habíamos alejado unas trescientas sajenas del pueblo, comenzaron a caer sobre nosotros los proyectiles enemigos. Vi cómo un soldado caía muerto de un balazo. Pero ¿para qué contar detalles de este horroroso espectáculo, cuando yo mismo daría lo que fuera para olvidarlo?
El teniente Rosenkrantz en persona disparaba su fusil sin tregua; con voz ronca les gritaba a los soldados y corría rápidamente de un extremo a otro de la fila. Estaba algo pálido, cosa que iba muy bien a su rostro de expresión marcial.
El apuesto alférez estaba enardecido; sus hermosos ojos negros brillaban con expresión de temeridad; su boca sonreía ligeramente y, a cada momento, se acercaba al capitán, pidiéndole permiso para atacar.
— ¡Los rechazaremos! —decía con persuasión—. ¡Los rechazaremos sin falta!
—No debemos hacerlo —respondía tímidamente el capitán—. Tendremos que retirarnos.
La compañía que mandaba el capitán ocupaba la linde del bosque, y los soldados disparaban echados. El capitán, con su guerrera vieja y la gorra arrugada, había soltado las riendas y con las piernas encogidas en los altos estribos permanecía silencioso e inmóvil. (Los soldados conocían y cumplían tan bien su obligación que no necesitaba darles órdenes.) Sólo de cuando en cuando alzaba la voz para llamar la atención a los que levantaban la cabeza.
La figura del capitán era poco marcial; pero, en cambio, reflejaba tanta realidad y sencillez que me impresionó mucho. “Este sí que es valiente”, pensé, a pesar mío.
Estaba exactamente igual que lo había conocido siempre: los mismos movimientos tranquilos, la misma voz uniforme, la misma expresión sin picardía en su feo aunque franco rostro; únicamente en su mirada, más clara que de costumbre, se podía advertir la atención de un hombre que está cumpliendo su deber. Es fácil decir: exactamente igual que siempre; pero ¡cuántos matices diferentes notaba en los demás! Uno quería parecer más tranquilo; otro, más severo, y un tercero, más alegre que de costumbre. En cambio, por el rostro del capitán se veía que no comprendía siquiera la necesidad de aparentar.
El francés que dijo en Waterloo: “La garde meurt, mais ne se rend pas”[17] y otros héroes, franceses en su mayoría, que dijeron frases célebres, eran valientes; pero entre su valentía y la del capitán existe una diferencia. Si en alguna ocasión brotara una palabra grande del alma de mi héroe, estoy seguro de que no la pronunciaría; en primer lugar, porque temería echar a perder con ella un acto grandioso y, en segundo, porque cuando un hombre siente que posee las fuerzas necesarias para realizar una gran acción, no le hacen falta palabras de ninguna clase. A mi juicio, éste es el elevado rasgo característico de la valentía rusa. ¿Y cómo no ha de dolerle el corazón a un ruso cuando oye decir a los militares jóvenes triviales frases en francés con las que pretenden imitar a la antigua caballería francesa…?
De pronto, por el lado en que se encontraba el apuesto alférez con su sección, se oyó un hurra no muy fuerte, pero hostil. Al volverme, vi unos treinta soldados que, con el fusil en la mano y la mochila a la espalda, corrían por el campo labrado. Tropezaban, pero no dejaban de avanzar gritando. Delante de ellos con el sable desenvainado, galopaba el joven alférez.
Todos desaparecieron en el bosque…
Al cabo de algunos minutos de griterío y de traqueteo, salió del bosque un caballo desbocado y aparecieron en la linde soldados que traían muertos y heridos. Entre estos últimos se hallaba el joven alférez. Los soldados lo llevaban por los brazos. Estaba pálido como el lienzo, y su hermosa cabeza, en la que sólo quedaba una sombra de aquel entusiasmo marcial que lo animaba un momento antes, se había hundido de un modo extraño entre los hombros y se inclinaba hacia el pecho. En su camisa blanca, que la guerrera desabrochada dejaba al descubierto, se veía una manchita de sangre.
— ¡Oh! ¡Qué pena! —exclamé volviéndome, sin querer, para no ver ese triste espectáculo.
—Desde luego es una pena —asintió un soldado viejo, que permanecía junto a mí con aire sombrío y apoyado en su fusil—. No tenía miedo a nada. ¡Eso, era una locura! —añadió, mirando fijamente al herido—. Era un novato y lo ha pagado.
—¿Acaso tú tienes miedo?—pregunté.
— ¡Desde luego!
XI
Cuatro soldados trajeron al abanderado en unas angarillas; los seguía otro soldado conduciendo un caballo flacucho y extenuado, con el botiquín. Esperaban al doctor. Los oficiales se acercaban a la camilla, tratando de animar y de consolar al herido.
—Amigo Alanin; no podremos bailar pronto al son de las cucharillas —dijo el teniente Rosenkrantz, risueño.
Probablemente creía que estas palabras animarían al apuesto alférez; pero, por su triste y fría mirada, se podía deducir que no habían producido el efecto deseado.
También se acercó el capitán. Miró fijamente al herido, y su rostro, siempre frío e indiferente, denotó una sincera compasión.
— ¡Qué le vamos a hacer, mi querido Anatoli Ivanovich! —dijo, con voz que reflejaba una ternura y una piedad que yo no hubiera esperado en él—. Ha sido la voluntad de Dios.
El herido se volvió; su pálida cara se animó con una sonrisa triste.
—No le obedecí.
—Es mejor que diga que es la voluntad de Dios —repitió el capitán.
Al llegar el doctor, tomó de manos del practicante las vendas, las sondas y otros instrumentos y, remangándose, se acercó al herido con una sonrisa llena de animación.
—A usted también le han hecho un agujero en un sitio sano —dijo, en tono de broma—. Enséñemelo.
El abanderado obedeció; pero la mirada que dirigió al alegre doctor reflejaba extrañeza y reproche que éste no percibió. El médico comenzó a sondar la herida y a examinarla por todos lados; pero el herido, perdiendo la paciencia, rechazó su mano con un gemido…
—Déjeme —exclamó con voz apenas perceptible—. De todos modos me he de morir.
Al decir estas palabras, dejó caer la cabeza hacia atrás y, al cabo de cinco minutos, cuando me acerqué al grupo que se había formado en torno a él y pregunté a un soldado: “¿Cómo sigue?” me contestó: “Está agonizando.”
XII
Era tarde ya cuando el destacamento, en una ancha columna, se acercaba a la fortaleza, cantando.
El sol se había ocultado tras de la cadena de montañas nevadas y arrojaba sus últimos rayos rosados sobre una nube alargada y estrecha detenida en el diáfano horizonte. Las montañas nevadas empezaban a ocultarse en una niebla violácea y sólo se divisaban con extraordinaria claridad sus siluetas sobre el fondo carmesí del sol poniente.
La luna que se había remontado desde hacía rato empezaba a blanquear en el cielo azul oscuro. El verdor de la hierba y de los árboles oscurecía, cubriéndose de rocío. Las tropas, que formaban unas masas oscuras, avanzaban por la magnífica pradera produciendo un ruido acompasado; de todos los lados se oían panderos, tambores y alegres cantos. El tenor de la sexta compañía cantaba a pleno pulmón y los sonidos de su voz grave, llenos de sentimiento y de fuerza, se difundían a lo lejos en el aire diáfano de la noche.
FIN
[1] 1.067 metros.
[2] Medida de longitud que equivale a 2,134 metros.
[3] Djiguit significa valiente.
[4] —Buenos días, señora condesa.
[5] —Ya sabe que he hecho voto de combatir a los infieles. Procure no serlo…
[6] —Adiós, querido general
[7] —No; hasta la vista… No olvide que me he invitado para la reunión de mañana.
[8] Las ranas del Cáucaso emiten sonidos completamente distintos del croar de las ranas de Rusia. (N. del A.)
[9] En el Cáucaso los ríos se desbordan en el mes de julio. (N. del A.)
[10] Así se llamaban los hombres a quienes Shamil confiaba alguna parte de su gobierno. (N. del A.)
[11] Especie de ayudante o de guardia de Corps (N. del A.)
[12] Las señales tienen para los montañeses casi la importancia de una bandera, con la única diferencia de que cada djiguit puede confeccionarse una señal y enarbolarla. (N. del A.)
[13] —i Qué panorama tan encantador!
[14] —Encantador Es un verdadero placer guerrear en un país tan hermoso.
[15] —Sobre todo, en tan buena compañía.
[16] Los soldados del Cáucaso designan así al enemigo (N. del A.)
[17] “La guardia muere, pero no se rinde.”
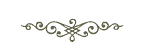
Ficha bibliográfica
Autor: Lev Tolstói
Título: La incursión
Publicado en: Sobremennik, Nº 3, 1853
Traducción: Irene y Laura Andresco
[Relato completo]
