Hay seres que nunca harán nada digno de mirar o de considerar. En la mayoría de los casos, no será suya la culpa: no han tenido preparación ni oportunidad para ello, o la vida se les ha presentado en tal forma, que apenas les ha permitido luchar para subsistir, es decir, para trabajar, es decir, para pelear diariamente y durante horas, ocho, diez o doce, con los más heterogéneos y extraños elementos: con el barro, el que hace adobes; con grasientas y ensangrentadas piltrafas de cuero de animal, el curtidor; con maderas, clavos y duras herramientas, el carpintero de obra; con trozos de suela y con zapatos viejos y malolientes, el zapatero; con una manivela que debe hacer girar incansablemente o con una bocina que debe tocar diez, cien, mil veces al día —muchas veces sin necesidad y sólo por hábito—, el conductor de vehículos motorizados; con fríos hierros, potes de grasa y tarros de aceite, el mecánico; con un escobillón, un tarro y un carretón hirviente de moscas, el basurero… ¿A qué seguir? La lista de trabajadores es interminable, así como es interminable el número de oficios que desempeñan. ¿Qué tiempo, qué oportunidad? Sin olvidar que el contacto diario y durante años con el barro, los cueros, las maderas, la manivela, los hierros y el carretón repleto de basura terminan por dar a su personalidad una condición semejante a la que esos elementos tienen.
Algunos logran, a veces, hacer algo. ¿Cómo? No se sabe y casi no se explica, pero lo hacen. En la mayoría de los casos no son hechos extraordinarios. Lo extraordinario está en que, dada su condición, hayan podido realizarlo.
Siempre recuerdo lo que alguien contaba sobre el indio que allá en Tierra del Fuego venía periódicamente a pedirle la carabina.
—Préstame tu carabina, patrón.
—Llévala.
Le daba el arma y dos proyectiles, y el indio —Juan, Domingo, Santiago, o sin nombre alguno— regresaba dos o tres días después, llevando sobre su desnuda espalda un cuero de guanaco y un cuarto del mismo animal. Además, el arma y la bala sobrante.
—Toma tu carabina. Guanaco gordo, cuero very well. Good bye, patrón.
Sabía inglés, y español, aunque ignoraba cuál era el español y cuál el inglés.
Un día, mientras el patrón la usaba, la carabina se descompuso. Se atrancó, algo se le aflojó o algo se le apretó, lo mismo daba: el patrón la miró y la remiró, forcejeó aquí, le echó grasa allá; inútil. Cuando el indio volvió, le dijo:
—No hay carabina.
—Guanacos gordos, patrón.
—Carabina mala.
El indio volvió dos o tres veces. Su mirada era cada vez más triste.
—Carabina mala.
No tenía tiempo para llevarla a algún armero de Punta Arenas. Después de varias visitas del indio, se dio cuenta de que ocurrían dos cosas: primera, el indio se moría de hambre; segunda, no entendía lo de que la carabina estuviese mala; creía, sencillamente, que no quería prestársela. Eso le dolió, y en la primera visita le entregó, como siempre, el arma, con los dos proyectiles. Mejor sería que se convenciera por sí mismo.
El indio se fue casi corriendo. Volvió, dos o tres días después, con dos cueros de guanaco, un cuarto de animal, la carabina y la bala sobrante.
—Toma tu carabina. Guanacos gordos, cueros macanudos. Chao, patrón.
Sabía también un poco de italiano.
El patrón estuvo dos o tres días con la boca abierta: la carabina funcionaba como si acabara de salir de la fábrica. El indio la había arreglado. ¿Cómo? Sabría tanto de mecánica como de propedéutica y no tendría la más insignificante herramienta; quizás poseería un anzuelo; ¿pero quién ha arreglado jamás una carabina con un anzuelo? Cuando el indio volvió de nuevo, el patrón le entregó el arma y las dos balas, sin atreverse a preguntarle nada: estaba seguro de que no habría sabido explicarle cómo la había arreglado. El indio, por su parte, no lo intentó. Quizá no podía. La lucha por la vida le había impedido aprender a pensar y a expresarse.
* * *
Pedro Lira no había arreglado jamás una carabina y nunca tuvo un anzuelo. Todo en él y en su hogar estaba desarreglado: las sillas estaban cojas, la puerta no cerraba y apenas si se abría, la ventana no tenía vidrios, la cama permanecía siempre a medio hacer, el piso de la habitación estaba siempre sucio, y la vajilla, hecha añicos. Él era como su cuarto, con bigote además, un bigote que parecía estar siempre empapado en vino. Su mujer era un atado de trapos que se movía, un atado de trapos que hacía la comida, lavaba la ropa y se quejaba cuando Pedro Lira, quizás para cerciorarse de que debajo de eso que se movía había algo más que trapos, le dejaba caer encima un palo o un puñetazo. ¿De qué vivía? Era comerciante: compraba escobas en una fábrica y las vendía por las calles; con el dinero que obtenía compraba de nuevo escobas y las volvía a vender; con el dinero…, etcétera. Las ganancias le permitían mantener cojas las sillas, a medio abrir y a medio cerrar la puerta, sin vidrios la ventana, sucio el piso, hecha polvo la vajilla. Además, húmedo el bigote y en movimiento el atado de trapos. No tenía hijos.
Lo único estimable en su cuarto era la mesa, no por su estilo, no por su madera, no por su barniz. Lo era por su tamaño, demasiado grande para el cuarto, y porque sobre ella solía moverse lo único hermoso que hubo en la vida de Pedro Lira, lo único que quizá justificó su triste y destartalada existencia de comprador y vendedor de escobas: una cotorra.
Yo tenía, por esos tiempos, una estatura que sobrepasaba sólo por escasos centímetros la altura de la mesa, diferencia a mi favor que me permitía mirar de pie lo que ocurría sobre aquel mueble. Digo de pie porque Pedro Lira jamás me invitó a que me sentara. Quizá pensaba que no era de mi gusto hacerlo o quizá tenía la sospecha de que, como él, no tenía fe en sus sillas. Parado allí, miraba.
Pedro Lira, sentado en una de las sillas —las conocía mejor que yo—, iniciaba sobre la mesa, con sus largas y negras uñas, un repiqueteo parecido al de un tambor. La cotorra, que vagaba por el cuarto o por el patio buscando qué comer o que subía y bajaba, interminablemente, por los palos o guías del parrón, se detenía: era una llamada, una llamada para ella sola. Si el repiqueteo persistía y aumentaba de intensidad o si al golpe de las uñas se unía el golpear de los nudillos sobre la mesa, abandonaba todo, el palo, la guía o el trozo de papa cocida que picoteaba, y corría hacia la puerta de la pieza de Pedro Lira, colábase por ella y, acercándose a la mesa, se detenía junto a uno de los derrengados zapatos del vendedor ambulante. Allí esperaba. El repiqueteo aumentaba en profusión e intensidad. Pedro Lira, transfigurado, brillantes los ojos, erguido el cuerpo, casi seco el bigote, olvidado de las sillas desvencijadas, de las escobas amontonadas en un rincón del cuarto, de la ventana sin vidrios, del piso sucio y de la vajilla hecha harina, olvidado también del atado de trapos, ignoraba a la cotorra, que allí, a sus pies, levantada la cabecita, le miraba con la expresión del niño que espera que su padre o su abuelo lo tomen en brazos, izándolo. Llegaba un momento, sin embargo, en que ya no se podía esperar más: el repiqueteo alcanzaba intensidad sobrecogedora; el redoble del tambor se convertía en un rumor de caballos lanzados a la carga, y en medio del trepidar de los cascos se escuchaba algo como el explotar de gruesos proyectiles. Una voz venía a dominar el tumulto:
—¡Atención!
En ese momento la cotorra, bajando la cabecita, daba fuertes picotazos sobre el zapato de Pedro Lira, quien, sin torcer el cuerpo ni mirar hacia abajo, dejaba caer uno de sus brazos y ponía a ras del suelo, estirado el dedo índice, la obscura mano. En aquel dedo, con la rapidez de quien salta a un tren en movimiento, se encaramaba la cotorra. El brazo subía y se posaba de nuevo sobre la mesa, sobre la cual la cotorrita descendía y en la que quedaba inmóvil, erguida, esperando.
El repiqueteo cesaba bruscamente. Pedro Lira, recogiendo hacia el cuerpo los brazos que reposaran sobre la mesa, gritaba:
—¡Atención! ¡Firmes!
Miraba hacia lo lejos, ajeno ya a todo, dominado también por aquella voz que surgía inesperadamente de él, aquella voz marcial y estentórea, tan diversa de la monótona que usaba al ofrecer su mercadería: “¡Va a querer las escobas, las buenas escobas, caserita!”
La cotorra estaba más inmóvil y más erguida.
—¡Soldados: la contienda es desigual! ¡Vivir con gloria o morir con honor! ¡Adelante! ¡De frente! ¡Marchen!
Se reiniciaba el repiqueteo, otra vez como el del tambor que marca un compás de marcha, repiqueteo que Pedro Lira, mirando ahora fijamente a la cotorra, matizaba con sonoros ¡rataplán!, ¡rataplán!, ¡rataplán!, dando al mismo tiempo, con las muñecas, golpes que imitaban la percusión más profunda del bombo. Tambor, timbal y bombo… Sólo faltaba el clarín.
La cotorra, puesta también en trance, recta la posición, iniciaba el desfile del imaginario batallón lanzado a la muerte. Sus pasos, más largos que de costumbre, seguían el compás de la marcha, y allí, toda verde claro, la garganta, el pecho, el abdomen y la cola con dulces reflejos azulados, fileteada de amarillo aquí y allá, rosado el pico y de color carne las patas, no mayor toda ella que la cuarta de la mano de un hombre, parecía, marchando sobre la amplia mesa llena de manchas, un animado y breve resplandor de hojas nuevas. A veces, en aquellas partes en que la mesa no tenía manchas, solía resbalar, perdiendo un poco el paso, que recuperaba inmediatamente. Centímetros antes de llegar al filo de la mesa, la sorprendía el grito:
—¡A la derecha! ¡De frente! ¡Marchen!
Giraba, procurando guardar la compostura, y seguía adelante, hasta que el otro grito la alcanzaba:
—¡A la derecha! ¡Marchen!
Avanzaba, ahora derechamente, hacia Pedro Lira, presintiendo que el instante, el temido instante en que el soldado debe lanzarse hacia el enemigo en busca de una muerte casi siempre cierta y de un honor no del todo seguro, llegaría unos pasos más allá. El nuevo grito la alcanzaba en el centro de la mesa, pero no era un grito: era el clarín, que se juntaba por fin al bombo, al tambor y al timbal:
—¡Tararí! ¡Tararí!
La cotorra se detenía, electrizada. Pedro Lira hablaba otra vez con su terrible voz:
—¡Soldados! ¡El enemigo se lanza al ataque! ¡Empieza el combate! ¡Adelante, soldados de la patria!
Cesaba el repiqueteo, callaba el bombo, enmudecía el timbal y un diluvio de proyectiles empezaba a zumbar en el espacio.
—¡Pum! ¡Pim! ¡Pam! ¡Rae! ¡Trun! ¡Cataplún! ¡Chin! ¡Chin!
Silbidos, explosiones, golpes, desgarramientos del aire… La cotorrita, sola en medio de aquel fragor, abandonada a su suerte frente a un invisible y feroz enemigo, luchaba denodadamente: avanzaba, retrocedía, inclinaba el cuerpo, torcía la cabecita hacia un lado y otro o giraba a la derecha o a la izquierda. La lucha duraba poco, sin embargo: alguien, allá a lo lejos, lanzaba el proyectil decisivo. Se oía un silbido. Al mismo tiempo el brazo derecho de Pedro Lira, estirado hacia atrás, empezaba a levantarse bruscamente sobre su cabeza, aproximándose a la mesa. El silbido aumentaba de intensidad, convirtiéndose en rugido. Por fin el brazo caía sobre la mesa y el puño golpeaba en ella con toda la fuerza de que era capaz:
—¡Pam!
Era un golpe seco. La cotorra, tocada por el obús, caía fulminada, tiesas las patas, cerrados los ojos, entreabierto el pico. Silencio. Pedro Lira volvía en sí y miraba al pequeño y verde soldado tendido en el campo de batalla. Sonreía y se frotaba las manos: su trabajo y el de la cotorra eran perfectos. Nunca hubo una banda de regimiento como aquélla, jamás un comandante como él, y en los tiempos de los tiempos ningún soldado como aquél, tan denodado, tan valiente, tan patriota, tan muerto.
Yo, empinado ahora sobre las puntas de los pies, miraba a la pequeña víctima. Todo aquello me sobrecogía, pues todo, gracias a Pedro Lira, aparecía real. Pero el mago tornábase de nuevo serio: faltaba el último acto. Se escuchaba otra vez el clarín, un toque alegre y ligero:
—¡Tararí, tararí, tararí!
La cotorra no se movía. Pedro Lira gritaba de nuevo marcialmente:
—¡Soldados: la batalla ha terminado! ¡El enemigo ha sido vencido! ¡El regimiento vuelve a su cuartel! ¡Tararí, tararí!
Se reiniciaban el redoble del tambor, el golpe del bombo y el rataplán del timbal, y, junto con ello, la cotorra, único y digno soldado de aquel regimiento, abandonando su papel de soldado muerto, volvía, más afortunado que otros soldados, a desempeñar su papel de soldado vivo. Se erguía sobre sus rosadas patitas, poníase recta y avanzaba airosamente, a paso de parada, hacia Pedro Lira, quien la miraba venir hacia él, brillantes los ojos, encendido el rostro, húmedos los labios. Ella, toda verde claro, con dulces reflejos azules y suaves destellos amarillos, su obra, la única belleza que había logrado crear durante toda su trashumante vida de vendedor de escobas, llegaba ante él y ante él se detenía, esperando su recompensa: una caricia o un trozo de papa cocida.
* * *
Dos o tres años después de separarnos de él, mi madre y yo supimos que Pedro Lira había muerto: borracho, un tren lo arrolló, junto con su mercadería, en un solitario paso a nivel. ¿Qué destino tendría su cotorra? ¿Cuál su mujer? Lo ignorábamos y estábamos lejos de ellas: toda una provincia nos separaba. Hablábamos muchas veces sobre aquel hombre y aquella avecilla. ¿Cómo había logrado enseñarle todo aquello? ¿Cuánto tiempo demoró? ¿Cualquier persona podría, con tiempo y paciencia, lograr lo mismo? Nos parecía difícil, y cada vez que en alguna parte veíamos una cotorrita, preguntábamos:
—¿Sabe hacer alguna gracia?
Sí, sabían dar la pata y hablaban tal o cual palabra; nada más. No había en el mundo muchos Pedro Lira ni muchas cotorras como aquélla. La gracia era escasa. Mi madre, sin embargo, que apreciaba mejor que yo, niño aún, aquel prodigio, no perdía la esperanza de encontrar alguna vez algo semejante. Y una tarde, al regresar del colegio y entrar a la pieza en que vivíamos, vi colgada del muro, junto a la puerta, nuevecita y limpia, una jaula de metal. Dentro, toda verde claro, había una cotorra semejante a la de Pedro Lira, aunque tal vez un poco más corpulenta.
Silenciosa me miró. Mi madre no estaba. Dejé en la pieza mis libros y salí a mirar al pájaro. ¿Sabría hacer alguna gracia? ¿Daría la patita, hablaría, haría algún especial movimiento? No me atreví a meter el dedo dentro de la jaula, ni mucho menos a sacarla de ella. Mi madre llegó pronto. Me dijo:
—La compré, hijo. El hombre me dijo que era muy inteligente. Aquello me extrañó: era año de pobreza, más pobre quizá que el anterior —los años de los pobres son así: cada vez más pobres—, y me pareció raro aquel despilfarro. Me explicó:
—Me costó muy barata. Además, no pude resistir la tentación. Tenía tantas ganas de tener una. ¿Te acuerdas de la de Pedro Lira?
Comprendí que, en secreto, mi madre tenía la esperanza de llegar a enseñar a aquel pájaro, si no todo lo que el otro sabía hacer, algo por lo menos, algo que ella discurriera. Días después, al llegar a mi casa, encontré a mi madre con una cara extraña a ella.
—¿Qué le pasa?
Tenía un dedo, el índice de la mano derecha, vendado.
—¿Se lastimó?
Señaló hacia la jaula. La cotorra, toda verde claro, con dulces reflejos azules y toques amarillos aquí y allá, le había dado, al abrir mi madre la puerta y ofrecerle el dedo para que se subiera a él, un feroz picotón. El pico, fuerte, casi había desgarrado la piel.
—La culpa es mía. Es muy pronto todavía.
La cotorra, detenida en el travesaño central de la jaula, parecía escuchar. Es muy pronto todavía… Pero mi madre era impaciente y pocos días después vi de nuevo la venda sobre el mismo dedo: en idéntico sitio y con la misma fuerza, increíble en una mancha toda verde claro, con tonos azulados y reflejos amarillos, el pico había abierto la piel: se veía la desgarradura. Una fracción de milímetro y la sangre brotaría. La cotorra, silenciosa, miraba desde el travesaño.
Mi madre la mimaba, hablándole con todo el cariño de que era capaz y llenándole la jaula de papas cocidas, trozos de choclo tierno, hojillas de lechuga. La cotorra comía como un león. Pero había en ella algo que no tenía la de Pedro Lira, algo distante y aislado, tal vez como un sentimiento de propia soledad.
Varios días después, a la hora de almuerzo, noté que comía algo extraño para aquellos días de pobreza: una sopa, en la que, además de arroz y papas, se hallaban unos trozos de carne blanca y tierna.
—¿Qué es esto, mamá?
Muda, señaló con la cabeza hacia la jaula. Miré: estaba vacía. Después miré el índice de la mano derecha de mi madre: una venda, más voluminosa que las anteriores y ahora manchada de sangre, lo cubría.
Me extrañó aquello, pero me lo expliqué, aunque no en el acto: nuestro cuarto, aun en la mayor pobreza, estaba siempre limpio y ordenado, las sábanas brillaban de blancura, el piso se hallaba siempre sin manchas y todo estaba en su sitio y en buen estado. Ella lo hacía todo, absolutamente todo. No podía reprocharle nada. La gracia necesita quizá, para expresarse, tiempo y despreocupación de otras cosas, y ella no tenía ni lo uno ni lo otro.
La cotorra había ganado la batalla, pero perdido la vida. La libertad y la independencia tienen, por lo visto, un duro precio. Mi madre había perdido una ilusión. Yo, gratuitamente, ganado una cazuela.
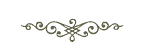
Ficha bibliográfica
Autor: Manuel Rojas
Título: Una carabina y una cotorra
Publicado en: El Mercurio, 28 de octubre de 1951
[Cuento completo]
