Sinopsis: «Primeros auxilios» (First Aid) es un cuento de Margaret Atwood publicado en 2023 en la colección Old Babes in the Wood. La historia inicia con una escena llena de tensión: Nell regresa a casa y encuentra la puerta abierta, manchas de sangre en la cocina y su familia desaparecida. A través de este inquietante punto de partida, la narración se despliega hacia reflexiones sobre cómo enfrentamos las emergencias y nuestra capacidad (o falta de ella) para actuar en momentos críticos. La aparente simplicidad del incidente inicial contrasta con la complejidad de las emociones y pensamientos de Nell, mientras descubre lo sucedido y recuerda otras situaciones en las que el peligro y la improvisación marcaron sus vidas.

Primeros auxilios
Margaret Atwood
(Cuento completo)
Un día, Nell llegó a casa poco antes de la hora de cenar y se encontró la puerta abierta. El coche no estaba. En los peldaños del portal había manchas de sangre y, una vez dentro, siguió su rastro por la moqueta del recibidor hasta la cocina. Sobre la tabla de cortar había un cuchillo, uno de los preferidos de Tig, de acero japonés, muy afilado, y, junto a él, una zanahoria a medio cortar manchada de sangre. La hija de ambos, que entonces tenía nueve años, no estaba por ningún sitio.
¿Qué podía haber ocurrido? Unos bandidos habían allanado la casa. Tig había intentado defenderse con el cuchillo y se había cortado (aunque, entonces, ¿cómo se explicaba lo de la zanahoria?). Los bandidos habían salido huyendo con él y con la niña y se habían llevado el coche. Quizá debería avisar a la policía.
O puede que Tig estuviera cocinando, se diera un tajo sin querer con el cuchillo y, viendo que necesitaba puntos, decidiera acercarse en coche al hospital y llevarse consigo a la niña para no dejarla sola. Eso era lo más probable. Seguramente, con las prisas no se le había ocurrido dejar una nota.
Nell sacó el limpiador de moquetas y roció con el espray las manchas de sangre: una vez secas sería mucho más difícil quitarlas. Luego limpió con una bayeta la sangre del suelo de la cocina y, tras un momento de reflexión, también la de la zanahoria. Estaba perfecta, para qué desperdiciarla.
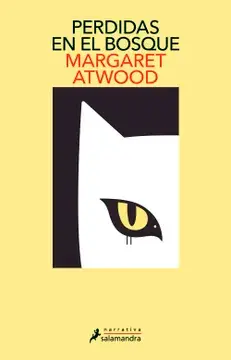
¿Quieres tener este relato en papel?
Lo encuentras en el siguiente libro:
Perdidas en el bosque
Margaret Atwood
Transcurrió el tiempo. El suspense fue en aumento. Nell estaba a punto de llamar a todos los hospitales de las inmediaciones para preguntar por él cuando Tig regresó con la mano vendada. Estaba feliz y contento, igual que la niña. ¡Menuda aventura! «La sangre manaba a chorros», le contaron. ¡El trapo de cocina con el que Tig se había vendado el corte había quedado empapado! Sí, conducir había tenido su dificultad, reconoció —no dijo «su riesgo»—, pero no iba a quedarse esperando a un taxi. Se las había ingeniado para hacerlo con una sola mano porque la otra había tenido que llevarla en alto. La sangre le resbalaba por el codo. Ya en el hospital, lo habían cosido a toda prisa porque estaba poniéndolo todo perdido, pero, en fin, ¡ya estaban de vuelta! Menos mal que no se había seccionado una arteria, porque eso ya hubiera sido otra historia. (Y efectivamente, fue otra historia la que Tig le contó a Nell un poco más tarde. Ese arrojo suyo había sido pura pantomima: no había querido asustar a la niña y, además, estaba preocupado por si la hemorragia iba en aumento y le daba un síncope, porque entonces ¿qué?)
—Necesito un trago —dijo Tig.
—Yo también —dijo ella—. Podemos hacer unos huevos revueltos. —Lo que fuera que él tuviera pensado preparar con aquella zanahoria quedaba descartado.
El trapo de cocina había vuelto a casa metido en una bolsa de plástico. Estaba de un rojo brillante, aunque ya empezaba a oscurecerse por los bordes. Nell lo metió en remojo con agua fría, que era el mejor método para quitar las manchas de sangre de los tejidos.
«Pero ¿qué habría hecho yo de haber estado presente?», se preguntó. «¿Ponerle una tirita? No, no habría bastado. ¿Hacerle un torniquete?» En las girl scouts le habían explicado muy sucintamente cómo se hacían. También habían tratado los esguinces de muñeca. Su terreno eran las emergencias de poca monta, no las graves; las graves eran cosa de Tig.
Ese percance había ocurrido tiempo atrás. Por lo que ella recordaba, un septiembre a finales de la década de 1980. Entonces ya existían los ordenadores, aunque tipo armatoste. Y también las impresoras, para las que se utilizaba un papel continuo con las hojas pegadas arriba y abajo y unas bandas perforadas con agujeritos a ambos lados que había que arrancar. Pero los teléfonos móviles no existían todavía; de ahí que Nell no hubiera podido enviarle un mensaje a Tig, ni llamarlo para preguntarle dónde estaba y a qué se debía toda aquella sangre.
«Cuánto tiempo pasábamos esperando entonces, esperando sin saber», piensa Nell. «Cuántos vacíos imposibles de llenar había entonces, cuántos misterios, cuánta falta de información. Ahora estamos en la primera década del siglo XXI y el espacio-tiempo es más denso, está abarrotado; apenas puedes dar un paso de lo cargado que va el aire entre unas cosas y otras. Es imposible escapar de la gente: todo el mundo está en contacto, conectado, a un solo clic de distancia. ¿Será eso mejor o peor?»
Nell desvía la atención hacia la sala en la que ambos se encuentran en este momento. Está situada en el interior de un rascacielos anodino de Bloor Street, cerca del viaducto. Tig y ella están sentados en unas sillas que recuerdan un poco a las de los colegios; de hecho, delante tienen una pizarra blanca y un hombre llamado señor Foote está hablando. Las personas sentadas en las demás sillas, escuchando también al señor Foote, tienen como mínimo treinta años menos que ellos dos; algunos puede que incluso cuarenta años menos. Son unos críos.
—En caso de accidente de moto nada de quitarles el casco, ¿estamos? —dice el señor Foote—. Porque a saber lo que podrían encontrarse debajo, ¿eh? —Mueve la mano trazando círculos como si limpiara el cristal de una ventana.
«Bueno es saberlo», piensa Nell. Se imagina el visor embadurnado de un casco y, dentro, una cara que ya no es cara: un amasijo de cara.
Al señor Foote se le da muy bien evocar esa clase de imágenes. Se expresa de manera muy gráfica, como buen oriundo de Terranova. Sin pelos en la lengua. Físicamente, es un hombre de planta cuadrangular: torso ancho, piernas robustas, escasa distancia entre oreja y hombro. Un cuerpo, en suma, bien equilibrado, con un centro de gravedad bajo. No sería nada fácil tumbarlo. Nell se figura que alguien debe de haberlo intentado ya en algún bar. El señor Foote tiene todo el aspecto de saber manejarse en trifulcas tabernarias, pero también de saber cómo eludirlas en caso de llevar las de perder. Si le buscaran las cosquillas, arrojaría al camorrista por una ventana con toda calma —«Me tienen que mantener la calma», ha dicho ya en dos ocasiones—, y luego comprobaría que no tuviera ningún hueso roto, y llegado el caso lo entablillaría, y curaría los cortes y rasguños de la víctima. El señor Foote es un hombre muy completo. De hecho, es técnico en emergencias sanitarias, aunque ese detalle no se menciona hasta bien entrada la tarde.
Lleva consigo un archivador con tapas de cuero negro y viste una sudadera de manga larga con cremallera por delante y el emblema de Saint John Ambulance estampado, como si fuera el entrenador de algún equipo; cosa que es, en cierto modo: está enseñando primeros auxilios. Al final del día les pondrán un examen y cada uno recibirá su correspondiente certificado de asistencia. Todos los presentes están allí porque necesitan ese certificado; los ha enviado la empresa. A Nell y Tig también. Gracias a un contacto de la familia de Tig, ambos están dando unas charlas en una embarcación de recreo que hace excursiones para explorar la fauna del lugar; él sobre aves, ella sobre mariposas: sus respectivos hobbies. O sea que, técnicamente, forman parte de la tripulación, y todos los tripulantes de ese barco tienen que sacarse el certificado. «Es obligatorio», les ha dicho su contacto a bordo.
Lo que no se ha dicho es que la mayoría de los pasajeros —los invitados, la clientela— no serán jóvenes, por decirlo suavemente. Algunos serán mayores que ellos dos: auténticos vejestorios, gente a la que en cualquier momento podría darle un síncope; y entonces, certificados al rescate.
En rigor, es poco probable que Nell y Tig acudan al rescate de nadie; otros de menor edad tomarán la delantera, Nell cuenta con ello. De verse en esa tesitura, Nell titubeará y afirmará haber olvidado los pasos que había que seguir, lo cual será cierto. ¿Y Tig qué hará? Dirá: «Apártense, hagan sitio.» Algo por el estilo.
Se sabe, se rumorea, que esas embarcaciones disponen de cámaras frigoríficas suplementarias por si las moscas. Nell imagina la consternación del camarero al abrir por error la cámara equivocada y encontrarse frente a frente con la mirada de horror congelada del desventurado pasajero para quien el certificado no fue suficiente.
El señor Foote está de pie al frente de la sala, recorriendo con la mirada a la remesa de estudiantes del día. Su expresión es neutra, se diría, o quizá un tanto socarrona. «Vaya panda de blandengues indocumentados», estará pensando seguramente. «Urbanitas tenían que ser.»
—Hay cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer —dice—. Ya luego se las explico. Lo principal es que no se me pongan a correr de acá para allá dando gritos como pollos sin cabeza. Ni siquiera si el interfecto ha perdido la suya, ¿eh?
«Pero un pollo sin cabeza no puede gritar», piensa Nell. Al menos eso supone ella. De todos modos, entiende por dónde va: en caso de emergencia hay que mantener la calma, no hay que «perder la cabeza», como se suele decir. A lo que el señor Foote apostillaría: «A poder ser.» Él sin duda no querría que la perdieran.
—Casi todo tiene arreglo, pero sin cabeza no hay arreglo que valga —está diciendo el señor Foote—. Ahí yo ya no entro, ¿estamos?
Es una broma, intuye Nell, pero al señor Foote no se le nota cuando habla en broma. Tiene cara de póquer.
—Pongamos que están en un restaurante… —Una vez despachados los accidentes de moto, el señor Foote ha pasado a la asfixia—. Y el sujeto empieza a atragantarse. La pregunta que hay que hacerse es la siguiente: ¿el tipo puede hablar? Pídanle permiso para darle un palmetazo en la espalda. Si les responde que sí de viva voz, la cosa no es tan grave porque todavía respira, ¿no? Sin embargo, lo que suele ocurrir es que a la gente le entra vergüenza, se levanta, ¿y qué es lo que hace? Pues que se va al servicio por miedo a montar el numerito, por no llamar la atención. Pero ustedes tienen que meterse allí dentro con ellos, tienen que seguirlos, porque podrían morirse, podrían caer fulminados en el suelo antes de que se percataran siquiera de que no están en su silla.
El señor Foote cabecea elocuentemente. Lo sabe por experiencia, insinúa ese cabeceo. Ha sido testigo, lo ha visto con sus propios ojos… y no llegó a tiempo.
«El señor Foote conoce el percal», piensa Nell. Ella misma había vivido algo muy parecido en una ocasión. Eso de atragantarse, de ir al servicio, de no querer montar el numerito. Pensándolo bien, la vergüenza puede ser un arma mortal. El señor Foote ha dado en el clavo.
—Luego hay que inclinarlos hacia delante —prosigue el señor Foote—. Cinco espaldarazos y el trozo de carne, el dumpling, la espina de pescado o lo que sea debería salir disparado del cuerpo ipso facto, allí mismo. Pero si no fuera el caso, tienen que hacerles la maniobra de Heimlich. La cosa es que, si no pueden hablar, no es que vayan a poder darles permiso precisamente; además, puede que ya estén poniéndose azules y a punto de caer redondos, así que hay que actuar, y rapidito. Puede que les partan una costilla, pero al menos seguirán vivos, ¿no? —Sonríe un poco, o al menos Nell interpreta eso, esa especie de rictus espasmódico, como una sonrisa—. A fin de cuentas, ése es el tema, ¿no? ¡Seguir vivos!
Repasan el procedimiento adecuado para golpear en la espalda al atragantado y después la maniobra de Heimlich. Según el señor Foote, la combinación de esas dos cosas casi siempre surte efecto, pero hay que intervenir lo más rápido posible: en primeros auxilios, el factor tiempo es fundamental.
—Por algo se les llama «primeros», ¿no? Nada que ver con el puñetero fisco, y perdonen la expresión; esa gente es capaz de tenerte esperando todo el santo día, mientras que ustedes disponen de unos cuatro minutos más o menos.
Ahora harán una pausa para el café y a la vuelta tratarán los ahogamientos y el boca a boca, y luego la hipotermia; y después de comer, los infartos y los desfibriladores. Es mucha materia para un solo día.
Los ahogamientos son bastante sencillos.
—Lo primero es que expulsen el agua. Si se dejan ayudar por la fuerza de la gravedad saldrá a chorros, ¿estamos? Me ponen al interfecto de costado y me lo vacían, pero rapidito. —El señor Foote se ha enfrentado a múltiples ahogamientos: el agua ha sido una presencia constante en su vida—. Luego me lo ponen boca arriba para despejar las vías respiratorias, comprueban si respira, comprueban si hay pulso y se aseguran de que alguien llame a una ambulancia. Si no respira, me le tendrán que hacer el boca a boca. Vamos a ver, este chisme que les estoy mostrando es una mascarilla para la RCP, la reanimación cardiopulmonar; el boca a boca, vamos; porque a veces vomitan y tal, y no es plan que acabe uno con esa porquería en la boca. Además, está el tema de los microbios, ¿no? Yo que ustedes llevaría un chisme de éstos encima a todas horas.
El señor Foote tiene todo un cargamento. Pueden adquirirse al final del día.
Nell toma nota mentalmente para que no se le olvide comprarle una luego. ¿Cómo ha podido vivir hasta ahora sin una mascarilla de ésas? Qué temeridad.
A fin de poner en práctica el boca a boca, los talleristas se dividen en parejas. A cada pareja se le entrega un torso de plástico rojo con una cabeza blanca y calva que bascula hacia atrás y una esterilla de yoga sobre la que arrodillarse mientras resucitan al torso entre ambos. Se pinzan bien los orificios de la nariz, se acopla la boca a la del accidentado, se le insufla aire cinco veces dejando que el torso se eleve y después se realizan cinco compresiones torácicas. Se repite la maniobra. Entretanto, la otra persona llama a una ambulancia y luego lo releva a uno con lo de las compresiones torácicas. Esa parte es cansada, hay que forzar mucho las muñecas. El señor Foote se pasea acechante por la sala examinando la técnica de cada uno de los talleristas.
—Ya casi le tienen pillado el tranquillo —dice.
Tumbado sobre la esterilla de yoga, Tig le suelta a Nell que, teniendo en cuenta el estado de sus rodillas, va a tener que llamar a la ambulancia para que alguien lo levante del suelo. A Nell, que lleva puesta la mascarilla de plástico en la boca, le entra la risa floja y malogra la respiración de rescate.
—Sólo espero que nadie vaya a ahogarse mientras tú y yo estamos de guardia, porque dudo que viviera para contarlo —bromea, y Tig le responde que, por lo que tiene entendido, no es una muerte tan desagradable.
—Dicen que oyes campanas.
Cuando todos han reanimado a sus respectivos torsos de plástico, pasan a la hipotermia y el shock. Ambos procedimientos requieren el uso de mantas. El señor Foote les cuenta una historia asombrosa sobre un esquiador que, estando de vacaciones en la montaña, una noche salió de la cabaña sin linterna para echar una meadita y, como la nieve estaba bien alta, tropezó y se cayó en una poza de agua derretida que se había embalsado en torno al pie de un árbol y ya no consiguió salir. No lo encontraron hasta la mañana siguiente.
—Tieso como un palo y helado como un chuzo estaba —dice el señor Foote—, sin aliento en el cuerpo y con el corazón más silencioso que una tumba.
Pero resulta que uno de los huéspedes de aquella misma cabaña había hecho el curso de RCP como ellos y estuvieron dale que dale intentando reanimar al supuesto finado durante seis horas, ¡seis horas!, hasta que por fin lograron resucitarlo.
Hay que insistir. No hay que tirar la toalla —afirma el señor Foote—. Porque nunca se sabe.
Hacen una pausa para comer. Nell y Tig encuentran un pequeño restaurante italiano escondido en uno de los desangelados rascacielos de la zona, piden una copa de vino tinto cada uno y se toman una pizza que no está nada mal. Nell dice que va a hacer que le impriman una tarjeta, para llevar en el monedero, donde ponga: «En caso de accidente, avisen al señor Foote»; Tig añade que deberían nombrar al señor Foote candidato a la presidencia porque podría hacerle el boca a boca al país entero. Él cree que el señor Foote ha estado en la Marina, pero Nell sostiene que no, que es un espía. Tig dice que a lo mejor fue un pirata en el pasado y ella replica que no, que seguro que es un alienígena, y que eso de hacerse pasar por instructor de primeros auxilios es la tapadera perfecta.
Están haciendo el ganso, aunque lo cierto es que se sienten incompetentes. Nell está convencida de que si algún día tiene que enfrentarse a cualquiera de esas emergencias —la persona que se ahoga, la que ha sufrido una conmoción, la que se ha congelado— entrará en pánico y ninguna de las enseñanzas del señor Foote le servirá de nada porque se quedará en blanco.
—Aunque con una picadura de serpiente quizá me atrevería —añade—. En las girl scouts me dieron algunas pautas de cómo tratarlas.
—No creo que el señor Foote sepa de picaduras de serpiente —replica Tig.
—¿Qué te apuestas a que sí? Aunque seguramente lo reserva para las clases particulares. Es una especialidad con cierta demanda en el mercado.
La tarde resulta muy emocionante. Les reparten unos desfibriladores de verdad cuyos electrodos deben aplicar con precisión sobre los torsos de plástico rojo. A todos les toca su turno. El señor Foote les enseña cómo proceder para no desfibrilarse sin querer: el corazón podría confundirse y pararse. Nell le susurra a Tig que una muerte por autodesfibrilación sería bastante indigna.
—No tanto como electrocutarse por meter un tenedor en un enchufe —contesta Tig con otro bisbiseo.
«Es verdad», piensa Nell. Cuando los niños eran pequeños siempre había que estar atentos a eso.
Luego viene el examen. El señor Foote se cerciora de que todos aprueben: les da pistas sobre las respuestas y les pide que levanten la mano si hay alguna pregunta que no entiendan.
—Los certificados se enviarán por correo postal —anuncia cerrando su archivador de cuero negro.
Se sentirá aliviado, supone Nell: otra tanda más de ineptos que se quita de encima, y Dios quiera que ninguno tenga que vérselas con una emergencia en la vida real.
Nell compra una de las mascarillas para la reanimación cardiopulmonar. Le gustaría decirle al señor Foote que se lo ha pasado muy bien con sus anécdotas, pero puede que sonara a frivolidad, como si el taller hubiera sido un mero divertimento, como si no se hubiera tomado en serio sus enseñanzas. Puede que se sintiera insultado. Se limita, pues, a darle las gracias y el otro asiente con la cabeza.
Una vez Nell y Tig regresan a casa —«una vez» es al día siguiente, o puede que al otro—, Nell hace recuento de todas las ocasiones en las que ambos han visto la muerte de cerca, o aquellas en las que han temido por su vida. ¿Hasta qué punto había estado preparada para afrontar esas experiencias?
La vez que el tubo metálico de la chimenea se incendió y le prendió fuego al tejado por la parte interior, Tig tuvo que meterse en la minúscula bajocubierta y gatear entre la asfixiante humareda para verter cubos de agua sobre las llamas. ¿Y si se hubiera desmayado allí dentro al inhalar el humo? A raíz de aquel incidente, Tig había comprado una manta ignífuga y, desde entonces, dondequiera que vivieran cada planta de la casa debía tener su extintor. Los hoteles también le preocupaban, y siempre procuraba localizar la escalera de incendios por si acaso. Y las ventanas, ¿se podían abrir? Cada vez eran más los hoteles que tenían ventanas impracticables, pero quizá se pudiera romper el cristal tomando la precaución de envolverse el brazo con una toalla… a menos que la ventana estuviese demasiado alta, en cuyo caso todo era inútil.
La vez que Tig hizo saltar todas las alarmas de incendio de un hotel de treinta plantas por fumarse un puro en el pasillo, debajo de uno de los sensores. Tuvieron que bajar un montón de tramos de escalera, cruzar por un vestíbulo repleto de bomberos y salir por la puerta haciéndose los locos. Pero en aquella ocasión no temieron por su vida; ni siquiera pasaron tanta vergüenza, porque no los pillaron.
La vez que iban por la autopista y un camión maderero que iba delante perdió la carga. Las tablas de madera saltaron volando por los aires, rebotaron en el asfalto y estuvieron a pique de darles. Fue en plena ventisca, para colmo. De poco les habría servido saber cómo hacer el boca a boca en ese caso.
La vez que estaban navegando en canoa por uno de los Grandes Lagos y un barco de vapor levantó una ola gigante que impactó contra ellos y los hizo volcar. Aquella vez se habían mojado, pero nada más.
La vez que Tig llegó a casa traqueteando en el todoterreno con el remolque cargado de troncos que había talado con su motosierra y la cara ensangrentada a causa de una herida en el cuero cabelludo de la que no se había percatado. Ahí no había habido ningún roce con la muerte: Tig ni siquiera se había dado cuenta.
—Tiene la cara llena de sangre —les dijo Nell a los niños, como si no saltara a la vista.
—Como siempre —respondió uno de ellos encogiéndose de hombros. A sus ojos, su padre era un ser indestructible.
—Será que tengo mucha sangre en el cuerpo —dijo Tig muy sonriente.
¿Con qué se habría desollado el cráneo? Qué más daba. Al minuto ya estaba descargando la leña y al minuto siguiente ya la estaba partiendo. Era madera seca, había estado talando troncos caídos. Y en un visto y no visto, ya estaba llenando la leñera. En aquella época vivían sin botón de pausa.
En cuanto a aquellas caminatas que hacían antes de que existieran los teléfonos móviles: ellos no les veían riesgo alguno. ¿Llevaban siquiera un botiquín de primeros auxilios? Tal vez alguna gasa para las ampollas, alguna pomada antibiótica, un par de calmantes. ¿Y qué habría sucedido si uno de los dos se hubiese torcido un tobillo o roto una pierna? ¿Acaso dejaban dicho siquiera adónde iban a ir?
Un otoño, por ejemplo, en un parque nacional. Mal tiempo, la nieve y el hielo se habían adelantado.
Caminaban resueltos por el hayedo amarillo y dorado cargados con sus enormes mochilas; comprobaban la consistencia del hielo clavando sus bastones de marcha en los estanques, consultaban mapas de senderismo y discutían sobre qué camino tomar. Picaban trocitos de chocolate sobre la marcha y luego hacían un alto para comer: se instalaban sobre algún tronco y devoraban quesitos, huevos duros, nueces y galletas saladas. Bebían ron de una petaca.
Tig ya tenía problemas con las rodillas entonces, pero eso no le arredraba. Se ataba unos pañuelos de colorines, uno por encima y otro por debajo de las rótulas. «¿Por qué se empeña en seguir con esas caminatas, si apenas le queda rodilla?», le preguntó un médico. Pero eso fue mucho después.
El caso es que aquel otoño circulaba una leyenda urbana sobre el peligro de hacer senderismo: al parecer, en esa estación, que era cuando los alces estaban en celo, había que tener especial cuidado porque los machos se sentían atraídos sexualmente por los Volkswagen Escarabajo y les había dado por lanzarse desde los barrancos y saltar sobre esos vehículos aplastando coches y conductores. Nell y Tig pensaban que aquello era un cuento chino, pero añadían la coletilla «o eso dicen» porque a veces pasaban cosas raras.
Montaron la tienda en un lugar que les pareció apropiado, prepararon la cena en su infiernillo, colgaron las mochilas con la comida de un árbol un tanto apartado por si aparecían osos y se arrebujaron en los gélidos sacos de dormir.
Nell se desveló pensando que su abovedada tienda de campaña guardaba mucho parecido con un Volkswagen Escarabajo. ¿Y si un alce les saltaba encima en plena noche y luego montaba en cólera al descubrir su error? Los alces tenían fama de ponerse muy agresivos en época de celo. Podían ser criaturas extremadamente peligrosas.
A la luz del día, la posibilidad de que un alce los aplastara no resultaba muy plausible que digamos, así que lo más probable es que aquella vez su vida tampoco hubiera corrido peligro, salvo en la mente de Nell.
Sin embargo, al año siguiente un oso atacó y devoró parcialmente a una pareja que estaba recorriendo la misma ruta que ellos mientras estaban dentro de la tienda de campaña. A Tig le gustaba pensar que ellos dos habían escapado de milagro. Por las noches le dio por leer en voz alta a Nell fragmentos de un libro titulado Ataques de oso. Al parecer, había dos tipos de úrsidos agresivos: los osos hambrientos y las osas que protegían a sus oseznos. Había que reaccionar de un modo distinto en cada caso, pero no existía un método para distinguirlos a primera vista. ¿Cuándo había que hacerse el muerto, cuándo hacerse a un lado con sigilo y cuándo contraatacar? ¿Y con qué tipo de oso, con el negro o con el pardo? Las instrucciones eran complejas.
—No sé si deberíamos leer estas cosas justo antes de dormir —observó Nell. Habían llegado a una historia sobre una mujer a la que el oso le había arrancado el brazo de un bocado, aunque al final había conseguido disuadirlo dándole un golpe en el hocico.
—Qué aplomo el de esa mujer —dijo Tig.
—Estaría en shock —repuso Nell—: a veces te da poderes sobrenaturales.
—Al menos sobrevivió —dijo Tig.
—Por los pelos. Pero qué espantoso —exclamó Nell—… y no pretendía hacer un chiste.
¿Impidió algo de eso que siguieran con sus imprudentes caminatas. No, pero eso sí: Tig compró un espray contra osos. Y la mayoría de las veces se acordaban de meterlo en la mochila.
Ahora, al rememorar todo aquello —porque al cabo de un tiempo, de mucho tiempo, lo de rememorar se hace inevitable—, Nell se pregunta si las enseñanzas del señor Foote habrían tenido alguna utilidad en aquellas ocasiones, si de verdad se hubiesen visto ante lo peor. Tal vez, cuando el incendio de la chimenea, si ella hubiera sido capaz de sacar a rastras a Tig, inconsciente, de aquel espacio minúsculo, podría haberle hecho el boca a boca mientras la casa ardía, pero ¿si te aplastaba un alce o te devoraba un oso? Ahí no había salvación posible.
El señor Foote tenía razón: nunca se sabe. Nunca se sabe cuál será el desenlace final. Pero ¿por qué se dice «desenlace final»? El desenlace siempre es final. «No vamos a salir con vida de ésta», solía decir Tig en broma, aunque no era ninguna broma. Pero ¿y si pudieras preverlo, si pudieras predecirlo, sería mejor acaso? No: vivirías en estado de duelo permanente, llorando por cosas que aún no han sucedido.
Mejor mantener la ilusión de seguridad. Mejor improvisar sobre la marcha. Caminar resueltos por los dorados bosques otoñales, no muy preparados, hincar los bastones de marcha en los estanques helados, picar pedacitos de chocolate, sentarse en troncos congelados a pelar huevos duros con los dedos fríos mientras caen las primeras nieves y el día oscurece. Nadie sabe tu paradero.
¿De verdad habían sido así de despreocupados, de inconscientes? Pues sí. La inconsciencia les había sido de gran utilidad.
FIN
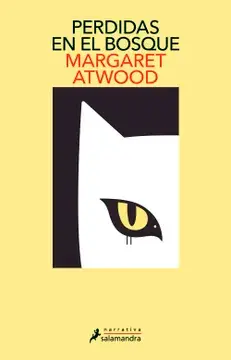
¿Quieres tener este relato en papel?
Lo encuentras en el siguiente libro:
Perdidas en el bosque
Margaret Atwood
