La Inglesa dijo que habrá que matar los perros, pero no sé. A la noche da lástima oírlos ladrar así, tan despacio, como si lloraran. Yo no dije nada. Total a este paso se van a comer entre ellos, cualquier noche. Pensar que cuando llegué estaban gordos, y daban miedo ladrando todos juntos, amontonados contra la casa. Y no me dejaban entender lo que decía la Inglesa, con el barullo. Claro, hace tres años era otra cosa. A la casa le duraba la pintura y hasta las tejas tenían otro color. Ni bien crucé la tranquera ya ladraron los perros y vi la casa, parecida a la de la estancia donde estuve antes, casi igual con esas casuarinas altas, las paredes blancas y las ventanas de oscuro. Para completar, los perros, que eran más, acá en La Martita, pero con el mismo ladrido desparejo y atropellados En aquel tiempo la Inglesa no me hacía acordar a la vieja Laver. Era alta, siempre, y andaba como estirada con esa ropa negra que usó los primeros meses. Porque yo llegué cuando ya se había muerto el marido. Dicen que fue así: una noche estaban juntos, charlando con un doctor del pueblo y unas visitas de la capital, que en ese tiempo venían muchas, según parece, y oyeron ladrar los perros. El Inglés salió solo, con la escopeta cargada. Julia me decía que antes de salir la Inglesa y él se miraron en forma rara, vaya a saber. La cosa que pasaron como diez minutos y el ladrido de los perros se fue cada vez más lejos. Y cuando oyeron el tiro el doctor dijo que le habría tirado a algún bicho, hasta que los perros empezaron a llorar. Yo llegué por esa época, hará cuatro años o tres o más. Cuando me despidieron en el circo me vine para este lado, porque al fin y al cabo de por acá había salido. Como diez años en la estancia de los Laver. Cuando pasó el circo me enganché y ahí anduve. Al principio amansaba caballos hasta que me caí. Cuando volví al pueblo ni lo conocía, de puro cambiado. Las calles con asfalto, el almacén más grande, varias tiendas nuevas y el parlante que sonaba a la mañana, desde las once hasta las doce y después toda la tarde. Y habían puesto esas argollas de fierro para atar los caballos en el cordón. Esa vez yo vine en tren. Me dijeron que en La Martita precisaban un casero y fui, porque ya no andaba para peón de campo. Uno sale unas cuadras del pueblo, para el lado del río, como veinte cuadras, y doblando ya empiezan las casuarinas y después empiezan los perros. Bueno, antes empezaban los perros, lo que es ahora. Y la casa era igual a la de la estancia si no fuera por la Inglesa. En la estancia yo traté con el capataz y hasta mucho tiempo no vi de cerca a la gente de la casa. Apenas a los muchachos y a las chicas, todos rubios, en caballos con monturas, cuando se arrimaban a verme marcar ovejas. Tenía fuerza en ese tiempo. A las ovejas las daba vuelta con una sola mano y cuando querían acordar ya ni se movían y todos daban vuelta la cabeza, de miedo, de lo pronto que yo metía las tijeras o les marcaba las orejas. Pero acá en La Martita yo tenía que cortar la leña y hacer lo que hiciera falta. Era poco, según me dijo la Inglesa cuando me presenté. Le dije que había trabajado con los Laver, que ella debía conocerlos. Era rubia y daba como miedo, la Inglesa. Los perros se habían callado, de golpe, y le lamían las botas o jugaban entre ellos. Eran como veinte, en ese tiempo. Yo debía andar barbudo, sucio, y tenían hasta razón de ladrarme. Dicen que si antes yo me hubiera presentado así a pedir trabajo, seguro que me echaban.
Yo no sé. Cuando dicen antes quieren decir antes que se matara el Inglés. El agujero se lo encontraron atrás, porque se metió el caño en la boca. Me contaron que el cura no quiso saber nada de que se lo llevaran a la iglesia, porque no había muerto en cristiano. La Inglesa nunca habla del marido. La verdá, lo que se dice hablar, habla poco. Apenas si comenta algo de los perros. Cuando llegué apenas si me dijo lo que había que hacer y que ya podía quedarme, si quería. La casita, como ahora; un poco más fresca, a lo mejor. Pero igual de vieja. Nunca pregunté quién estuvo antes. Yo uso una sola pieza y la cocina, apenas. En la otra pieza están las herramientas que en este último tiempo usé poco. Para qué, si la Inglesa ya ni se fijaba en los libustros que antes recortaba medio seguido. Al pasto ya lo cortaba bien poco, por los dolores que después no me dejan dormir. Los dolores y encima los perros, que lloran fuerte. De hambre, de qué va a ser. Pensar que cuando estaba en la estancia no me despertaban ni los gritos de los peones, que sabían joder hasta tarde, en ese galpón grande donde dormíamos. En los carros del circo dormía de un tirón, cuando íbamos de un pueblo al otro, por más desparejos que fueran los caminos. A la mañana, como a las cuatro, ya andaba despierto. Lo mismo cuando vine a La Martita. Era por el invierno, pero todavía era capaz de salir sin taparme, respirando fuerte. Calenté el agua y salí afuera, a buscar un tronco, cualquier lugar donde estarme tranquilo hasta que clareara. En la estancia, cuando me tocaba ordeñar, yo salía despacio y volvía igual, tranquilo, mojándome las alpargatas con el pasto, mientras aclaraba. Cuando llegué acá ya andaba más duro pero no era cosa de perder la costumbre. Tenía la pava y el mate en la mano y caminé para el lado de la casa, buscando el reparo. Y ahí me encontré a la Inglesa, de golpe. La vi de atrás y me paré en seco, para no molestarla. Tenía el pelo suelto y no se le notaba la edad, aunque ya debía andar por los cincuenta. Me hizo acordar de las muchachas que iban a la estancia, con esos pantalones. Flaca, estirada.
Estaba mirando el campo, como perdida, y también me acordé de la vieja Laver, porque una vez me la había topado de golpe en el parque de la estancia, claro que más de día. La vieja miraba para cualquier lado, con una rama en la mano, pero fue algo más raro. Cuando la Inglesa se dio vuelta las mechas le taparon la cara, tan blanca que se veía bien, aunque era de noche y apenas se veía el bulto de las plantas y al fondo el cielo que se iba limpiando de abajo, sin ganas. Di los buenos días y apenas contestó le estiré un mate, sin fijarme. Digo sin fijarme porque una vez, en la estancia, la vieja pasó cerca del galpón y yo cebé un mate pero me lo tomé solo, sin animarme. A lo mejor la Inglesa tardó en agarrarlo, pero no creo. Era medio rara para tomar. Chupaba de a poco, como si el agua estuviera hirviendo, y separaba la boca a cada rato y se quedaba mirando el campo, por encima mío. Después pasó siempre igual, cada vez que me levantaba. Mientras, me decía las cosas que había que hacer. Todos los días, hasta hace poco. A eso de las diez yo ensillaba la yegua. Era raro, porque el primer día que fui a la estancia yo no sabía para dónde agarrar, de tanto campo y tanto molino, y eso que había andado por muchos lugares iguales. Lo mismo con el circo. Primero era un lío de peones y trapecistas y jaulas, hasta después, cuando hasta la cara de la gente, en los pueblos, era igual. Con la Inglesa, no digo con la casa ni con Julia, pero con la Inglesa era como si ya viniese acostumbrado de antes. Siempre miraba el campo, como si no me esperara. Hablaba lo que hacía falta y cuando aclaraba del todo ya estaban ladrando los perros, del otro lado de la casa. Ella misma los iba a desatar y ahí andaba un rato, entre ese montón marrón y negro, que se le encimaba, puras colas y orejas y ladridos. Después se iba con la escopeta y los perros, por el campo, y volvía con alguna liebre, cuando mucho una perdiz. Dicen que antes salían juntos, ella y el Inglés, a cazar. Pero eso cuando el campo llegaba hasta el río. Ahora, del alambrado hasta el río hay un buen tirón. La casa está contra el lado del pueblo, donde están abriendo calles y pusieron esos carteles de remate. Cuando vine, ese monte de enfrente estaba de este lado del alambre, y era más espeso. Ahora están haciendo una de esas casas cuadradas, como las del pueblo. Me acuerdo en la estancia, antes de irme, cuando ya me habían pasado a la casa y me dolía el cuerpo de tanto andar agachado entre los canteros. Yo estaba trabajando cuando entra un auto y se baja uno de traje, como gerente de banco. Al rato sale don Manuel, uno de los hijos, y la vieja, con cara de haber llorado. Dijeron que habían tenido que estar varios días para convencerla, y que firmara. Al tiempo ya habían hecho el camino y para salir de la estancia desde las casas no había que hacer ni una legua. Raro, porque uno no necesitaba salir de a caballo. Lo podía llevar un sulqui hasta la tranquera y ahí nomás se tomaba el colectivo que pasaba para el pueblo dos veces por día. Por eso no me extraña cuando dicen que el Inglés empezó a andar mal apenas tuvo que vender esa parte donde hicieron el balneario nuevo. Empezó a emborracharse muy seguido, según dicen. Cuando yo empecé de payaso en el circo también me despedí de los leones y los demás bichos con una borrachera que a los dos días me duraba. Desde que me caí del caballo y no me funcionó bien la pierna que los cuidaba, y me conocían como a su madre, y por eso empezar de payaso me ponía contento pero no tanto. Casualmente el día que empecé me hablaron del Inglés. Era por Chascomús y yo con el mareo ni le tenía miedo al público. Hicimos dos o tres chistes y de repente, justo que me agacho para que me den un palo, lo veo al viejo Rojas, ahí cerca de la pista, riendosé con toda la cara y moviendo esos bigotes grandes, y se me da por gritarle. El viejo me conoció la voz y se metió a saludarme, como si tal cosa. La gente se rió igual, porque cuando uno tiene la cara pintada cualquier cosa que haga da risa y parece preparado. El otro payaso se quedó sin saber qué hacer, hasta que empezó a bailar por la otra punta, mientras nosotros nos abrazábamos. Nos juntamos después de la función y el viejo empezó a hablar del pueblo y dijo que a La Martita la había comprado un inglés que había venido hacía poco de Europa y que andaba a caballo como si tuviera un palo en el culo, de lo estirado, siempre al trote, paseando por el pueblo a la tardecita. Dijo que una vez se había peleado con uno, porque le había ofrecido comprarle una parte del campo, y que daba miedo verlo apuntar con la escopeta, serio, sin putear ni nada. Y también me contó de los perros, como treinta, y de la Inglesa, que bajaba las perdices apenas volaban. Cuando yo llegué, la Inglesa sabía ir al cementerio. Dicen que la tumba está al fondo, toda de mármol o algo así. Julia me contó que cuando lo enterraron llovía. Yo le conté a Julia de cuando la muerte del viejo Laver, que hubo que llevarlo a Buenos Aires. La vieja fue y volvió con nosotros en la camioneta, y fue la última vez que estuvo en la capital. Y después de eso empezaron las cosas más raras. Primero empezaron a venir seguido los hijos y daban órdenes que a la vieja no le gustaban. Traían caballos de raza o hacían voltear los árboles y a la vieja no le gustaba nada y nadie sabía a quién hacerle caso. Y una noche, antes de irme, la vi, como a las tres, con un camisón largo, por el parque, y después la vi casi todas las noches. Julia me decía que la Inglesa nunca hizo cosas tan raras y que cuando lo del marido ni lloró. La tarde antes de matarse habían vendido otra parte del campo, del río para acá. Julia dice que cuando se iban los compradores el Inglés los estuvo mirando desde la tranquera hasta que el coche dio vuelta, y lo mismo a uno que vino con unos papeles, al rato, a cobrar una cuenta. Esa noche la Inglesa se movió un poco cuando se oyeron los tiros, pero nada más. Y ni habló cuando los otros hicieron comentarios. Cuando lo trajeron al muerto ella salió afuera, llamando a un perro que no estaba con los demás y que no apareció ni muerto ni nada. Media hora llamándolo a los gritos mientras alguno salía para el pueblo y los otros preparaban al Inglés. Y Julia dice que la costumbre de levantarse temprano siempre la tuvo, pero que empezó a quedarse así, mirando nada más que el campo, después que tuvo que vender la parte del monte, cuando empezaron a voltear las casuarinas. Yo a Julia la encontré el primer día, a eso de las siete. Primero no me gustó, porque se quejaba mucho. Que no la dejaban dormir los perros, que esto y que el otro. Julia es culona, grandota. Tendría unos cuarenta y pico cuando llegué, hará cinco o seis años. Cuando le dije que había estado con los Laver ella dijo que había estado por la capital, no sé con qué familia. Pero cuando le dije del circo no dijo nada. Que yo debía conocer mucho, nada más. Después me dio el mate cocido, en la cocina grande, que en ese tiempo estaba lustrosa. De vez en cuando se sentía algún tiro, por el río. Julia me preguntó qué me había pasado en la pierna, que caminaba así, y yo le conté de la caída, cuando amansaba los caballos del circo, que de eso entré. Como a las diez sentimos los perros y apareció la Inglesa. Desató la yegua y se fue al pueblo, derecha en la montura pero firme, sin agarrarse como los muchachos de la estancia que eran puro miedo, y al trote se fue. Julia dijo que todas las mañanas se iba a visitar a los amigos, gente importante, que a veces iba a la tarde también y se juntaban las mujeres y jugaban a la canasta, o algo así. También dijo que el Inglés jugaba bastante y que por eso se mató. Que cuando ella vino la casa era otra. Había caballos y ovejas y peones y los sábados venía mucha gente, estancieros y hasta el intendente. Toda esa gente venía, dijo Julia, y que había que verla a la Inglesa, a lo último, cuando apenas enfilaba para la escalera y ya los otros sabían que tenía sueño y se empezaban a despedir. También dijo que después que se mató el Inglés ella se fue a trabajar a otro lado, como dos o tres meses, y que la Inglesa se quedó sola todo el tiempo, de noche y todo, nada más que con los perros, sin hacerle caso a los que decían que se fuera a vivir al pueblo y si no tenía miedo. Esta vez la Inglesa volvió como a las doce y después, por dos o tres años, fue siempre igual. Yo comía en la cocina, con Julia que se levantaba a cada rato, cuando sonaba la campanilla. La Inglesa comía sola, en esa mesa que yo alcancé a ver entera recién la otra noche, porque yo casi nunca entré a la casa. Al tiempo Julia empezó a venírseme a la hora de la siesta y la Inglesa ni se dio por enterada. Me iba gustando esa Julia porque no se la pasaba hablando de la patrona, como las de la estancia, que se creían que la siesta era para que uno se enterara de todo, siempre diciendo que la vieja estaba media loca, cada vez peor, y que don Manuel se había peleado con los hermanos porque traían mucha gente a la estancia, y que los nietos de la vieja eran inaguantables y ya no respetaban ni a la abuela, y qué sé yo, dele hablar. Será porque en ese tiempo me gustaba menos hablar. Julia le echaba toda la culpa al Inglés, que había dejado las deudas, que si no fuera que él se lo había jugado todo, con las ventas del campo habría para rato. Contó más cosas el día que le conté que había visto a la Inglesa en el pueblo, cuando fui por la pierna, a que me viera el doctor. Yo estaba por el pueblo y la veo a la Inglesa entrar a caballo. La gente la saludaba con respeto y entró a lo del rematador. Llegó a La Martita después que yo, a la hora de comer, y ni saludó. Mientras comíamos la campanilla apenas sonó dos veces. Julia dijo que desde que se había muerto el Inglés, cada vez que vendía una parte del campo la Inglesa metía unos papeles en una carpeta, unos recibos. El doctor me había dado un líquido, para frotarme, y Julia estaba pasándomelo por la pierna y por eso le conté que por la pierna tuve que venirme del circo: la pierna ya me dolía bastante, para andar, y me costaba tenerla derecha de rato en rato, como querían. Así que me olvidé y andaba todo el tiempo medio saltando, como ahora. Por eso me dijeron que si no podía mejor que dejara, porque la gente se daba cuenta que yo caminaba así por un defecto y no se reía. Es raro, porque Julia no se rió cuando se lo conté y en cambio se puso hasta más cariñosa, no sé. Pasábamos la siesta charlando, hasta que Julia empezó a hablar de irse, y se acordaba de la casa del pueblo donde había trabajado. Fue cuando corrieron más acá el alambrado que da al pueblo y empezaron a hachar más plantas y pusieron esos carteles. Cuando no quedó más que el campito donde está la casa, como ahora. Dice Julia que cuando la Inglesa llegó del pueblo lo primero que hizo fue abrir la carpeta y después tiró los recibos al fuego, uno por uno, y que parecía más aliviada. Hasta que se quedó con el último, con el que había traído, y después lo tiró medio como riéndose. Yo pensé que por lo menos no iban a seguir achicando el campito, pero Julia dijo que en seguida la Inglesa había abierto un cajón y había encontrado un papel más grande, y se había puesto seria de golpe, otra vez. Y al tiempo la Inglesa dejó de ir al pueblo y la comida alcanzaba cada vez menos. La Inglesa cruzaba el alambrado nuevo y se iba como siempre, a la mañana, con la escopeta y los perros. A veces se comía nada más que lo que cazaba y otras veces Julia iba al pueblo a comprar algo, porque a mí me dolía cada vez más la pierna. Un día la Inglesa volvió apenas había salido y después me enteré que le habían dicho que no podía seguir cazando afuera del campito. Estuvo como dos o tres días sin hacerse ver y nosotros comíamos lo que encontrábamos. Julia dijo que la Inglesa ni parecía pensar en mandarla al pueblo. Al otro día dijo que si por lo menos no estuvieran los perros sería distinto, porque la Inglesa les tiraba lo poco que había. Y me contó que una vez, cuando el Inglés estaba enfermo, justo una perra había parido y la Inglesa se lo pasaba atrás de la casa, dele cuidarla a la perra, y a la noche discutían y la Inglesa había dicho que a los perros los iban a matar recién cuando ella estuviera muerta, antes no. Julia decía que lo bueno del Inglés era que no le gustaban mucho los perros y siempre decía que molestaban. Yo me las arreglaba y conseguía alguna gallina, de noche, por el monte, y teníamos para unos días, con Julia. Entonces los perros empezaron a llorar cada vez más, hasta que ya no se aguantaban, y una noche no pudimos ni dormir. A la mañana la Inglesa se ensilló ella misma la yegua y salió para el pueblo y no volvió a comer. Julia se fue ese mismo día. Los perros lloraron más que nunca, esa siesta. Y empezó el frío, en la mitad del otoño, de golpe. Cuando la Inglesa volvió, el doctor Ferreyra y otro más venían con ella. Ellos dos, en auto. Desde mi pieza los vi andar por toda la casa, porque estaban abiertas las ventanas. El viento golpeaba los postigos, de cuando en cuando. Después, con la Inglesa, estuvieron por todo el terreno, entre los libustros, que estaban desparejos y crecidos. A la tardecita se fueron y la Inglesa me dijo que a la otra mañana ensillara la yegua. Al otro día, cuando volvió del pueblo, sacó carne de un paquete y dijo que me la hiciera. Fue con el paquete para el lado de los perros y cuando entró a la casa no tenía ni el papel en la mano. Esa tarde vino otra vez Ferreyra y me llamó. Dijo que tenía que tener todo bien cuidado y que ellos me iban a pagar. Nosotros le vamos a pagar, dijo. Al otro día trabajé mucho y a la noche además de la pierna me dolía todo el cuerpo. Menos mal que los perros ya no lloraban tanto y de rato en rato pude dormir. La Inglesa me daba la comida, esos días, y mientras cocinaba yo sentía comer a los perros, que se callaban por un rato. La Inglesa se iba poniendo cada vez más flaca, si se puede. Andaba callada, paseando por el terreno con el pelo suelto, sin mirar nada. Cada vez me hacía acordar más de la vieja Laver, sobre todo después que Rojas vino a visitarme y me contó que le habían dicho cómo estaba la vieja cuando en la estancia se empezaron a ir los peones y las sirvientas. Decían que los nietos se habían hecho dueños de todo en el tiempo en que yo andaba en el circo y que la vieja andaba desesperada, cada vez más loca, y nadie sabía cómo duraba tanto. Ya estaba todo limpio y cuando vino el doctor Ferreyra miró y me dio un poco de plata. A los dos días llegaron dos o tres mujeres y estuvieron limpiando la casa de arriba a abajo, y hasta vino un pintor, para el frente. Después, la otra tarde, cayeron todos. Como diez autos, todos llenos, con los médicos del pueblo y las señoras y los chicos. Los chicos corrieron y se metieron en todos lados, hasta que empezó a oscurecer y hacía frío. Ni los perros les daban miedo, y eso que ladraban fuerte. Yo me metí en la pieza y los oía. Prendieron las luces de afuera y todas las de adentro. Los vi comiendo. La cocina era puro ruido. La Inglesa andaba arriba, en su pieza. Estuvo un rato asomada a la ventana y después apagó la luz. Al rato vino el doctor Ferreyra y me dijo si era cierto que había sido payaso y que si podía entretener a los chicos. Yo todavía tengo uno de esos trajes en la valijita, junto con las pinturas que me dieron de recuerdo, así que no le iba a decir que no. Cuando entré, ni la Inglesa me debe haber conocido. Estaba todo lleno de luces y las señoras levantaban cosas de la mesa grande. Lo primero que vi, la escalera, con los chicos jugando en los escalones. Es grandísima, toda blanca, con las barandas llenas de firuletes. En los sillones estaban los médicos, con copitas o tacitas de café en la mano, y los chicos por todos lados. Yo entré forzando la pierna, para que no me conocieran. Me dolía bastante pero no era cosa de arruinar la fiesta, así que apenas Ferreyra me hizo el entre empecé a inventar, y caminaba derecho, sin doblar las rodillas, para que las dos piernas parecieran iguales. Menos mal que el doctor Ferreyra, con el barullo, no se dio cuenta, porque él fue el que me dijo que no la tenía que forzar. Los chicos se amontonaron y gritaban y querían tocarme y yo trataba de acordarme de todos los chistes que puede hacer un payaso solo. Por arriba de los chicos veía a la Inglesa. Estaba en un sillón, con un vestido largo, de raro, tan distinta de las demás señoras, casi todas más jóvenes y modernas. De vez en cuando se le acercaba alguno y hablaban un poco, pero apenas, y estaba casi todo el tiempo sola. Yo dale a los chistes y los chicos habían hecho una rueda y yo en el medio. Estaba contento. La pierna me dolía cada vez más pero los chicos empezaban a reírse fuerte y hasta los doctores se acercaban a mirarme. Cada tanto veía a la Inglesa. Le veía el pelo, que parecía todo blanco, desde donde yo estaba. Seguro que la vieja Laver tenía el pelo así, el día ese que se levantó como me contaba Rojas. Dice que un rato antes de morirse la vieja se levantó sola, aprovechando que no había ni un pariente, y llamó a algunos peones. Dice que estuvo como media hora paseando y mirando el parque mientras los peones esperaban. Caminó como media hora, la vieja, esa tarde, antes de morirse, y anduvo dirigiendo todo, seguro con el mismo camisón de antes, hasta que terminaron. Primero les hizo picar la cancha de polo, hasta que parecía un pisadero. Y seguro que la vieja tenía el pelo igual al que yo veía de la Inglesa, por arriba de todos. Empecé a tener calor. Todo era pura luz y los chicos golpeaban las manos y la pintura empezaba a derretirse y me tapaba los ojos. Ya me quería ir pero los chicos y el doctor Ferreyra y todos decían que siguiera. Ya no aguantaba el dolor en la pierna y se me terminaban los chistes. Corría a los chicos, cualquier cosa, y se reían. De golpe veo que la Inglesa se para y mira, sin reírse. Yo seguía haciendo muecas. Ella fue hasta la escalera, alta, tan rara con ese vestido hasta los tobillos. Iba seria y el único que parecía verla era yo. No sé por qué, pero me quedé quieto. La Inglesa estaba por el tercer o cuarto escalón. Justo, lloraron fuerte los perros. Los chicos se reían más despacio y yo sentí que Ferreyra decía algo de los perros. Estaba cerca de la Inglesa y le hablaba de los perros, le decía que por los chicos, que era peligroso. La Inglesa miró a todos y sin fijarse mucho en Ferreyra dijo que se iba a dormir, en voz alta. El doctor dijo que no estaban en el contrato y la Inglesa dijo algo como yo tampoco. Yo tampoco estoy en el contrato, dijo, o algo así. Y después dio las buenas noches. Pero nadie la oyó, porque nadie la miraba. Yo debo haber hecho alguna mueca rara, porque cuando la Inglesa empezó a subir todos se sonreían. Las mujeres, sobre todo, se reían bajito, mirándose. Los chicos pedían más pruebas. Yo apenas veía el vestido largo de la Inglesa, larguísimo, por la escalera. Pero quise hacer una pirueta, esa prueba de antes que da tanta risa, no sé por qué. Salté y la pierna dio un tirón fuerte y tuve que aflojar. Tuve que caminar dos o tres pasos como camino siempre y me toqué la cara, del dolor. Entonces los chicos se rieron en otra forma, de golpe, y empezaron a gritarme como me gritan a veces, en el pueblo. Me gritaban Torcido, el Torcido, como si estuvieran enojados, no sé. Cuando estaba saliendo, Ferreyra me dio una botella de vino, y cuando me la daba miré para arriba y ahí estaba la Inglesa, parada, con los brazos apretados contra el cuerpo. En la pieza me tomé toda la botella, para dormirme, porque los chicos seguían y los perros empezaron a llorar. Ni tiempo tuve de sacarme la ropa de payaso ni la pintura ni nada. A la mañana casi no podía levantarme, por la pierna, pero alcancé a ir hasta la casa. La Inglesa abrió la ventana, arriba, y me gritó. Dijo que habrá que matar los perros. Hará unos cuantos días de eso y yo casi no me puedo mover. En la entrada leí ese cartel nuevo, que clavaron en un poste. Dice “La Martita” y abajo “Asociación de Médicos Belgranenses”. Con el viento, el cartel se mueve, seguro, porque desde acá se oye el ruido. Como si no estuvieran los perros, hace rato. Desde la pieza veo una parte del terreno, y la casa. Nunca le dije a Julia que esto se parecía a la estancia. Sobre todo ahora, con ese viento y esos ruidos. Seguro que ahora la estancia más igual a esto no puede estar. Porque dice que después de la cancha de polo, la vieja les hizo meter pico a la de tenis y juntar el ladrillo y los postes en un carro. Ella daba todas las órdenes, la vieja Laver, y empezó a toser justo cuando ya habían tirado todo lo del carro en la pileta de natación. Y debe haber quedado todo como esto, así. Antes de la inundación el viejo Rojas vino a visitarme y me contó todo. También me dijo que Julia no está trabajando en ningún lado, que vive con un vasco, no sé quién. Era distinto cuando vine, hará seis o siete años. Hace varios días que no viene nadie y difícil que vengan porque ya empezó el invierno. Hace un rato me pareció que la Inglesa se asomaba al vidrio de la ventana, allá arriba. Pero yo no pude hacerle señas ni ver si ella hacía señas o qué hacía, porque la pierna me dio una puntada fuerte que me hizo retorcer. Cuando me di vuelta ya no estaba más, y ahora tampoco estoy seguro que fuera. La ventana está cerrada. Acá estoy con esta pierna y como estaqueado. Duro con este trajecito de payaso y toda la pintura que se me resecó en la cara. Ahora queda este viento y tengo cada vez más frío. Los perros lloran más que nunca. Alguno los tendrá que matar.
(1968)
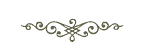
Ficha bibliográfica
Autor: Miguel Briante
Título: Habrá que matar los perros
Publicado en: Ley de juego, 1983
[Relato completo]
