Nunca llegaré a saber del todo si el Vikingo intentaba contarme lo que realmente sucedió esa madrugada en el club Atenas, o se quería sacar de encima la culpa o estaba loco. La historia de cualquier modo era confusa, deshilvanada: pedazos de su vida, el desconsolado saludo de guerra de los escandinavos y un estropeado recorte de El Gráfico, envuelto en trapos, con la finísima y luminosa cara del Vikingo mirando la cámara de frente.
De salida yo había sospechado que algo no andaba en la historia que contaban los diarios, pero si tuve alguna esperanza de que él mismo descifrara los hechos, se me borró no bien lo vi llegar, receloso, la piel de la cara llagada por el sol, escondiendo las manos en el pecho, con un aire obsesivo y brutal. Se movía despacio, en un bamboleo suave y era fatal acordarse, con melancolía, de ese modo suyo tan indolente de caminar el ring para entrar en distancia, de su elegancia natural para salir pegando y hacer juego de cintura sin dejar el infaitin. Estaba allí, arrinconado, la espalda contra la pared, medio perdido, y miraba sin ver en el fondo del pasillo la última luz de la tarde, disuelta ya entre los álamos y las rejas del hospicio. Le alcancé un cigarrillo y él ahuecó las manos para resguardar la llama, sin tocarme, avergonzado por los lamparones de suciedad que le teñían la piel; fumó, abatido, hasta casi no poder despegar la brasa de los labios y después se quedó quieto, con los ojos vacíos, y de golpe estaba hurgueteando en los bolsillos de la camisa, desenterrando un montón de trapos que fue abriendo con prolijidad hasta encontrar el ajado recorte de El Gráfico donde se veía su cara, joven y borrosa, al lado de la cara de Archie Moore. Me estiraba el papel, respirando con la boca abierta, hablando dificultosamente, con una voz gutural, incomprensible, amontonando sin orden las palabras hasta que sin querer se quedaba callado y me miraba, como esperando una respuesta, antes de comenzar de nuevo, regresando una y otra vez a esa madrugada en el club Atenas de La Plata, al cuerpito destrozado del Laucha Benítez tirado en el piso, boca arriba y como flotando en la temblorosa luz del amanecer.
De algún modo toda esta historia va a parar al club Atenas; la historia o lo que vale de ella empieza allí la tarde en que el Laucha Benítez se arrimó a la figura desolada y feroz del Vikingo y en una prueba de lealtad, de imprevista lealtad hacia ese monstruo estrafalario, él, con su cuerpito escuálido y su cara de monito tití, se acercó a los otros, a los que acosaban al Vikingo y les arrebató el trofeo, la única insignia o escudo heráldico que el Vikingo había logrado conquistar en años de batallas perdidas y fracasos heroicos. Los ahuyentó, embravecido, a punto de largarse a llorar y después se arrinconó junto al Vikingo y trató de sosegarlo, sin saber que se estaba buscando la muerte.
Nadie sabrá jamás lo que pasó, pero es seguro que el secreto hay que buscarlo en ese desvencijado club de box que alza sus paredes carcomidas y su techo a dos aguas en el fondo de una calle vacía: allí, una tarde de mayo del 51, el hombre que años después se verá obligado a hacerse llamar El Vikingo, se calzó por primera vez un par de guantes, tiró hacia adelante la pierna izquierda, levantó las manos, se puso en guardia y empezó a boxear.
Introvertido y delicado, era ágil, rápido y demasiado elegante para ser eficaz. Se movía con la soltura de un liviano y todos elogiaban la pureza de su estilo, pero era imposible ganar con esos golpes que parecían caricias. En el fondo no había nacido para boxeador y menos para peso pesado, con su dulce rostro de galán del cine mudo, con su figura espigada y romántica hubiera hecho mejor papel en cualquier otro lado, pero era boxeador sin haberlo elegido, fatalidad de nacer con ese cuerpo espléndido y cerca del club Atenas. Daba tristeza verlo aguantar, impávido y sin sombra de duda, las arremetidas confusas de los brutales mastodontes de la categoría. Era más bien un hombre para boxear entre livianos, a lo sumo con algún peso welter; de todos modos, inexplicablemente y en una especie de traición que lo llevaba al desastre, su cuerpo estricto como un junco siempre pasaba los noventa kilos aunque él se matara de hambre. No llegó a ningún lado y nunca tuvo otra virtud que la pureza de su estilo, una loca obstinación para asimilar el castigo, un empecinamiento, un orgullo que lo obligaba a seguir en pie y arremetiendo aunque estuviera destrozado.
La culminación de su carrera la alcanzó una tarde anónima: una tarde de agosto del 53, en el gimnasio iluminado a medias y vacío del Luna Park, en la que se aguantó de pie frente a Archie Moore, en la única sesión de entrenamiento que el campeón del mundo hizo en Buenos Aires antes de pelear con el uruguayo Dogomar Martínez. Fue una tarde vertiginosa que después siempre le dolió recordar. Nadie se atrevía a ser sparring de Archie Moore y él se decidió porque aún conservaba inalterable esa cualidad, digamos adolescente, de despreciar los riesgos y confiar sin la menor vacilación en la fuerza de su insensata voluntad. Ilusionado pensó que era su chance, se convenció que era capaz de pelear de igual a igual, durante cinco rounds de tres minutos, con esa perfecta máquina de hacer box que era Archie Moore.
Estuvo mucho tiempo solo, sentado en un rincón, cerca de las duchas, esperando. Miraba la luz grasienta que bajaba de los focos enrejados y se mezclaba con la claridad de la tarde, sin pensar en nada, tratando de olvidar que Moore era, en ese entonces, uno de los tres o cuatro boxeadores más grandes de la historia del box. Durante un momento le pareció que se dormía, acunado por el sonido confuso de los hombres que se movían al fondo, pero de golpe llegaron los fotógrafos como un torbellino y se encontró encima del ring con Archie Moore enfrente. Empezaron liviano, haciendo cambio de frente y trabajo en las sogas. Moore era más bajo, usaba guantes rojos y botitas de terciopelo. El Vikingo se sentía muy duro, atado, demasiado atento a lo que pasaba afuera del ring, a los fogonazos que caían imprevistamente no bien Moore se movía. Además sentía curiosidad más que miedo. Ganas de saber hasta dónde le iban a doler los golpes de un campeón del mundo. Al rato Moore lo había acorralado dos veces, pero las dos veces consiguió zafarse haciendo juego de cintura. El campeón quedó descolocado, de cara al vacío y dejó de sonreír. El Vikingo empezó a darle vueltas alrededor, siempre fuera de distancia y Moore lo punteaba de zurda, quieto, hamacándose, y de repente se le iba encima con una velocidad fulminante. El Vikingo no hacía otra cosa que mirarle las manos, tratando de anticipar, con la oscura sensación de que el otro adivinaba lo que iba a hacer. En una de esas se movió un poco más despacio y Moore lo cruzó con dos derechas y una izquierda abajo y al Vikingo le pareció que algo se le quebraba, adentro. Moore lo tocó suave con la izquierda, como queriendo tomar distancia, amagó dar un paso al costado buscando perfilar la derecha y cuando el Vikingo se movió para cubrirse la zurda de Moore bajó como un latigazo y lo encontró a mitad de camino. Al Vikingo se le nublaron los ojos, levantó la cara buscando aire pero sólo vio los globos de luz del gimnasio que daban vuelta. Moore se ladeó, sin tocarlo, esperando que se derrumbara. El Vikingo sintió que se le cruzaban las piernas, se hamacó para dejarse ir pero se sostuvo de algún lado, del aire, vaya a saber de dónde se sostuvo, lo cierto es que cuando bajó la cara estaba otra vez en guardia.
A partir de ahí Moore lo empezó a buscar en serio, para tirarlo. Cuando estaban en el centro del ring y había espacio el Vikingo se las arreglaba con el juego de piernas, pero cada vez que Moore lo acorralaba contra las sogas tenía ganas de levantar los brazos y ponerse a llorar. Al rato navegaba en una niebla opaca, sin entender cómo podían pegarle tan fuerte, toda su energía concentrada en no despegar los pies de la tierra: única certidumbre de que aún estaba vivo. Trataba de mantenerse fiel a su estilo y salir boxeando pero Moore era demasiado veloz y siempre llegaba antes. Hacia el final había perdido todo, menos ese instinto fatal que lo llevaba a buscar la salida más clásica y conservar cierta elegancia pese a estar medio ciego, deshecho por los golpes cruzados y la combinación de jab y aperca que lo frenaban como si continuamente chocara contra un muro. A esa altura el mismo Moore parecía un hombre piadoso, obligado a pegar porque ése es el trabajo, con un suave relámpago de respeto y consideración alumbrando sus ojos levemente bizcos, una suerte de ruego, como si le pidiera que se dejara caer para no seguir golpeándolo.
Cuando todo terminó casi no se dio cuenta. Siguió cubriéndose y no bajó los brazos ni siquiera al ver subir a los fotógrafos, como si tuviera miedo que pensaran que Moore había podido noquearlo al final. Recién cuando alguien lo puso al lado de Moore y vio enfrente a un fotógrafo, comprendió que había logrado resistir: entonces miró la cámara, se puso rígido y trató de concentrarse para no cerrar los ojos cuando llegara el estallido del flash. Bajó del ring pensando cada gesto, atontado por el dolor pero invicto y satisfecho, habiendo adquirido para siempre una fatal confianza en su valor y su hombría, como si realmente hubiera peleado con Moore por el título mundial, entre mareas de embriagadora fama y sin ver el vacío, la pálida, enfermiza claridad que diluía los rostros, la silueta de los hombres que rodeaban a Moore, sin que nadie se ocupara de él, solo como nunca volvió a estarlo.
2
En los cinco años que siguieron no hubo otra cosa que una larga sucesión de masacres heroicas, en las que únicamente tuvo para ofrecer la extraña belleza de su rostro que a menudo llenaba de inquietud a las señoras del ringsai y una torva altivez, una manía de perfección, imperceptible para alguien que no estuviera con él entre las sogas. Claro que la emoción de las señoras del ringsai fue siempre una ansiedad secreta y ninguno de sus rivales resultó un caballero capaz de respetar ese orgullo suicida.
De modo que su campaña se cortó, sin sorpresas, una noche de febrero del 56, en el club Atenas. En ese galpón casi desierto boxeó por última vez, enfrentando a un desconocido brutal y de mirada turbia, que lo persiguió diez rounds tirándole lerdos mazazos, frente a los que él sólo oponía la absurda perseverancia y la fútil pureza de su estilo, un elegante juego de cintura que parecía destinado a encontrar todos los golpes que anduvieran sueltos por el aire. Cayó cuatro veces pero terminó de pie, borroso y tambaleante, la vista fija en el vacío. Cuando sonó la campana lo arrastraron a su rincón y él los miraba, arisco, los ojos muy abiertos, como alucinado o dormido, la cara rota, borrada por la sangre.
Nunca decidió dejar el box, porque para hacerlo tendría que haber dudado de sí mismo y era inútil esperar que hiciera eso; sencillamente dejaron de ofrecerle peleas, lo miraban rondar las oficinas de los promotores, lo veían llegar todas las mañanas al gimnasio con su bolsón de mano y empezar a entrenarse, terco, incansable, inspirando esa piedad irritada que suele provocar la sobrevaloración y el exceso de confianza. Seguro de sí y arruinado, jamás pidió otra cosa que una chance para volver a pelear y demostrar lo que valía. Al final, cuando estaba por morirse de hambre, alguien lo sacó del letargo y lo enganchó como luchador profesional en una troupe de catch. Allí, al menos, servía de algo su mirada grisácea, su cara delicada y aristocrática; subía al ring con una barba roja que lo avergonzaba y una especie de casco con cuernos para justificar el nombre de batalla. Tenía que abrir los brazos e inventar un rito aparatoso que, según el promotor, era el saludo vikingo. Lo hacía mal, torpemente, y sin darse cuenta trataba de estar siempre de espalda al público, como no queriendo que lo reconocieran.
La troupe andaba de gira por el interior y él se pasaba las tardes encerrado en los cuartos desvencijados de tristes hotelitos de provincia, tirado boca arriba en la cama, esperando la noche, esperando los saltos absurdos y las risas, sin otro consuelo que el de desenterrar, de vez en cuando, el amarillento recorte de El Gráfico en el que aparecía su cara invicta y joven, al lado de la cara de Archie Moore. Se pasaba las horas alisando el papel contra la mesa tratando de borrarle las arrugas que le iban deformando la cara en la foto, tajeando su hermosa cara rubia que parecía haber envejecido, cuarteada en el papel quebradizo.
Todos lo soportaban porque les era útil, porque su expresión melancólica y su figura altísima, de melena rojiza y barba al viento atraía al público que no parecía notar su torpeza, su aire ausente que mostraba a las claras que estaba a miles de kilómetros de ese cuadrado de soga levantado en medio de una plaza.
Para disimular su indiferencia terminaron diciendo que era sueco o noruego, que no hablaba una palabra en castellano, y esa fábula, inventada para fortalecer el mito, favoreció su hosquedad, su silencio. Al tiempo, todos terminaron por creérselo, hasta el que lo había inventado, y quizás él mismo se convenció que había nacido en algún remoto país del que sólo le quedaba una nostalgia vaga.
Anduvo en eso más de dos años en los que apenas si habló con los otros, arrinconado y siempre solo, atrapado por la vertiginosa y monótona sucesión de pueblitos, de caras brutales y saludos vikingos, y nadie se extrañó cuando desapareció de improviso, una tarde. La troupe había desembarcado en La Plata y él se fue sin avisar, súbitamente, como obedeciendo a un llamado, sin llevarse otra cosa que una vieja valija de cartón, el seudónimo que conservaría hasta su muerte y la barba iluminándole la cara. Caminó por las calles desiertas, en el ardiente calor de la siesta de febrero, enfundado en una tricota negra de cuello volcado, llamando la atención con su cuerpo tan alto, con su figura estrafalaria, sin mirar a la gente que se daba vuelta para ver pasar a ese gigante rubio; atravesó el espeso y dulce aroma de los tilos y buscó el club Atenas como quien vuelve a casa después de una tormenta. No tenía otra cosa para ofrecer más que su misma obstinación, pero se quedó hasta hacer estallar la tragedia.
Fue allí, después de cruzar el hall desmantelado del Atenas y agacharse para trasponer la puertita que daba al gimnasio, cuando vio por primera vez el cuerpo diminuto del Laucha Benítez. El chico, un peso mosca de diecisiete que prometía mucho pero que no se decidía entre su innato talento para el box y sus ganas de ser cantor de boleros, estaba al fondo, perdido entre las sogas y el olor de la resina y, según dicen, apenas hizo un gesto, un leve balanceo y ese fue su modo de decirle que lo estaba esperando desde siempre. Los dos se miraron, casi inmóviles, y después de un instante el Laucha siguió golpeando con sus manitas delicadas una bolsa de arena más alta que él, todo el rostro concentrado en el esfuerzo por parecer feroz. El Vikingo siguió caminando hacia el medio, como si lo buscara, mientras el Laucha se abrazaba a la bolsa de arena y lo veía acercarse, fascinado ya por esa figura a la que el sol de la siesta bajando por los cristales empañados otorgaba un aire fantasmal. Se lo quedó mirando, una leve sonrisa aquietada en su boquita de mujer, como si entreviera la altivez y el furor secreto del Vikingo, o mejor, como si adivinara que ese furor y esa altivez le estaban dedicados.
Tal vez por eso, de allí en adelante, el Laucha fue el único que pareció reparar en la existencia del Vikingo. Cautivado, atento a sus menores gestos, lo vigilaba, emitiendo extrañas señales, muecas, murmullos, equilibradas representaciones en las que su cuerpo adquiría la armonía y el fulgor de una pequeña estatua. Estas celebraciones culminaban cuando el Vikingo estaba cerca: entonces el Laucha dejaba lo que estuviera haciendo, echaba la nuca hacia atrás, clavaba sus ojos en la cara desolada del Vikingo y con su voz aguda, tristísima y casi de mujer, cantaba uno de los boleros de la época de oro, en el estilo de Julio Jaramillo.
El Vikingo no parecía escucharlo o saber que existía, como si se moviera en otra dimensión, siempre ausente. Se arrinconaba con los ojos perdidos y pasaba las horas, aturdido por el rumor del gimnasio, sin hacer otra cosa que cambiar de posición de vez en cuando. A veces, sin embargo, parecía excitado, se movía nervioso con un brillo azul en los ojos y de pronto, en los momentos más inesperados, lo asaltaban extrañas inquietudes, temblaba levemente, empezaba a murmurar en voz muy baja, agitado y manoteando el aire, hasta terminar enfurecido, contando en un tono indescifrable una historia confusa: la historia de su sesión de guantes con Archie Moore. Repetía los movimientos boxeando solo, agazapado y en guardia, largando al vacío lerdos mazazos tímidos. Saltaba o se movía, pesado, torpe, tratando de rescatar algo de todo aquello, siquiera una visión fugaz de ese pacto con Moore, de ese loco, insensato y nunca valorado heroísmo. El resto (todos los que usaban el Atenas como templo de sus esperanzas, de sus catástrofes) le formaban un círculo, lo excitaban con gestos de aliento, con risas, sabiendo que al final, indefectiblemente, sudoroso y cansado, respirando con la boca abierta, con ademanes lerdos y cuidados, hurguetearía en su camisa hasta encontrar el recorte de El Gráfico que sostendría con firmeza pero lejos de su cuerpo, con un gesto de tristeza, de abatimiento y de secreto orgullo.
El Laucha era el único que parecía impresionado, el único que miraba la foto del recorte, la cara del Vikingo un poco magullada que se alcanzaba a descifrar en el pedazo de papel. Los demás hacían bromas, se reían, mientras el Laucha se alejaba, parecía esconderse, refugiarse en un rincón y desde allí vigilaba a todos los que se amontonaban alrededor del cuerpo vacilante del Vikingo. Asustado, sin animarse a intervenir, miraba con dolor al Vikingo que intentaba contar de cualquier modo aquella pelea, la fulminante velocidad de Moore y sus botitas de terciopelo.
Y esa tarde, cuando alguien le arrancó el pedazo de papel, el Vikingo se quedó quieto, como sin entender y después pareció que algo le nublaba los ojos porque se cruzó una mano por la cara y de golpe estaba en medio de ellos, sin ver al Laucha que a su lado, enfurecido y diminuto, los insultaba y los hacía retroceder, hasta que al final se dio vuelta hacia el Vikingo y lo rozaba apenas con la palma de las manos, despacio, arreándolo como si fuera un gran animal enfermo. Lo llevó hacia un costado, lejos de los demás y empezó a hablarle en voz baja, arrullándolo, mientras el Vikingo dejaba de moverse y de gemir, sosegado ya, los ojos perdidos en el aire, la hermosa cara en paz.
Desde ese día empezaron a andar siempre juntos, separados del resto. Se arrinconaban al fondo del gimnasio, quietos, sin hablar, y de golpe el Laucha empezaba a cantar los boleros, muy bajito, sólo para el Vikingo, dejándose ir en los agudos como si fuera a desarmarse.
En ese tiempo, según dicen, el Vikingo pareció renacer. Empezó a entrar en el ring con el Laucha y le servía de sparring. Algunos atribuyen a esto la causa de todo, hablan de accidente, de una mano incontrolada. De todos modos, era cómico verlos cambiar golpes, el Laucha menudo, casi un chico, saltando ágilmente, con su cara de monito tití y al lado la mole encorvada del Vikingo moviéndose pesadamente. Uno solo de los golpes del Vikingo hubiera bastado para quebrar en dos al Laucha que sin embargo entraba en el ring seguro y pavoneándose, como un domador en la jaula de los osos. Se ponían en guardia y empezaban un simulacro de combate, el Vikingo plantado en el centro, el Laucha bailoteando alrededor. El Vikingo lo golpeaba con delicadeza, como si lo acariciara y ponía la cara impunemente, orgulloso de haber recuperado su fabulosa resistencia al castigo. Al fin el Laucha se cansaba de pegar y se dedicaba a hacer soga. El Vikingo se sentaba en un costado, los ojos quietos en la cara del otro, tenso por el esfuerzo, todo el cuerpo brilloso de sudor.
Cuando caía la tarde los dos se metían juntos en las duchas; desde afuera se escuchaban los chillidos del Laucha que se demoraba horas bajo el agua, cantando con los ojos cerrados, mientras el Vikingo se vestía y lo esperaba, tendido sobre uno de los bancos de madera sin respaldo, las manos en la nuca, dormitando hasta que el Laucha aparecía, la piel azulada, oliendo a jabón de coco y empezaba a vestirse, elegante y teatral, haciendo muecas frente al espejo empañado. Los dos salían a caminar por la ciudad en el atardecer, y la gente se paraba a mirarlos como si vinieran de otro mundo, el Laucha con su pinta de jockey pero vestido como un dandy, caminando al lado de ese gigante melancólico, de melena rojiza.
Terminaban siempre en los alrededores de la estación de trenes, sentados frente a una mesa, en la vereda del bar Rayo, bajo los árboles, tomando cerveza negra y respirando el aire suave del verano. Se pasaban las horas ahí, mientras crecía la noche, mirando el movimiento de la estación, adivinando la llegada de los trenes por el aluvión de gente que cruzaba junto a ellos. No hablaban, no hacían otra cosa que mirar la calle y tomar cerveza, tranquilos, como ausentes, hasta que al fin, sin que ninguno de los dos dijera nada, se levantaban y se iban, guiados por el Laucha que miraba atentamente a un lado y a otro antes de cruzar, caminando siempre un poco atrás del Vikingo, como si lo arreara entre los autos.
Así pasaron lo que quedaba del verano: cada vez más aislados, perfeccionando entre los dos el final secreto de la historia. Todos opinan que en ese tiempo el Laucha se quedaba a dormir en el Atenas. Incluso llegaron a verlos, una mañana, durmiendo juntos, la cabeza del Laucha apoyada en el pecho del Vikingo que parecía acunar una muñeca. De todos modos nadie previó o pudo saber lo que pasó esa noche: se vio luz en el club hasta la madrugada y alguien escuchó la voz aguda y suave, desafinada del Laucha cantando «El relicario». Un viento espeso sopló toda la noche, arrastrando el olor a madera quemada del río. Pareció extraño que nadie saliera a abrir; la puerta estaba rota, como si el viento la hubiera desencajado, y del otro lado, en la temblorosa luz del amanecer que se filtraba por las ventanas, encontraron al Laucha agonizando, destrozado a golpes, y al Vikingo en el suelo, llorando y acariciándole la cabeza sucia de sangre y polvo. Todo el gimnasio vacío, el suave murmullo del viento entre las chapas y al fondo la figura encorvada del Vikingo abrazado al cuerpo del Laucha que tenía la cara destrozada y una sonrisa en su boquita de mujer, como una oscura señal de amor, de indolencia o de agradecimiento.
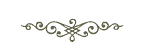
Ficha bibliográfica
Autor: Ricardo Piglia
Título: El Laucha Benítez cantaba boleros
Publicado en: Nombre falso, 1975
[Relato completo]
