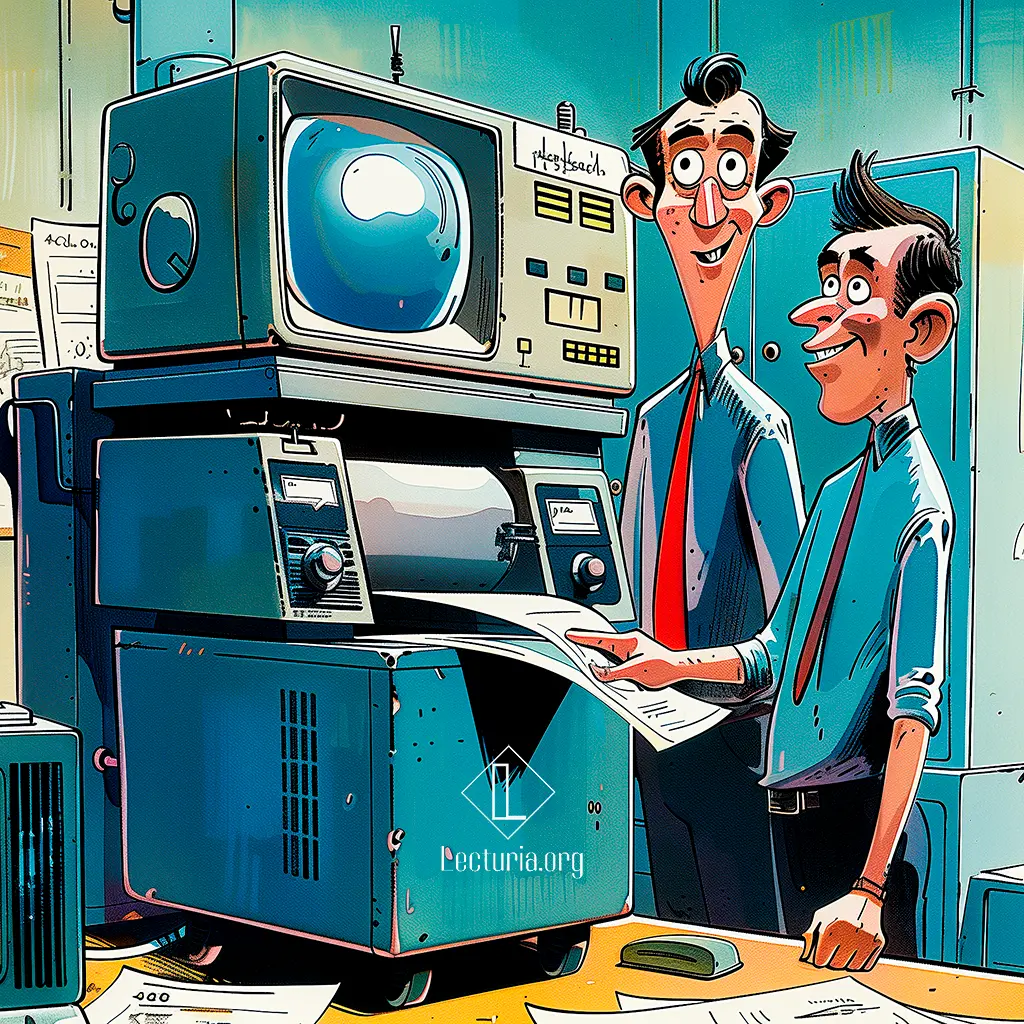Sinopsis: «El gran gramatizador automático» (The Great Automatic Grammatizator) es un cuento de ciencia ficción de Roald Dahl, publicado en 1961 en la colección Someone Like You. Narra la historia de Adolph Knipe, un ingeniero insatisfecho con su trabajo que sueña con ser escritor. Tras participar en la creación de una sofisticada calculadora, Knipe concibe la idea de construir una máquina que escriba cuentos y novelas automáticamente siguiendo determinadas reglas gramaticales. Con el apoyo de su jefe, el señor Bohlen, Knipe desarrolla la máquina y empiezan a producir relatos en serie. La máquina es tan eficiente que los relatos son aceptados por revistas y editoriales, lo que inicia un negocio literario altamente lucrativo y genera una producción en masa de literatura automatizada.
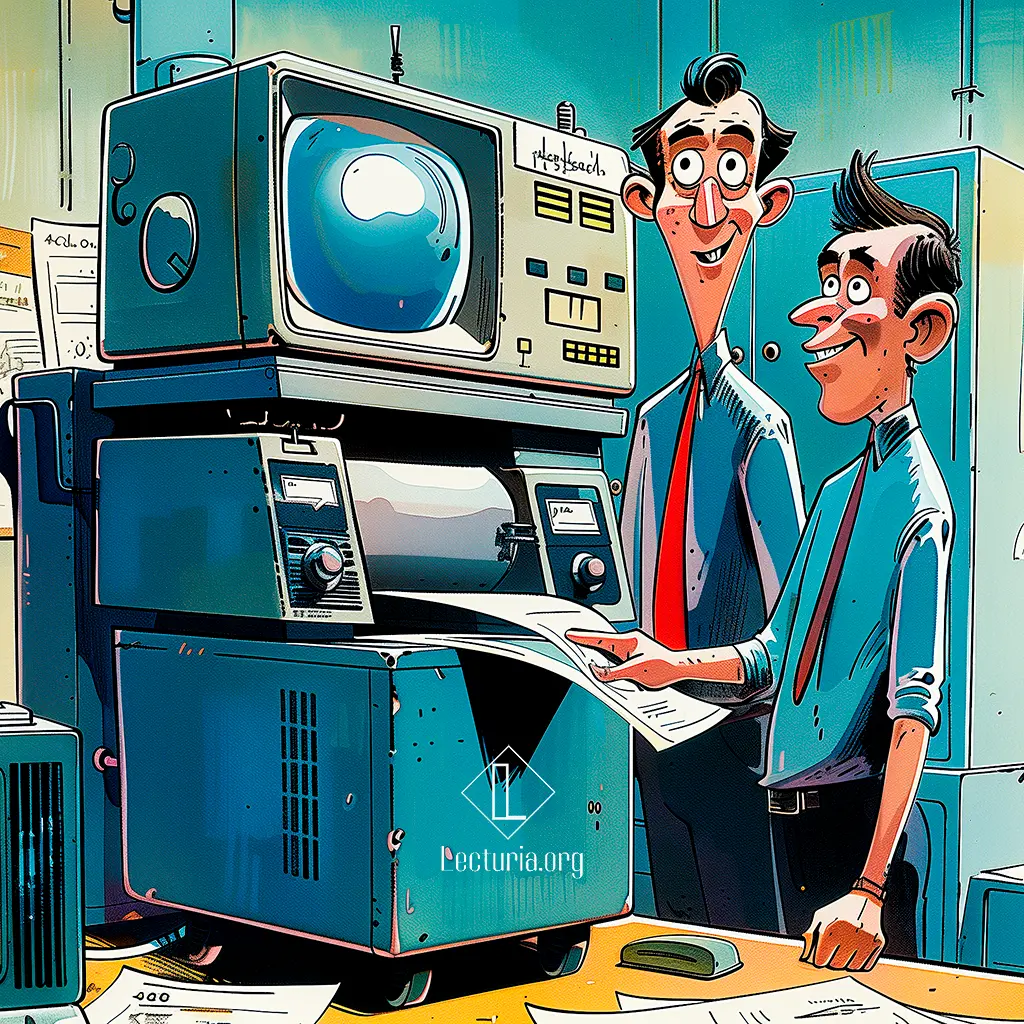
El gran gramatizador automático
Roald Dahl
(Cuento completo)
—Bueno, Knipe, muchacho. Ya está todo acabado. Le he llamado simplemente para decirle que pienso que ha hecho un buen trabajo.
Adolph Knipe estaba de pie, inmóvil, ante la mesa del despacho del señor Bohlen. No parecía en absoluto entusiasmado.
—¿No está usted contento?
—Claro que sí, señor Bohlen.
—¿Ha visto lo que decían los periódicos esta mañana?
—No, señor.
El hombre que estaba detrás de la mesa atrajo hacia sí un periódico doblado y se puso a leer:
—«Acaba de concluirse la construcción de la gran calculadora automática, encargada por el gobierno hace algún tiempo. Probablemente se trata de la calculadora automática más rápida que existe en la actualidad en el mundo. Su función consiste en satisfacer la creciente necesidad de la ciencia, la industria y la administración de realizar con rapidez determinados cálculos automáticos, que en el pasado, y siguiendo métodos tradicionales, hubieran resultado físicamente imposibles o hubieran requerido más tiempo del que podían justificar los problemas que había que resolver. La velocidad a la que funciona la nueva máquina, ha declarado el señor Bohlen, director de la empresa de ingeniería eléctrica responsable de su construcción, puede calibrarse por el hecho de que en cinco segundos da la respuesta correcta a un problema que un matemático tardaría un mes en descifrar. En tres minutos puede realizar un cálculo que, a mano (y en el caso de que fuera posible), llevaría medio millón de hojas de papel tamaño folio. La máquina funciona con impulsos eléctricos, a razón de un millón por segundo, y puede resolver todos los cálculos basados en la suma, la resta, la multiplicación y la división. A efectos prácticos, sus posibilidades son ilimitadas…».
El señor Bohlen levantó la mirada hacia la alargada y melancólica cara del joven.
—¿No se siente orgulloso, Knipe? ¿No está usted contento?
—Naturalmente, señor Bohlen.
—No creo que sea necesario recordarle que su contribución ha sido muy importante, sobre todo en los planes originales. En realidad, podría decir que sin usted y algunas de sus ideas es posible que este proyecto estuviera aún en los tableros de dibujo.
Adolph Knipe restregó los pies sobre la alfombra mientras observaba las manos de su jefe, pequeñas y blancas, los dedos nerviosos que jugueteaban con un clip, estirando las curvas en forma de horquilla. No le gustaban las manos de aquel hombre, ni su cara, con aquella boca minúscula y aquellos labios finos de un rojo púrpura. Resultaba desagradable cómo movía sólo el labio inferior cuando hablaba.
—¿Está preocupado por algo, Knipe? ¿Le está dando vueltas en la cabeza a alguna cosa?
—No, no, señor Bohlen.
—¿Le apetecería tomarse una semana de vacaciones? Le sentarían bien. Se las merece.
—Pues no sé qué decirle, señor.
El hombre mayor esperó, observando a aquel personaje alto, delgado y desgarbado que tenía ante él. Era un chico complicado. ¿Por qué no podía ponerse derecho? Siempre andaba alicaído y desaliñado, con manchas en la chaqueta y los pelos pegados a la cara.
—Me gustaría que se tomara unas vacaciones, Knipe. Las necesita.
—Está bien, señor. Como usted quiera.
—Tómese una semana, o dos, si lo desea. Vaya a algún sitio con buen clima. Tome el sol, nade, relájese, duerma. Cuando vuelva, hablaremos sobre el futuro.
Adolph Knipe regresó en autobús a su casa de dos habitaciones. Tiró el abrigo sobre el sofá, se sirvió un whisky y se sentó ante la máquina de escribir que estaba en la mesa. El señor Bohlen tenía razón. Claro que sí. Sólo que no sabía de la misa la mitad. Probablemente pensaba que se trataba de una mujer. Cuando un joven está deprimido, todos piensan que es por culpa de una mujer.
Se inclinó hacia delante y leyó la hoja a medio mecanografiar que había en la máquina. Se titulaba «Salvado por los pelos» y empezaba como sigue: «Era una noche oscura y tormentosa, el viento soplaba entre los árboles y llovía a cántaros…».
Adolph Knipe bebió un sorbo de whisky, paladeando el sabor amargo de la malta, sintiendo resbalar el frío líquido por su garganta hasta asentarse en la boca del estómago. Era al principio una sensación de frío que luego se iba extendiendo y transformando en calor, creando en los intestinos una pequeña zona tibia. Que se fuera al diablo el señor Bohlen. Y también aquella maravillosa calculadora eléctrica, y que se fuera al diablo aquella…
Justo en ese momento sus ojos y su boca empezaron a abrirse lentamente en un gesto de sorpresa; levantó despacio la cabeza y se quedó completamente inmóvil, contemplando la pared de enfrente con una expresión que más que de sorpresa era de estupor, sin moverse, y así siguió cuarenta, cincuenta o sesenta segundos. Después, y aún con la cabeza inmóvil, en su rostro fue reflejándose un cambio sutil: el estupor dio paso al placer, muy leve al principio, sólo visible en las comisuras de la boca, y a continuación, de forma gradual, fue aumentando y extendiéndose hasta inundar toda la cara, que adquirió una expresión de alegría resplandeciente. Era la primera vez en muchos meses que Adolph Knipe sonreía.
—Claro —dijo en voz alta—. Es una absoluta ridiculez.
Volvió a sonreír, levantando el labio superior y dejando al descubierto los dientes de una forma sumamente sensual.
—Es una idea fantástica, pero tan impracticable que en realidad no merece la pena pensar en ella.
A partir de entonces Adolph Knipe no pensaba en otra cosa. La idea le fascinaba, al principio porque le ofrecía la posibilidad —por remota que fuese— de vengarse de una forma demoníaca de sus peores enemigos. Considerándola sólo desde ese punto de vista, jugueteó perezosamente con ella durante unos diez o quince minutos, y de repente se sorprendió analizándola muy en serio, como si se tratara de una posibilidad factible. Cogió un papel y tomó algunas notas preliminares, pero no llegó muy lejos. Casi inmediatamente volvió a toparse con la conocida verdad de que una máquina, por muy ingeniosa que sea, no es capaz de pensar por sí misma. Sólo puede enfrentarse a problemas que se resuelven en términos matemáticos, problemas que tienen sólo una solución exacta.
Se trataba de un escollo aparentemente insalvable. Una máquina no puede tener cerebro. Por otra parte, sí puede tener memoria, ¿no? La calculadora electrónica de su creación poseía una memoria prodigiosa. Transformando los impulsos eléctricos en ondas supersónicas mediante una columna de mercurio, podía almacenar al menos un millar de cifras de una vez, y extraer cualquiera de ellas en el momento exacto en el que se necesitase. Según este principio, ¿no sería posible construir una sección de memoria de tamaño prácticamente ilimitado?
¿Por qué no?
De pronto cayó en la cuenta de otra verdad, no por sencilla menos abrumadora: ¡que la gramática inglesa está regida por unas reglas tan estrictas que son casi matemáticas! Conociendo las palabras y el sentido de lo que se desea expresar, dichas palabras sólo pueden colocarse en un orden.
No, pensó, no es exactamente así. Hay muchas frases en las que las palabras y las expresiones pueden colocarse en varias posiciones, todas ellas gramaticalmente correctas. Pero, qué demonios, la teoría es cierta en lo esencial, y es razonable pensar que podría construirse una máquina con el mismo sistema que la calculadora eléctrica, transformándola de modo que colocase palabras en un orden determinado en lugar de números, acorde con las reglas gramaticales. Se introducen verbos, nombres, adjetivos y pronombres; se almacenan en la sección de memoria a modo de vocabulario, y con un mecanismo adecuado se extraen cuando sea necesario. Después no hay más que proporcionarle argumentos y dejar que la máquina escriba las frases.
Ya nada podía parar a Knipe. Se puso manos a la obra inmediatamente, y los días siguientes fueron de intenso trabajo. El cuarto de estar estaba atestado de hojas de papel: fórmulas y cálculos, listas de palabras, miles y miles de palabras, argumentos de cuentos, con interrupciones y subdivisiones extrañas, enormes extractos del Roget’s Thesaurus, páginas llenas de nombres de hombre y mujer, cientos de apellidos sacados de la guía de teléfonos, complicados diseños de cables y circuitos, interruptores y válvulas termoiónicas, dibujos de máquinas que perforaban agujeros de distintos tamaños en unas tarjetitas y de una extraña máquina eléctrica capaz de escribir diez mil palabras por minuto. Había también una especie de tablero de control con una serie de botoncitos que llevaban una etiqueta con el nombre de una famosa revista norteamericana.
Trabajaba con auténtico júbilo, recorría la habitación entre pilas de papeles, se frotaba las manos, hablaba a solas en voz alta; de vez en cuando arrugaba la nariz y murmuraba una serie de imprecaciones asesinas en las que siempre aparecía la palabra «editor». Al decimoquinto día de trabajo ininterrumpido metió los papeles en dos grandes carpetas y los llevó casi corriendo a las oficinas de John Bohlen Inc., ingenieros eléctricos.
Al señor Bohlen le agradó volver a verlo.
—¡Pero, Dios mío, Knipe! ¡Tiene usted mucho mejor aspecto! ¿Qué tal las vacaciones? ¿Adónde ha ido usted?
«Está tan feo y desastrado como siempre —pensó el señor Bohlen—. ¿Por qué no se pondrá derecho? Parece un bastón doblado».
—Tiene un aspecto mil veces mejor, muchacho.
«Me pregunto qué estará rumiando. Cada vez que lo veo, parece que le han crecido las orejas».
Adolph Knipe colocó las carpetas sobre la mesa.
—¡Mire, señor Bohlen, mire esto! —exclamó.
Y se lo contó todo. Abrió las carpetas y plantó el proyecto ante el sorprendido hombrecillo. Habló más de una hora, se lo explicó con detalle, y cuando terminó dio un paso hacia atrás, sin aliento, sofocado, a la espera del veredicto.
—¿Sabe una cosa, Knipe? Pienso que está usted como una cabra.
«Cuidado —se dijo el señor Bohlen—. Trátale con cuidado. Este tipo es muy valioso. Si no tuviera ese aspecto tan espantoso, con esa cara de caballo y esos dientes enormes… Tiene orejas de soplillo».
—¡Pero, señor Bohlen, funcionará! ¡Acabo de demostrárselo! ¡No puede usted negarlo!
—Cálmese.
Knipe miró a su jefe con odio creciente.
—La idea —decía el señor Bohlen moviendo sólo el labio inferior— es muy ingeniosa, podría decir que brillante, y viene a confirmar mi opinión sobre su capacidad, Knipe. Pero no se lo tome demasiado en serio. Después de todo, muchacho, ¿de qué podría servirnos? ¿Quién diablos va a comprar una máquina que escriba relatos? Además, ¿qué dinero nos produciría? A ver, explíquemelo.
—¿Puedo sentarme, señor?
—Naturalmente.
Adolph Knipe se sentó en el borde de una silla. El otro hombre le observaba con sus ojos pardos, fijamente, preguntándose qué iría a decirle.
—Con su permiso, señor Bohlen, me gustaría explicarle cómo se me ocurrió hacer esto.
—Adelante, Knipe, adelante.
Tendría que seguirle un poco la corriente, se dijo el señor Bohlen. El chico tenía gran valor para la empresa, era casi un genio, y valía su peso en oro. No había más que ver aquellos papeles. Eran la cosa más rara del mundo. Un trabajo sorprendente, aunque completamente inútil, sin ningún interés comercial, pero que demostraba una vez más la capacidad del muchacho.
—Voy a hacerle una especie de confesión, señor Bohlen. Creo que explica por qué siempre estoy tan…, no sé, tan preocupado.
—Cuénteme lo que quiera, Knipe. Ya sabe que estoy aquí para ayudarle.
—Verá, señor Bohlen, para serle sincero, mi trabajo aquí no me interesa demasiado. Sé que lo hago bien y todo eso, pero no le pongo corazón. No es lo que quiero hacer realmente.
Las cejas del señor Bohlen se alzaron como un resorte. Su cuerpo se puso rígido.
—Verá, señor, toda mi vida he querido ser escritor.
—¡Escritor!
—Sí, señor Bohlen. A lo mejor no se lo cree, pero todos los ratos libres que tengo los dedico a escribir relatos. Durante los últimos diez años he escrito cientos, literalmente cientos de cuentos. Quinientos cincuenta y seis, para ser exactos. Uno por semana, aproximadamente.
—¡Dios mío! ¿Para qué diablos hace usted una cosa así?
—Lo único que sé es que siento la necesidad, señor.
—¿Qué necesidad?
—La necesidad de crear, señor Bohlen.
Siempre que levantaba la mirada veía los labios del señor Bohlen, cada vez más finos, cada vez más rojos.
—Y ¿se puede saber qué hace usted con esos cuentos, Knipe?
—Pues ése es el problema, señor, que nadie quiere comprarlos. Cuando acabo uno, lo mando a varios sitios. Pasa de una revista a otra, y ahí acaba todo, señor. Se limitan a devolvérmelos. Es muy deprimente.
El señor Bohlen se relajó.
—Entiendo muy bien cómo se siente, muchacho —su voz rezumaba comprensión—. Todos pasamos por eso alguna vez en la vida. Pero si los expertos, los editores, ya le han dado a usted pruebas contundentes de que sus cuentos no… cómo lo diría… de que no tienen demasiado éxito, ha llegado el momento de abandonar. Olvídese del asunto, amigo mío.
—¡No, señor Bohlen! ¡No! ¡Eso no es cierto! Sé que mis relatos son buenos. Dios mío, si se los compara con los que publican algunas revistas… ¡Se lo juro, señor Bohlen, si supiera qué cosas tan aburridas y absurdas se ven en las revistas semana tras semana…! ¡Es para volverse loco!
—Un momento, muchacho…
—¿Lee usted revistas, señor Bohlen?
—Perdone, Knipe, pero ¿qué tiene que ver todo esto con su máquina?
—¡Todo, señor Bohlen, absolutamente todo! Lo que quiero decirle es que he hecho un estudio de las revistas y parece ser que cada una tiende a especializarse en un tipo de cuentos. Los escritores (los que tienen éxito) lo saben y escriben adaptándose a eso.
—Un momento, muchacho. Tranquilícese, ¿quiere? No creo que esto nos lleve a ninguna parte.
—Se lo ruego, señor Bohlen, escúcheme hasta el final. Es tremendamente importante.
Se detuvo para tomar aliento. Estaba muy excitado y gesticulaba con las manos. La cara alargada, dentona, con aquellas enormes orejas, resplandecía de entusiasmo y tenía tanta saliva en la boca que salpicaba al hablar.
—Verá, con mi máquina, gracias a un coordinador adaptado entre la sección de «memoria de argumentos» y la de «memoria de palabras», puedo producir cualquier tipo de relato que quiera, simplemente apretando el botón correspondiente.
—Lo sé, Knipe, lo sé. Es muy interesante; pero ¿adónde quiere usted ir a parar?
—A lo siguiente, señor Bohlen: el mercado es limitado. Tenemos que producir el material adecuado en el momento justo, y siempre que lo deseemos. Es simplemente una cuestión de negocios. Lo estoy considerando desde su punto de vista, como una propuesta comercial.
—Pero, mi querido muchacho, no es posible considerarlo como una propuesta comercial. Nunca podría serlo. Usted sabe tan bien como yo lo que cuesta construir una de esas máquinas.
—Sí, señor, lo sé; pero, con todos mis respetos, creo que usted no sabe lo que pagan las revistas a los escritores por esos relatos.
—¿Cuánto?
—Hasta dos mil quinientos dólares. La media es probablemente de unos mil dólares.
El señor Bohlen dio un respingo.
—¡Pero, Knipe, es imposible! ¡Es ridículo!
—No, señor. Es la verdad.
—¿Quiere usted decir que esas revistas dan dinero así por las buenas a cualquiera por… por garrapatear un cuento? ¡Vamos, Knipe! ¡Entonces todos los escritores serían millonarios!
—¡Ésa es la cuestión, señor Bohlen! Ahí es donde interviene mi máquina. Y otra cosa, señor. Yo ya lo tengo todo pensado. Las revistas grandes publican unos tres relatos en cada número. Fijémonos en las quince más importantes. Las que pagan más. Algunas son mensuales, pero la mayoría salen todas las semanas. Pues bien, con esto tenemos que se compran unos cuarenta cuentos a la semana, es decir, cuarenta mil dólares. ¡Con nuestra máquina, cuando funcione a pleno rendimiento, coparemos casi todo el mercado!
—¡Está usted loco, muchacho!
—No, señor, lo que estoy diciendo es verdad. ¿No comprende que, solamente con la cantidad que produzcamos, los desbordaremos? Esta máquina puede producir un relato de cinco mil palabras, mecanografiarlo y terminarlo en treinta segundos. ¿Cómo pueden competir con ella los escritores? Dígamelo, señor Bohlen.
Al llegar a este punto, Knipe observó que en la expresión del hombre se había producido un leve cambio: los ojos tenían más brillo, las aletas de la nariz se habían hinchado, el rostro estaba inmóvil, casi rígido. Prosiguió inmediatamente:
—Hoy en día un artículo hecho a mano no tiene ningún porvenir, señor Bohlen. No puede competir con la producción en serie, sobre todo en este país, y usted lo sabe. Alfombras… sillas… zapatos… ladrillos… vajillas… lo que se le ocurra. Ahora todo se fabrica a máquina. Quizá la calidad sea inferior, pero eso no importa. Lo que cuenta es el coste de producción, y los cuentos son un producto más, como las alfombras o las sillas. A nadie le importa cómo se hacen las cosas con tal de que se vendan. ¡Los venderemos al por mayor, señor Bohlen! ¡Rebajaremos los precios para competir con todos los escritores del país! ¡Acapararemos el mercado!
El señor Bohlen estaba sentado en el borde de la silla. Se inclinó hacia delante, con los codos encima de la mesa, expresión de interés y los ojos clavados en su interlocutor.
—Sigo pensando que es impracticable, Knipe.
—¡Cuarenta mil a la semana! —exclamó Adolph Knipe—. Y ¡aunque lo reduzcamos a la mitad y lo dejemos en veinte mil a la semana, es un millón al año! —y añadió con dulzura—: No ha ganado usted un millón al año por construir la calculadora electrónica, ¿no es así, señor Bohlen?
—Pero, en serio, Knipe, ¿de verdad que los comprarían?
—Mire, señor Bohlen, ¿quién diablos va a comprar relatos artesanales si los otros cuestan la mitad? Es lógico, ¿no?
—Y ¿cómo piensa venderlos? ¿Quién dirá que los ha escrito?
—Montaremos una agencia literaria para distribuirlos y nos inventaremos los nombres que queramos para los escritores.
—No me gusta, Knipe. Me huele a juego sucio. ¿No le parece?
—Y otra cosa, señor Bohlen. Cuando hayamos iniciado el negocio obtendremos una serie de subproductos que también son valiosos. Piense en la publicidad, por ejemplo. Los fabricantes de cerveza y similares están dispuestos a pagar una buena cantidad a los escritores famosos para que presten sus nombres a sus productos. ¡Dios mío, señor Bohlen! No es un juego de niños. Se trata de un negocio importante.
—No sea demasiado ambicioso, muchacho.
—Y otra cosa. Si usted lo desea, señor Bohlen, nada nos impide que algunos de los mejores relatos vayan firmados por usted.
—Pero ¡hombre, Knipe! ¿Para qué iba a querer yo eso?
—No lo sé, señor, pero algunos escritores llegan a ser muy respetados, como el señor Erle Gardner o Kathleen Morris, por ejemplo. Necesitamos nombres, y yo había pensado firmar uno o dos cuentos para ayudar.
—Conque escritor, ¿eh? —dijo el señor Bohlen, meditabundo—. Bueno, seguro que a los del club les sorprendería ver mi nombre en las revistas, en buenas revistas.
—Claro que sí, señor Bohlen.
En los ojos del señor Bohlen apareció momentáneamente una expresión soñadora y distante, y sonrió. Después se recobró y se puso a hojear los papeles que tenía delante.
—Hay algo que no acabo de entender, Knipe. ¿De dónde salen los argumentos? Es imposible que los invente la máquina.
—Los introducimos nosotros, señor. No hay ningún problema. En esa carpeta de la izquierda hay unos doscientos o trescientos. No hay más que introducirlos en la sección de «memoria de argumentos» de la máquina.
—Continúe.
—He añadido muchos otros refinamientos, señor Bohlen. Los verá usted todos cuando estudie el proyecto con detenimiento. Por ejemplo, casi todos los escritores emplean un truco que consiste en meter en cada cuento al menos una palabra larga y complicada para que el lector piense que el autor es muy culto e inteligente. Y he logrado que la máquina haga lo mismo. Habrá una serie de palabras largas almacenadas únicamente con ese fin.
—¿Dónde?
—En la sección de «memoria de palabras» —respondió paralogísticamente.
Durante el resto del día los dos hombres discutieron las posibilidades de la nueva máquina. Al final, el señor Bohlen dijo que tenía que pensarlo un poco más. A la mañana siguiente estaba bastante entusiasmado con la idea, y al cabo de una semana, verdaderamente encantado.
—Lo que tenemos que hacer es decir que estamos construyendo otra calculadora matemática, pero de un nuevo tipo. Así lo mantendremos en secreto.
—Exactamente, señor Bohlen.
La máquina quedó acabada al cabo de seis meses. La instalaron en un edificio de ladrillo, aparte, detrás de las oficinas de la empresa, y una vez lista para funcionar, sólo tuvieron acceso a ella el señor Bohlen y Adolph Knipe.
Fue un momento emocionante cuando los dos hombres —el uno bajo y regordete y el otro alto, delgado y dentón— se colocaron ante el tablero de control, en el pasillo, dispuestos a producir el primer cuento. A su alrededor había múltiples muros que formaban pequeños corredores, todos cubiertos de enchufes, conmutadores y enormes válvulas de cristal. Los dos estaban nerviosos, y el señor Bohlen pasaba el peso del cuerpo de un pie a otro, incapaz de quedarse quieto.
—¿Qué botón? —preguntó a Adolph Knipe mirando una hilera de pequeños discos blancos parecidos a las teclas de una máquina de escribir.
—Escoja usted, señor Bohlen. Puede elegir entre muchas revistas: Saturday Evening Post, Collier’s, Ladies’ Home Journal… la que usted quiera.
—¡Ay, muchacho! Y yo qué sé…
Estaba dando saltos como si le hubiera picado una abeja.
—Señor Bohlen —dijo Adolph Knipe, muy serio—, ¿se da usted cuenta de que en este preciso instante puede convertirse en el escritor más polifacético de este continente con sólo mover el dedo meñique?
—Venga, Knipe, vayamos al grano y dejémonos de tonterías, haga el favor.
—De acuerdo, señor Bohlen. Manos a la obra. Vamos a ver… Este mismo. ¿Qué le parece?
Extendió un dedo y apretó el botón que llevaba el nombre Today’s Woman impreso en diminutos caracteres negros. Se oyó un chasquido, y cuando quitó el dedo, el botón siguió en la misma posición, por debajo del nivel de los demás.
—Ya está hecha la selección —dijo—. Y ahora… ¡vamos allá!
Levantó un brazo para accionar un interruptor del tablero. La habitación se llenó inmediatamente de un fuerte zumbido y del ruido crepitante de chispas eléctricas y el tintineo de innumerables palanquitas que se movían a gran velocidad, y casi en ese mismo momento, por una ranura que había a la derecha del tablero de control, empezaron a aparecer hojas de papel de tamaño holandesa que iban cayendo en una cesta. Salían muy deprisa, a razón de una hoja por segundo, y en menos de medio minuto acabó todo y dejaron de salir hojas.
—¡Ya está! —exclamó Knipe—. ¡Aquí tiene su cuento!
Cogieron las hojas y se pusieron a leer. La primera empezaba del siguiente modo: «Aifkjmbsaoegweztpplnvoqudskigt, fuhpekannbrtyiuolkjhfodsazxcvbnimper, ruitrehdjkgmvnb, wnsay…». Miraron las demás. El estilo era muy parecido en todas. El señor Bohlen se puso a dar gritos. El joven trataba de tranquilizarlo.
—Todo va bien, señor. De verdad que sí. Sólo hay que hacer un pequeño arreglo. Debe de haber un mal contacto en alguna parte, eso es todo. Recuerde que hay miles de metros de cable en esta habitación, señor Bohlen. No pretenderá que salga todo perfectamente a la primera.
—Esto no funcionará jamás —dijo el señor Bohlen.
—Tenga paciencia, señor; tenga paciencia.
Adolph Knipe se dispuso a descubrir el fallo, y a los cuatro días aseguró que tenía todo listo para un nuevo intento.
—Esto no funcionará jamás —repitió el señor Bohlen—. Estoy seguro.
Knipe sonrió y apretó el botón de selección con el nombre de Reader’s Digest. Después accionó el interruptor y la habitación volvió a llenarse de aquel zumbido extraño y excitante. De la ranura salió una hoja mecanografiada y cayó en la cesta.
—¿Dónde está el resto? —gritó el señor Bohlen—. ¡Se ha parado! ¡No funciona!
—No, señor, nada de eso. Funciona perfectamente. ¿No comprende que es para el Digest?
En esta ocasión empezaba así:
«Pocaspersonassabenquesehadescubiertounanuevacurarevolucionariaquepuedeaportarunaliviopermanenteaaquellosquepadecenlaenfermedadmásterribledenuestraépoca…».
Y lo demás estaba igual.
—¡Esto es un galimatías! —exclamó el señor Bohlen.
—No, señor, está bien. ¿Es que no lo ve? Lo que ocurre es que no se han separado las palabras, pero tiene fácil arreglo. El cuento está hecho. ¡Mire, señor Bohlen, mire! Está hecho, sólo que las palabras han salido juntas.
Y en efecto, así era.
Unos días más tarde todo salió a la perfección, incluso la puntuación. El primer relato que sacaron, destinado a una famosa revista femenina, tenía un argumento sólido, lleno de intriga. Era sobre un chico que quería hacer méritos ante su jefe, que era muy rico. El muchacho, continuaba el cuento, planea que un amigo suyo secuestre a la hija del ricachón en una noche oscura, cuando la chica vuelve a su casa en coche. El chico aparece por allí como por casualidad, arrebata el arma a su amigo y rescata a la joven, que le queda muy agradecida. Pero el padre sospecha algo e interroga al chico. Éste se derrumba y lo confiesa todo. Entonces el padre, en lugar de echarlo de su casa a patadas, le dice que admira su inventiva. La chica admira su honradez… y su aspecto. El padre le promete el puesto de director del departamento de contabilidad y su hija se casa con él.
—¡Es impresionante, señor Bohlen! ¡Exactamente como tiene que ser!
—A mí me parece un poco tontorrón, muchacho.
—¡No, señor; será un número uno!
Exaltado, Adolph Knipe produjo con rapidez seis relatos más en otros tantos minutos. Todos ellos —salvo uno, que, no se sabe por qué razón, salió un poco verde— resultaron totalmente satisfactorios.
El señor Bohlen se ablandó. Accedió a montar una agencia literaria en una oficina del centro y a poner a Knipe al frente. Llevó a cabo esta tarea en un par de semanas, pasadas las cuales Knipe envió los doce primeros relatos. Él firmó cuatro, puso el nombre del señor Bohlen en otro y se inventó nombres para los restantes. Cinco fueron aceptados inmediatamente. Devolvieron el que iba firmado por el señor Bohlen, con una nota del editor que decía: «Es un buen trabajo, pero, en nuestra opinión, no está bien acabado. Nos gustaría examinar más obras de este escritor…». Adolph Knipe cogió un taxi hasta la fábrica e hizo otro relato para la misma revista. Volvió a firmarlo con el nombre del señor Bohlen y lo envió de inmediato. Lo compraron.
El dinero empezó a entrar a raudales. Lenta y cuidadosamente, Knipe fue aumentando la producción, y al cabo de seis meses enviaba unos treinta relatos a la semana y vendía la mitad, aproximadamente.
Empezó a adquirir renombre de escritor prolífico y de éxito, y lo mismo le ocurrió al señor Bohlen. La fama de este último no era tan buena, pero él no lo sabía. Al mismo tiempo, Knipe creó más de doce personajes ficticios que eran jóvenes promesas. Todo marchaba sobre ruedas.
Al llegar a este punto decidieron transformar la máquina para que escribiera novelas además de relatos cortos. El señor Bohlen, ansioso de mayores éxitos en el mundo literario, se empeñó en que Knipe acometiera de inmediato aquella tarea prodigiosa.
—Quiero hacer una novela —decía constantemente—. Quiero hacer una novela.
—Y la escribirá, señor, la escribirá. Pero tenga paciencia, por favor. Tengo que hacer algunos cambios muy complicados.
—Todo el mundo me dice que debería escribir una novela —insistió el señor Bohlen—. Me persiguen todos los editores, rogándome que deje de hacer el tonto con los relatos y escriba algo realmente importante. Lo único que merece la pena es una novela. Eso dicen.
—Haremos novelas —le dijo Knipe—, todas las que queramos; pero, por favor, tenga usted paciencia.
—Mire, Knipe. Voy a escribir una novela seria, algo que les haga darse cuenta de quién soy yo. Me estoy cansando de los relatos que firma usted con mi nombre. La verdad es que no estoy muy seguro de que no esté usted dejándome en ridículo.
—¿Que yo le estoy dejando en ridículo, señor Bohlen?
—Lo que ha hecho ha sido quedarse usted con los mejores.
—¡No, no, señor Bohlen!
—Así que esta vez le juro que voy a tomar medidas para escribir un libro inteligente, con clase. Que quede bien claro.
—Mire, señor Bohlen, con el tablero de mandos que estoy montando podrá usted escribir el tipo de libro que desee.
Y así fue, pues al cabo de dos meses el genial Adolph Knipe no sólo había transformado la máquina para que escribiera novelas, sino que también había construido un sistema de control fantástico que permitía al autor, literalmente, preseleccionar cualquier clase de argumento y de estilo. El artilugio tenía tal cantidad de esferas y palancas que parecía el cuadro de mandos de un avión gigantesco.
Al principio, al pulsar uno de los botones principales, el autor tomaba la primera decisión para incluir la novela en una de las siguientes categorías: histórica, satírica, filosófica, política, romántica, erótica, humorística y seria. Después, entre la segunda fila de botones (que eran los básicos), elegía el tema: vida militar, época de los pioneros, guerra civil, guerra mundial, problema racial, salvaje Oeste, vida en el campo, recuerdos de infancia, viajes por mar, fondo del mar y muchísimos más. La tercera fila de botones permitía elegir el estilo literario: clásico, fantástico, picante, Hemingway, Faulkner, Joyce, femenino, etcétera. La cuarta fila era para los personajes; la quinta, para el léxico, y así sucesivamente, hasta diez largas filas de botones de preselección.
Pero eso no era todo. Había que controlar también el proceso de escritura, que duraba unos quince minutos, para lo cual el autor se sentaba en el puesto del conductor, por así decirlo, y tiraba de una serie de registros marcados con su nombre correspondiente, o los apretaba, como si se tratase de un órgano. Mediante este sistema podía matizar o mezclar continuamente cincuenta elementos distintos y variables, tales como tensión, sorpresa, humor, patetismo y misterio. Los numerosos manómetros y esferas situados en el mismo tablero de mandos le iban indicando la etapa exacta en la que se encontraba.
Por último, quedaba el tema de la «pasión». Tras estudiar cuidadosamente las listas de los libros más vendidos el año anterior, Adolph Knipe llegó a la conclusión de que ése era el ingrediente más importante, el catalizador mágico capaz de hacer de la novela más aburrida un éxito clamoroso, al menos desde el punto de vista comercial. Pero Knipe también sabía que la pasión es un elemento fuerte y poderoso que hay que manejar con prudencia: la proporción exacta en el momento preciso, y para lograrlo había ideado un control independiente, que consistía en dos reguladores deslizantes muy sensibles que funcionaban a pedales, de forma parecida al acelerador y el freno de un coche. Uno de ellos regulaba el porcentaje de pasión que había que introducir, y el otro, su intensidad. Por supuesto, no cabía duda de que escribir una novela con el método de Knipe iba a ser algo semejante a pilotar un avión, conducir un coche y tocar el órgano a la vez, y éste era precisamente el único inconveniente, aunque al inventor no le preocupaba lo más mínimo. Cuando estuvo todo listo, llevó orgulloso al señor Bohlen al edificio en el que se encontraba la máquina y le explicó el funcionamiento de aquella maravilla.
—Pero ¡Dios mío, Knipe! ¡Yo no soy capaz de hacer todo eso! ¡Maldita sea, muchacho, sería más fácil escribirla a mano!
—Enseguida se acostumbrará, señor Bohlen. Se lo prometo. Dentro de una o dos semanas lo hará casi sin pensar. Es como aprender a conducir.
La verdad es que no resultó tan fácil, pero tras muchas horas de práctica, el señor Bohlen empezó a cogerle el tranquillo, y al fin, un día, ya entrada la noche, le dijo a Knipe que se preparase para producir la primera novela. Fueron unos momentos de tensión, el hombrecillo gordo encogido en el asiento del conductor, nervioso, y Knipe, alto y dentón, revoloteando a su alrededor muy excitado.
—Estoy dispuesto a escribir una novela importante, Knipe.
—Y yo estoy seguro de que lo conseguirá, señor. Completamente seguro.
El señor Bohlen oprimió con cuidado los botones de preselección con un solo dedo.
Botón principal: satírico.
Tema: problema racial.
Estilo: clásico.
Personajes: seis hombres, cuatro mujeres, un niño pequeño.
Longitud: quince capítulos.
Al mismo tiempo vigilaba atentamente tres registros de órgano que llevaban el rótulo de intensidad, misterio y profundidad.
—¿Preparado, señor?
—Sí, sí. Estoy preparado.
Knipe apretó el interruptor. La gran máquina zumbó. Se oyó un ruido profundo, el ronroneo de cincuenta mil ruedas dentadas, varillas, palancas; después, el tamborileo de la máquina de escribir eléctrica, que dio paso a un tableteo estruendoso, casi insoportable. Las hojas mecanografiadas fueron cayendo en la cesta, una cada dos segundos. Pero entre el ruido y la excitación, jugar con aquellos registros, observar el contador de capítulos, el indicador de ritmo y el calibrador de pasión, el señor Bohlen perdió la cabeza y reaccionó de la misma forma que la persona que está aprendiendo a conducir: apretando con fuerza los dos pedales hasta que la máquina se paró.
—Le felicito por su primera novela —dijo Knipe recogiendo el gran montón de hojas mecanografiadas de la cesta.
La cara del señor Bohlen estaba perlada de sudor.
—¡Mi trabajo me ha costado, muchacho!
—Pero lo ha hecho, señor; lo ha hecho.
—Déjeme ver qué tal ha quedado, Knipe.
Empezó a revisar el primer capítulo, pasando cada página que acababa al joven.
—¡Dios mío, Knipe! ¿Qué es esto?
El fino labio de pez del señor Bohlen tembló ligeramente al pronunciar aquellas palabras y sus carrillos se hincharon poco a poco.
—Pero ¡mire esto, Knipe! ¡Es vergonzoso!
—Yo diría que un poco fuerte, señor.
—¡Fuerte! ¡Es absolutamente repugnante! ¡Yo no puedo firmar una cosa así!
—Tiene razón, señor. Tiene razón.
—¡Knipe! ¿Es que ha querido gastarme una broma pesada?
—¡Ni hablar, señor!
—Pues lo parece, francamente.
—¿No habrá apretado con demasiada fuerza los pedales del control de la pasión, señor Bohlen?
—Y ¿cómo podía saberlo yo, muchacho?
—¿Por qué no lo intenta otra vez?
El señor Bohlen escribió otra novela, y en esta ocasión salió tal y como estaba previsto.
En el plazo de una semana un editor leyó el manuscrito y lo aceptó entusiasmado. A continuación, Knipe entregó otro firmado por él y, por si fuera poco, hizo una docena más. La agencia literaria Adolph Knipe se hizo famosa en muy poco tiempo por su colección de jóvenes novelistas prometedores. Y el dinero volvió a llegar a raudales.
Fue en esa época cuando el joven Knipe empezó a hacer gala de un verdadero talento para los negocios.
—Mire, señor Bohlen —dijo un día—, todavía tenemos demasiada competencia. ¿Por qué no absorbemos a todos los escritores del país?
El señor Bohlen, que para entonces lucía una chaqueta de terciopelo de color verde botella y se había dejado crecer el pelo de modo que le cubría dos terceras partes de las orejas, estaba contento con la marcha del negocio.
—No entiendo a qué se refiere, muchacho. No se puede absorber a los escritores así como así.
—Claro que se puede, señor. Es lo que hizo Rockefeller con las compañías petrolíferas. Simplemente se los compra, y si no quieren venderse, se los aplasta. ¡Es muy fácil!
—Hay que andarse con cuidado, Knipe, con mucho cuidado.
—Tengo una lista de los cincuenta escritores de mayor éxito del país, y lo que he pensado es ofrecerles a cada uno un contrato de por vida. Lo único que tienen que hacer es comprometerse a no volver a escribir ni una palabra y, naturalmente, permitirnos que firmemos nuestra producción con sus nombres. ¿Qué le parece?
—Que no lo aceptarán.
—No conoce a los escritores, señor Bohlen. Ya verá usted.
—Y ¿la necesidad de crear, Knipe?
—¡Pamplinas! Lo único que les interesa realmente es el dinero…, como a todo el mundo.
Al final, el señor Bohlen accedió a hacer una prueba, aunque a regañadientes, y Knipe, con su lista de escritores en el bolsillo, fue a visitarlos en un gran Cadillac con chófer.
En primer lugar, fue a ver al hombre que encabezaba la lista, un escritor extraordinario, y no encontró dificultad alguna para que le recibiera. Le explicó de qué se trataba el asunto y le enseñó un maletín lleno de novelas de muestra y un contrato que le garantizaba cierta suma al año durante el resto de su vida, para que lo firmase. El escritor le escuchó educadamente, llegó a la conclusión de que se había topado con un loco, le ofreció una copa y a continuación le acompañó a la puerta sin más contemplaciones.
El segundo escritor de la lista, cuando comprendió que Knipe hablaba en serio, le agredió con un gran pisapapeles metálico, y el inventor tuvo que salir disparado al jardín, dejando tras de sí un torrente de insultos y obscenidades como no había oído jamás.
Pero Adolph Knipe no se desanimó por tan poca cosa. Estaba decepcionado, pero no abatido, y salió otra vez en su cochazo para ver a su próximo cliente. Se trataba de una mujer, famosa y popular, cuyas gruesas novelas románticas se vendían por millones en todo el país. Recibió a Knipe con amabilidad, le sirvió té y le escuchó con suma atención.
—Es realmente fascinante —dijo—, pero me cuesta trabajo creerlo.
—Señora —replicó Knipe—, venga conmigo y véalo usted misma. Mi coche nos está esperando.
Salieron y, al poco tiempo, la asombrada señora penetró en el edificio que albergaba la máquina prodigiosa. Knipe le explicó con vehemencia su funcionamiento y al cabo de un rato incluso le permitió que ocupase el asiento del conductor y practicase con los botones.
—Muy bien —dijo Knipe de repente—. ¿Quiere usted hacer un libro ahora mismo?
—¡Sí, sí! —exclamó la escritora—. ¡Por favor!
Era muy habilidosa y parecía saber exactamente lo que quería. Ella misma hizo la preselección y produjo una larga novela romántica y llena de pasión. Leyó el primer capítulo y quedó tan entusiasmada que firmó el contrato en el acto.
—Ya nos hemos quitado a una de en medio —le dijo después Knipe al señor Bohlen—. Y, además, bastante importante.
—Buen trabajo, muchacho.
—¿Sabe usted por qué ha firmado?
—¿Por qué?
—No es por el dinero. Le sobra.
—¿Entonces?
Al sonreír, Knipe levantó el labio y dejó al descubierto una encía grande y descolorida.
—Porque ha visto que el material hecho a máquina es mejor que el suyo.
De allí en adelante, Knipe tomó la sabia decisión de concentrar sus esfuerzos en los mediocres. Los que eran un poco mejores —y había tan pocos que no importaban demasiado— no parecían tan fáciles de seducir.
Al final, y tras varios meses de trabajo, había convencido aproximadamente al setenta por ciento de los escritores de su lista para que firmasen el contrato. Descubrió que los más fáciles de manejar eran los de más edad, que se estaban quedando sin ideas y se daban a la bebida. Los jóvenes resultaban más problemáticos. A veces, incluso le soltaban improperios o se ponían violentos cuando entraba en contacto con ellos, y en más de una ocasión Knipe recibió heridas leves en el transcurso de sus visitas.
Pero, en conjunto, los inicios fueron satisfactorios. Se calcula que el año pasado —el primero en el que la máquina funcionó a pleno rendimiento— al menos la mitad de las novelas y los cuentos publicados en lengua inglesa fueron producidos por Adolph Knipe con el gran gramatizador automático.
¿Les sorprende?
No lo creo.
Y aún no ha llegado lo peor. A medida que se divulga el secreto, aumenta el número de los que corren a asociarse con el señor Knipe, y la tuerca se va apretando con más fuerza sobre los que no se deciden a firmar.
En este preciso momento, mientras oigo los alaridos de hambre de mis nueve hijos en la otra habitación, noto que mi mano se acerca más y más a ese contrato dorado que está al otro lado de la mesa.
¡Oh, Señor, danos fuerzas para dejar que nuestros hijos mueran de hambre!
FIN