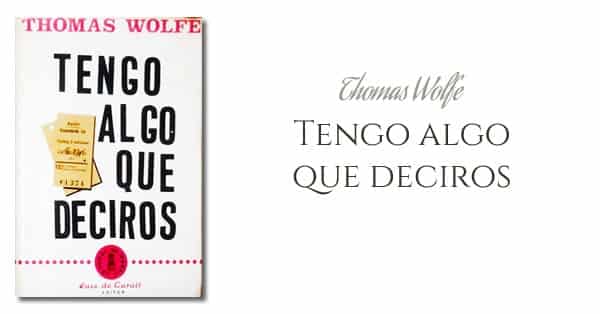A las siete sonó en tono bajo el teléfono de al lado de mi cama. Me di la vuelta y luego me desperté de pronto de uno de esos sueños intranquilos y poco profundos que experimenta uno cuando se ha acostado tarde sabiendo que tiene que levantarse temprano. Era el portero.
—Son las siete —dijo.
Respondí:
—Muy bien. Gracias. Ya estoy despierto.
Luego me levanté, luchando aún sin ganas contra una fatiga acorchada que seguía pidiendo más sueño y con una tensión de ansiedad que me roía y me exigía acción. Al mirar a la habitación, me aseguré. En el departamento del equipaje estaba mi viejo baúl, ya hecho y preparado. Ahora no quedaba mucho más que hacer, excepto afeitarme, vestirme e ir a la estación. El tren no salía hasta las ocho y media y no había que andar más que tres minutos para llegar a la estación. Metí los pies en las zapatillas, me acerqué a las ventanas, tiré del cordón y abrí las pesadas persianas.
Era una mañana gris. Allí abajo, excepto un taxi o un coche de vez en cuando, el zumbido silencioso de una bicicleta o alguien que iba andando rápidamente al trabajo, con el paso largo y cansado de primeras horas de la mañana, estaba desierta y silenciosa la Kurfürstendamm[1]. En el centro de la calle, por encima de las vías del tranvía, ya habían perdido los árboles la frescura del verano —esa profunda intensidad del verde alemán que da a todo su follaje una especie de oscuridad boscosa, un sentido legendario de magia y de tiempo—. Tenían las hojas, ahora, polvorientas y descoloridas. Se veía, de vez en cuando, que ya empezaba a salirles el tono amarillento del otoño. Pasó un tranvía, color amarillo crema, inmaculado, brillante como un juguete perfecto, con una especie de ruido sibilante sobre los raíles y en los contactos del trole. Éste era el único ruido que hacía el tranvía. El tranvía era perfecto en sus funciones, como todo lo que hacían los alemanes. Incluso los adoquines que pavimentaban el espacio entre las vías estaban inmaculados, como si acabaran de pasar sobre cada uno unos zorros para el polvo, y las tiras de hierba a ambos lados eran tan verdes y tan aterciopeladas como el césped de Oxford.
A ambos lados de la calle estaban también desiertos y vacíos los grandes restaurantes, cafés y terrazas de la Kurfürstendamm. Las sillas estaban puestas encima de las mesas y todo era limpio y quieto. A tres manzanas de distancia, al principio de la calle, sonó siete veces el reloj de la Gedächtnis-Kirche[2]. Podía verse la gran masa oscura de la iglesia. En los árboles cantaban unos cuantos pájaros.
Llamó alguien a la puerta. Me di la vuelta, crucé la habitación y la abrí. Tras ella estaba el camarero con la bandeja del desayuno. Era un chico de quince años, un niño rubio y solemne con la cara rosada y fresca. Llevaba una camisa con encajes y un uniforme de camarero que estaba inmaculado pero que, me parece, había sido arreglado, acortándolo un poco para pasar de su anterior propietario maduro a su propietario actual. Entró solemnemente, pronunciando estólidamente sus tres frases en inglés, que eran «Buenos días, señor», al abrirle la puerta; «Por favor, señor», al poner la bandeja en la mesa; y «Gracias, señor» al salir, dar media vuelta y cerrar la puerta tras de sí.
En seis semanas no había variado la fórmula en absoluto y ahora, al ver que se iba otra vez, experimenté una sensación de afecto y de pena. Le dije que esperase un momento, cogí los pantalones, saqué algo de dinero y se lo di. Se le puso roja de felicidad la cara sonrosada. Le estreché la mano y entonces dijo el muchacho:
—Gracias muchas, señor —y luego, con mucha calma y seriedad—: Gute Reise.[3]
Dio un taconazo y me hizo una inclinación protocolaria, cerrando después la puerta. Y allí me quedé yo durante un momento, con aquella sensación inefable de afecto y de pena, comprendiendo que nunca le volvería a ver.
Luego volví hacia la mesa, me serví una taza de chocolate espeso y caliente, abrí un panecillo reciente, puse encima mantequilla, le añadí mermelada de fresas y lo comí. La chocolatera estaba todavía medio llena y quedaban en la fuente varios trocitos de mantequilla cremosa. Había bastante mermelada, bollos recientes y «croissants» finos para media docena de desayunos, pero ya había comido todo lo que quería. Me lavé los dientes y me afeité, puse la brocha y el cepillo, todos los cacharros, en un estuche de cuero y metí éste en el viejo baúl. Luego me vestí. A las siete y media ya estaba dispuesto.
Entró Hartmann cuando estaba llamando al portero. Al verme empezó a reírse, cerrando los ojos, retorciendo las facciones y resoplando de risa a través de los labios fruncidos agriamente, como si acabara de comer un níspero a medio madurar. Luego me miró con ansiedad y preguntó:
—¿Entonces ya estás preparado? ¿Te vas?
—Sí —asentí—. Ya está todo listo. ¿Qué tal te sientes, Franz?
De repente se rió, se quitó las gafas y empezó a limpiarlas. Sin las gafas, adquiría su cara pequeña un aspecto cansado y desgastado y tenía los ojos inyectados en sangre y nublados de la noche anterior.
—¡Oh, Gott! —dijo con una especie de desesperación alegre—. ¡Me siento horriblemente mal! ¡Ni siquiera me he acostado! ¿Quieres que te diga una cosa? —dijo contemplándome con la seria intensidad con la que pronunciaba siempre estas palabras—. Me siento horroroso… de verdad.
Hablaba bien en inglés. Había vivido y trabajado un año o dos en Londres y desde entonces se habían convertido sus servicios por su conocimiento del idioma en algo extremadamente útil para la firma de exportación que le empleaba. Era raro que cometiese una equivocación importante de acento o de pronunciación, y sin embargo, inmediatamente se daba uno cuenta de que hablaba en una lengua extranjera a él. No es fácil de describir. Era, quizá más que ninguna otra cosa, una cierta entonación de la voz, de una voz que pronunciaba palabras familiares con el ritmo latente de otro lenguaje. Hablaba sin dificultad —ocasionalmente se veía una cierta torpeza en el uso de los tiempos, un ejercicio inseguro de los modismos, una transposición germánica de las palabras inglesas— pero siempre de una manera fluida y clara. Sin embargo, incluso cuando empleaba frases tan sencillas como: «¿Entonces ya estás preparado?», se daba uno cuenta de unas ciertas precauciones con la pronunciación, como las que toma alguien a quien se ha educado para que diga las palabras correctamente. Y, además, cuando empleaba frases tal como: «Te voy a decir una cosa» —expresión que empleaba habitualmente— se sentía una especie de extrañeza, no tanto por la forma de decir las palabras (las pronunciaba muy bien, con una cierta tendencia a cecear, casi como si dijera «coza») como por la forma tan curiosa que tenía de emplearlas. Así, cuando le hacía uno una pregunta trivial —dónde comprar una camisa, o dónde coger el autobús, o si había llamado alguien al teléfono— Hartmann se volvía con un aire de seriedad casi alarmada y decía:
—Te voy a decir una cosa: sí que ha llamado alguien, sí.
Ahora le miré un momento mientras volvía a ponerse las gafas.
—¿Entonces no has dormido nada? —dije.
—Ah, sí —dijo con voz cansada—. He dormido una hora. Fui a casa. Mi novia estaba dormida y no quería despertarla. Así que me eché en el diván. Ni siquiera me quité la ropa. Tenía miedo de que se me hiciera tarde para despedirte en la estación. Y eso —dijo contemplándome con absoluta seriedad— hubiera sido demasiado terrible.
—¿Por qué no vuelves a casa a dormir después de la estación? No creo que puedas trabajar mucho en la oficina tal como te sientes. ¿No sería mejor que te tomaras un día de descanso y recuperases el sueño?
—Bueno, no sé —dijo Hartmann abruptamente pero con bastante indiferencia—. Te diré una cosa. No importa. De verdad que no importa. Ya tomaré algo, café o cualquier cosa —dijo encogiéndose de hombros—. No tiene importancia. ¡Pero, Gott! —dijo repitiendo aquella risa alegremente desesperada—. ¡Cómo voy a dormir esta noche! Después de esto, intentaré volver a conocer a mi novia.
—Espero que sí, Franz. Me temo que no te ha visto mucho en este último mes.
—Bueno, no sé —dijo Hartmann igual que antes—. Te diré una cosa: no importa. De verdad que no importa. Es una buena chica y comprende este tipo de cosas… ¿Te gusta, sí? ¿Te parece simpática?
—Sí, me parece muy simpática.
—Bueno, no sé —dijo Hartmann—. Mira lo que te digo: Es muy agradable. Nos llevamos muy bien. Espero que me dejen ellos seguir con ella —dijo en voz baja.
—¿Ellos? ¿A quién llamas «ellos», Franz?
—Oh —dijo con voz cansada— a esa gente… a esos estúpidos… ya sabes quiénes.
—¡Pero Dios mío, Franz! No es posible que hayan llegado a prohibir eso, ¿verdad? Pero hombre, si basta con salir a la Kurfürstendamm y puedes escoger a una docena de chicas en menos de cien metros.
—Oh —dijo Hartmann— te refieres a las putillas. Sí, todavía se puede ir de putillas. Eso está bien. Sabes, querido amigo —dijo Hartmann, empezando en aquel momento a fruncir la cara con un gesto de malicia pícara y comenzando a hablar con un tono de voz de refinamiento exagerado y finísimo, que era lo que caracterizaba algunas de sus frases más implacables—. Ahora te diré una cosa. Bajo el Dritte Reich[4] somos todos tan felices, es todo tan bueno y tan sano, que resulta terriblemente horroroso —dijo con una mueca—. Puedes ir de putillas en la Kurfürstendamm. Pero no puedes vivir con una chica. Si tienes una chica, debes casarte con ella y ¿quieres que te lo diga? —añadió con franqueza—. No puedo casarme. No gano bastante dinero. ¡Sería absolutamente imposible! —dijo determinadamente—. ¿Y quieres que te diga una cosa? —continuó paseándose nerviosamente de uno a otro lado de la habitación, dándole chupadas rápidas al cigarrillo—. Si vives con una chica, entonces tienes que tener dos habitaciones. ¡Y también eso es absolutamente imposible! No tengo dinero ni siquiera para poder tener dos habitaciones.
—¿Quieres decir que si vives con una chica, estás obligado por la ley a tener dos habitaciones?
—Sí, es la ley —dijo Hartmann asintiendo con la cabeza con ese aire de fatalidad con el que se refieren los alemanes a las costumbres establecidas—. Hay que tenerlas. Si vives con una chica, tienes que tener un cuarto para ella. Entonces puedes decir —continuó con seriedad— que no vivís juntos. A lo mejor os acostáis juntos todas las noches, pero entonces, comprendes, ya seréis buenos. No haréis ciertas cosas contra el Partido… ¡Gott! —gritó y, levantando la cara pícara, volvió a reírse.
—Es todo horroroso.
—Pero, Franz, ¿y si se enteran de que estás viviendo con ella en una sola habitación?
—Bueno, no sé —dijo en voz baja—. Te puedo decir que entonces tendrá que irse —y luego, cansadamente, con el tono de amarga indiferencia que se había hecho tan notable en él en menos de un año—. No importa. No me importa. No les presto atención a esos estúpidos. Tengo mi trabajo. Tengo a mi novia. Si me dejan que siga con los dos, no quiero nada más.
Pero ahora llegó el mozo que estaba ocupándose en poner las correas del baúl de cuero. Cerré la maleta con las cartas, los libros y los manuscritos que habían ido acumulándose y se la di al hombre. Sacó el equipaje a rastras hasta el pasillo y nos dijo que nos esperaría abajo.
Miré al reloj, vi que faltaban todavía tres cuartos de hora para la del tren y le pregunté a Hartmann si le parecía que fuésemos inmediatamente a la estación o que esperásemos en el hotel.
—Bueno, no sé —dijo—. Te diré que podemos quedarnos esperando aquí. Si esperas aquí media hora más, me imagino que todavía sobra tiempo. —Me ofreció un cigarrillo. Yo encendí la cerilla para ambos. Luego nos sentamos, yo a la mesa y Hartmann en el diván que había junto a la pared. Durante un momento estuvimos fumando en silencio.
—Bueno, no sé —dijo Hartmann—, pero esta vez es adiós de verdad… Esta vez te marchas de verdad —dijo contemplándome con aquella mirada suya, aguda, seria y anhelante.
—Sí, Franz. Esta vez tengo que irme. Ya he perdido dos barcos. No puedo perder éste.
Fumamos en silencio otro rato y luego, repentinamente, con la misma seriedad que antes, dijo:
—Entonces, ¿quieres que te diga una cosa? Lo siento.
—También yo, Franz.
—Te echaremos todos de menos terriblemente —dijo.
Volvimos a fumar en medio de un silencio turbado.
—Volverás, claro —dijo Hartmann por fin. Luego continuó con más énfasis—. Claro que tienes que volver. Aquí te queremos —y luego, con toda sencillez, en voz baja—: sabes, aquí te queremos muchísimo.
No dije nada, pero se me atragantó algo en la garganta. Y él, volviendo a contemplarme anhelante, continuó:
—¿Y a ti te gusta esto? ¿Te gustamos? ¡Sí! —gritó en respuesta a su propia pregunta—. ¡Claro que sí!
—Claro, Franz.
—Entonces debes volver —dijo en voz baja—. Sería horroroso que no lo hicieras.
No dije nada, pero volvía a notar, como tantas veces había notado anteriormente, la resonancia trágica y profunda de su voz baja, una voz matizada en cierto modo, para un americano, con profundidades insondables de vida, con una resignación que hacía mucho tiempo que había pasado más allá de la desesperación, una fortaleza que había pasado mucho más allá tanto del orgullo como de la esperanza. Me volvió a mirar inquisitivamente, pero seguí sin decir nada. Un momento después dijo Hartmann:
—Y yo… también espero que volvamos a vernos.
—Eso espero, Franz. Creo que, algún día, volveremos a vernos —luego, intentando destruir esta tristeza que había caído sobre nosotros, dije con fuerza—: ¡Claro que sí! Volveré y nos volveremos a sentar a charlar exactamente igual que ahora.
No me respondió, pero durante un instante se le retorció la cara con aquella mueca de humor amargo que le había visto tantas veces.
—Crees que sí —dijo con aquella sonrisa suya retorcida y amarga.
—¡Estoy seguro! —dije más positivamente que nunca—. Nos sentaremos a beber juntos, organizaremos fiestas, nos quedaremos levantados toda la noche y bailaremos alrededor de los árboles e iremos a Aenna Maentz a las tres de la mañana a tomar caldo de pollo. Será todo igual.
—Bueno, entonces —dijo en voz baja—, espero que tengas razón. No estoy muy seguro —dijo Hartmann—. A lo mejor ya no estoy yo aquí.
—¡Tú! —dije, riéndome en tono burlón—. Franz, sabes de sobra que seguirás estando aquí mientras esté Karl. No podríais pasaros el uno sin el otro. Siempre tenéis que estar juntos. Además, te necesita la compañía para los negocios con Inglaterra.
—No estoy muy seguro —dijo. Se quedó callado otro rato, chupando su cigarrillo y luego continuó, con tono titubeante—: Sabes, están esos idiotas… ¡Esos imbéciles! —apagó el cigarrillo brutalmente en el cenicero y, retorciendo la cara con la sonrisa amarga de un orgullo desafiante y lacerado, exclamó irritado—: Por mí no me importa. No me preocupo por mí mismo. ¡Yo ya tengo mi vida pequeñita! —exclamó Hartmann—. Mi pequeño empleo… mi muchachita… mi cuartito. Estos tíos… ¡esos idiotas! —exclamó—. No les hago caso. ¡Ni los veo! ¡No me molesta! —exclamó. Y verdaderamente, tenía la cara tan amargada como la de una máscara grotesca—. Siempre podré arreglármelas —dijo Hartmann—. Si me echan… bueno, puedo decirte que no me importa. ¡Hay otros sitios en el mundo! —gritó amargamente—. He vivido en Inglaterra y en Viena. Si me quitan mi empleo, mi chica —exclamó desdeñosamente, haciendo gestos impacientes con la mano—. ¿Quieres que te diga que no me importa? Y si esos idiotas —esos tíos estúpidos— si me quitan esta vidita mía, tampoco creo que sea tan terrible. ¿A ti te lo parece? ¿Sí?
—Sí, me lo parece, Franz. No me gustaría morir.
—Bueno, no sé —dijo Hartmann en voz baja—. Es distinto tratándose de ti. Tú eres americano. No puedes ser igual que nosotros. He visto a personas fusiladas en Munich, en Viena… y no me parece que sea demasiado malo —dijo dándose la vuelta y mirándome inquisitivamente de nuevo—; no, me parece que no es demasiado malo —dijo.
—¡Qué diablo, ahora eres tú el que está hablando como un idiota! No te va a fusilar nadie. Nadie te va a quitar el empleo ni la novia.
Durante un momento no dijo nada Hartmann. Por fin habló abruptamente:
—Ahora me parece que te puedo decir una cosa. Durante el año pasado esos idiotas —esos estúpidos— se han convertido en algo verdaderamente espantoso. Les han quitado sus empleos a todos los judíos y ahora no tienen nada que hacer. Llegan estos tíos a un sitio, estos estúpidos con sus uniformes —dijo despectivamente— y dicen que todo el mundo tiene que ser ario… lo dice esa persona maravillosa, de ojos azules, dos metros y medio de estatura que no ha tenido más que parientes arios en su familia desde 1820. Si por ahí detrás queda un pequeño judío, bueno, pues me imagino que es una verdadera pena —se burló Hartmann—. Ese hombre no puede ya trabajar… ya no tiene el espíritu germánico. A mí me parece todo una sarta de estupideces —dijo. Luego fumó en silencio unos minutos y continuó—: Durante este último año han estado acercándose a Karl y a mí estos imbéciles. Exigen que les diga quién soy, de dónde soy, si he nacido o no. Dicen que tengo que demostrarles que soy un hombre ario. Si no, no puedo seguir en mi empleo.
—¡Pero, Dios mío, Franz! —grité contemplándole estupefacto—. ¿No querrás decirme que…? ¡Pero, hombre, tú no eres judío! ¿Verdad?
—¡Oh, Dios, no! —exclamó Franz con un grito repentino de alegre desesperación—. Mi querido amigo, soy tan malditamente alemán que resulta terrible.
—Bueno, pues entonces —pregunté yo, confuso—. ¿Por qué van a molestarte? ¿Por qué les preocupa que seas ario o no, si eres alemán?
Se quedó Hartmann en silencio un momento antes de contestar y se hizo perceptiblemente más profundo el aire de humor herido en su cara antes de que volviera a hablar:
—Mi querido Paul —dijo—, ahora puedo decirte una cosa. Es verdad que soy completamente alemán. Sólo que mi pobre madre querida… claro que la quiero mucho… ¡pero Gott! —volvió a reírse con la boca cerrada, con una especie de diversión amargada en la cara, como si estuviera riendo con un níspero sin madurar en la boca—. ¡Gott! Es una idiota. La pobre señora —dijo con cierto desprecio— quería muchísimo a mi padre. Tanto, en realidad, que no se molestó en casarse con él. Así que viene esta gente y me hacen toda clase de preguntas y dicen: «¿Dónde está su padre?» y, claro, no puedo decírselo. Porque, por desgracia, mi querido amigo, resulta que soy un bastardo. ¡Gott! —volvió a exclamar al ver el aspecto de estupefacción de mi cara y riéndose por las comisuras de la boca, cerrando los ojos hasta convertirlos en grietas—. Resulta todo tan horroroso… tan estúpido… ¡Tan terriblemente divertido! —exclamó Hartmann.
—¡Pero, Franz! Seguro que sabes quién es tu padre, debes saber cómo se llama.
—¡Gott mío, sí! —exclamó, volviéndose a reír con los labios cerrados—. Eso es lo que más divertido resulta.
—¿Entonces le conoces? ¿Está vivo?
—¡Pues claro! —dijo Hartmann—. Vive en Berlín.
—¿Pero le ves alguna vez?
—¡Pues claro! —volvió a decir—. Le veo todas las semanas. Somos muy buenos amigos.
—Pero… entonces no veo dónde están las dificultades… a no ser que te puedan quitar el empleo por ser bastardo. Claro que es embarazoso, ¿pero no se lo puedes explicar a ellos? ¿No querría ayudarte tu padre?
—Estoy seguro de que sí —dijo Hartmann— si es que le dijera lo que pasaba. Pero es que no puedo decírselo. Lo que pasa —continuó en voz baja tras callar durante un momento— es que mi padre y yo somos muy buenos amigos. Nunca hablamos de esto cuando estamos juntos… de todo este asunto de cómo conoció a mi madre. Y ahora no querría pedirle que me ayudara… porque a lo mejor parecería que me estaba aprovechando. Lo estropearía todo.
—Pero tu padre… ¿Es una persona conocida? ¿Sabría esta gente de quién se trataba?
—¡Oh, Gott, sí! —exclamó Hartmann sonriente—. Es lo que hace que resulte todo tan horrible… y tan terriblemente divertido. Sabrían de quién se trataba al momento… a lo mejor dirían que yo era un maldito judío y me echarían porque no soy un hombre ario, mientras que mi padre —dijo Hartmann atragantándose y doblándose de risa amarga— mi padre es un nazi de los gordos… ¡Una persona importantísima en el Partido!
Le miré durante un momento, sin poder hablar. Mientras se quedaba allí sentado, sonriendo con su sonrisa amargada y desdeñosa, iba quedando en claro toda la leyenda de su vida. Había sido el hijo más tierno de la vida, tan sensible, tan afectuoso, tan extrañamente inteligente. Se trataba con él del corderito recién nacido a quien se arrojaba fuera, en medio del frío, a soportar los golpes y a soportar la dura lucha de la necesidad y la soledad. Había sido herido cruelmente. Le habían retorcido y golpeado y, sin embargo, había mantenido una especie de integridad amarga y dura.
—¡Lo siento muchísimo, Franz! No sabía nada de esto.
—Bueno, no sé —dijo Hartmann con indiferencia—. Puedo decirte que no importa. De verdad que no importa —dijo resoplando un poco entre dientes, sacudiendo la ceniza del cigarrillo y cambiando de postura—. Tengo que hacer algo a propósito de todo esto… Ya he contratado a uno de esos hombrecillos… ¿Cómo los llamáis?… abogados… ¡Oh, Gott! Son terribles —gritó Hartmann con animación— para que me invente unas cuantas mentiras. El hombrecillo con sus papeles se dedicará a buscar hasta que me descubra padres, madres, hermanas, hermanos, todo lo que necesito. Si no puede encontrarlos, si no se lo creen… bueno, pues entonces —dijo Hartmann— tendré que perder mi empleo. No importa.
—Pero esos idiotas —volvió a decir con expresión de repugnancia— ¡esos malditos imbéciles! Algún día, mi querido Paul, debes escribir un libro amargo. Debes decir a toda esa gente lo terribles que son. Yo… yo soy un hombrecillo. No tengo talento. No soy más que un empleaducho. No puedo escribir un libro. No puedo hacer nada más que admirar lo que hacen los otros y darme cuenta de si es bueno. Pero tienes que decirle a esta gente horrorosa lo que son. Tengo una pequeña fantasía —continuó con expresión de alegría pícara— cuando me siento mal y es que veo a toda esta gente horrorosa sentada en mesas, metiéndose comida en la boca, paseando por la Kurfürstendamm, arriba y abajo, y luego me imagino que tengo una pequeña ametralladora. Así que cojo mi pequeña ametralladora y me paseo arriba y abajo y cuando veo a una de estas personas horrorosas cojo la pequeña ametralladora, voy y: ¡pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! —mientras decía estas palabras apuntó y dobló el dedo rápidamente, diciendo «pa-pa-pa-pa-pa-» con tono rápido e infantil—. ¡Oh, Gott! —exclamó extasiado—. Me gustaría tanto poder ir por ahí con esta pequeña ametralladora y usarla contra todos estos idiotas estúpidos. Pero no puedo. Mi ametralladora no existe más que en mi imaginación. Tú eres distinto. Tú tienes una ametralladora que puedes usar de verdad. Y debes usarla —dijo con tono de seriedad—. Algún día tienes que escribir ese libro amargo en el que les digas a estos idiotas todas las verdades. Sólo que —dijo volviéndose anhelante hacia mí— todavía no debes hacerlo. O, si lo haces, no debes decir algunas cosas en tu próximo libro que hagan que se enfaden contigo estas gentes de aquí.
—¿A qué cosas te refieres, Franz?
—A esas cosas acerca de… —dijo bajando la voz y mirando rápidamente hacia la puerta— … acerca de la política… acerca del Partido. Cosas que harían que te atacasen. Sería verdaderamente horrible que lo hicieran.
—¿Por qué?
—Porque —dijo él— aquí tienes un nombre. No me refiero a que lo tengas entre esos idiotas, sino entre la gente que todavía sigue leyendo libros. Si lo estropearas ahora —si escribieras cosas que no les gustaran—, la Reichsschriftenkammer prohibiría tus libros. Y sería una lástima. Te queremos tanto aquí… me refiero a la gente que comprende las cosas. No pueden creer que están leyendo una traducción. Dicen que les debe sonar como si estuviera escrito en alemán en el original y ¡ah, Gott! —gritó volviendo a adoptar el tono risueño— dicen que eres un grandísimo escritor.
—Me tratan mucho mejor que en mi tierra, Franz.
—Ya lo sé. Pero es que me he dado cuenta de que en América quieren a quien sea durante un año… y luego se dedican a escupirle. Aquí, con mucha gente, debes conservarlo… tu nombre —dijo con tono preocupado—. Y sería horrible que lo estropearas ahora. ¿No lo harás? —dijo, volviéndome a mirar ansiosamente.
Me mantuve sin contestar un momento y luego dije:
—Uno tiene que escribir lo que debe de escribir. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer.
—¿Entonces, quieres decir que si te pareciera que tenías que decir ciertas cosas… sobre política… sobre estos estúpidos idiotas… sobre…?
—¿Y de la vida? —dije yo—. ¿Y de la gente?
—¿Las dirías?
—Sí.
—¿Aunque te perjudicara? ¿Aunque te fastidiara aquí? —dijo y, contemplándome ansiosamente, esperó a que le contestara.
—Sí, Franz, aunque ocurriera eso.
Se quedó en silencio un momento más y luego, con apariencia titubeante, dijo:
—¿Aunque si escribieras algo… si te dijeran que no puedes volver?
Ahora yo también me quedé en silencio. Había que pensar en muchas cosas. Pero por fin dije:
—Sí, aunque me dijeran eso.
De pronto se puso erguido, con un golpe repentino de ira e impaciencia.
—Entonces te puedo decir una cosa —dijo con tono duro—: Eres un gran idiota —se levantó, tiró el cigarrillo y empezó a pasearse nerviosamente por la habitación—. ¿Por qué vas a estropearte? —gritó—. Aquí estás en tu casa. Te comprende todo el mundo. Y por un poco de política —dijo con amargura— porque haya estos estúpidos imbéciles, vas a ir y estropearlo todo.
No le contesté. Un momento después, paseándose todavía por la habitación, dijo:
—¿Por qué vas a hacerlo? Tú no eres político. No eres uno de los de la propaganda del Partido. No eres uno de esos malditos Salon-Kommunisten de Nueva York —dijo pronunciando la palabra con rabia, medio cerrando los ojos hasta dejarlos convertidos en unas grietas—. ¿Quieres que te diga algo? —dijo haciendo una pausa abrupta y mirándome—: Odio a toda esa gentecilla maldita… Son los mismos en todas partes. Los encuentras en todas partes: en Londres, París y Viena. ¡Ya son lo bastante malos en Europa, pero en América! —gritó Hartmann, iluminándosele la cara con regocijo picaresco—. ¡Oh, Gott! Si puedo decirlo, ¡son sencillamente terribles! ¿De dónde los sacáis? Hasta el esteta europeo dice: «¡Dios mío! Esos tipos, esa gente terrible, esos malditos estetas de los USA son horribles».
—¿Estás hablando de los comunistas?
—Bueno, mira, te puedo decir una cosa —dijo orgullosa y fríamente, con una especie de desdén arrogante, actitud que se estaba haciendo cada vez más característica de él—. No importa lo que digan ellos que son. Son todos lo mismo. Son esta gentecilla del expressionismus, surrealismus, kommunismus… en realidad, son todos lo mismo. Estoy ya cansado de toda esta gentecilla retrasada —dijo, dándose la vuelta con una expresión de fatiga y de repugnancia—. Sencillamente no importa lo que dicen. Porque no saben nada.
—¿Entonces te parece, Franz, que todo el comunismo no es más que eso… que todos los comunistas no son más que una partida de farsantes de salón?
—Oh, die Kommunisten —dijo Hartmann con voz de cansancio—. No, no creo que sean todos farsantes. ¡Y el Kommunismus! —dijo mirándome y encogiéndose de hombros con aire de asentimiento y protesta—. Bueno, entonces pienso que es otra cosa. Creo que algún día es posible que se implante. Sólo que no pienso que vivamos tú y yo para verlo. Es un sueño demasiado inhumano. Es más de lo que se puede esperar. Y estas cosas no son para ti. Tú no eres uno de esos hombrecillos de la propaganda del Partido. Tú eres un escritor. Es tu deber mirar a tu alrededor y escribir acerca del mundo y de la gente tal como los ves. No es tu deber escribir discursos de propaganda y decir que son libros. No podrías hacerlo. Es imposible del todo.
—Pero, si al escribir acerca del mundo y de la gente tal como los ves te metes en un conflicto con esta gente de la propaganda del Partido ¿entonces, qué?
—Entonces —dijo con aspereza— eres un gran idiota. Puedes escribir acerca del mundo y de la gente sin enfrentarte con esta gente del Partido. No necesitas mencionarles. Y si lo haces, y no dices cosas agradables, entonces no puedes volver. ¿Y por qué? Si fueras algún personajillo de la propaganda en Nueva York podrías decir esas cosas y entonces no importaría. Porque ellos pueden decir lo que quieran… pero no saben nada de nosotros y no les cuesta nada. Tú tienes mucho que perder. Tienes un nombre. ¡La gente de aquí te admira! —ansiosa, severa e inquisitivamente, volvió a mirarme y dijo—. ¿Y tú? ¿También a ti te gusta la gente?
—Enormemente.
—Claro, tenía que gustarte —replicó con calma y, con suavidad, añadió—: En realidad son buena gente. Son unos grandes idiotas, claro, pero no son malos.
Se quedó en silencio un momento, aplastó el cigarrillo en el cenicero y dijo, con voz un poco triste:
—Bueno, entonces tienes que hacer lo que tienes que hacer. Pero eres un gran idiota. Vamos, muchacho —dijo. Miró al reloj y me puso una mano en el brazo—. Ya es hora de marcharnos.
Nos quedamos parados un momento, mirándonos. Luego nos dimos las manos.
—Adiós, Franz —dije.
—Adiós, querido Paul —dijo Hartmann en voz baja—. Te echaremos mucho de menos.
—Y yo a vosotros —contesté.
Luego salimos.
II
Había llegado la hora: a lo largo del andén de la estación había una sensación de excitación entre la muchedumbre, relampagueaba una luz, se movían los mozos por los andenes. Me di la vuelta y miré a la vía. El tren se acercaba a nosotros. Se aproximaba rápidamente, silbando junto a los jardines zoológicos, con la trompa enorme de la locomotora como una aparición, con los guardabarros adornados con toques de verde brillante. Pasó, caliente, a mi lado, la gran máquina de vapor, y se paró. La línea monótona de los coches se rompía vívidamente en el medio con el rojo brillante del coche restaurante de «Mitropa».
Nos pusimos en acción. Mi mozo, echando arriba mi pesada maleta de cuero, escaló rápidamente los escalones y me encontró un asiento. Había todo a mi alrededor una confusión de voces, todo un tumulto excitado de despedidas. Hartmann me dio la mano con fuerza, con la cara pequeña y amargada en una mueca, como si estuviera llorando, como lo estaba en realidad. Con un sobresalto repentino, de reconocimiento, me di cuenta de qué juntas estaban en él la risa y la pena. Oí su voz, curiosamente vibrante, profunda y trágica, que decía:
—Adiós, adiós, querido Paul, auf wiedersehen.
Luego subí al tren. El mozo cerró la puerta. Inmediatamente, mientras iba abriéndome camino por el estrecho pasillo hacia mi departamento, se puso en marcha el tren e inició el camino. Estas formas, estas caras y estas vidas, se quedaron atrás todas.
Hartmann siguió andando, despidiéndome con el sombrero, con la cara retorcida aún por aquella extraña mueca que era mitad de risa mitad de pena. Luego dio el tren la vuelta a la curva. Y se perdió.
Fuimos cogiendo velocidad. Pasaban a mi lado las calles y los edificios del oeste: aquellas calles sólidas y feas, aquellos edificios grandes, sólidos y feos del estilo victoriano alemán, que, sin embargo, con todo el verde agradable de los árboles, de los tiestos de las ventanas que brillaban con sus geranios rojos, el aire de orden, de sustancia y de comodidad, me habían resultado siempre tan familiares y tan agradables como las calles y las casas tranquilas de una ciudad pequeña. Ya pasábamos a toda velocidad por Charlottenburg. Pasamos por la estación sin pararnos y en el andén, con aquella sensación vieja y punzante de pérdida y de tristeza, vi a la gente que esperaba a los trenes de la Stadtbahn. Sobre sus vías elevadas corría el tren suavemente hacia el oeste, cogiendo impulso lentamente. Pasamos el Funkturm. Casi sin que me diera cuenta estábamos pasando ya por las afueras occidentales de la ciudad, hacia el campo abierto. Pasamos junto a un campo de aviación. Vi los hangares y un rebaño de aviones brillantes. Justo cuando miraba, salió un gran avión de cuerpo plateado, se puso a rodar y cogió velocidad, levantó la cola y, al desvanecernos nosotros en la distancia, se separó lentamente de la tierra.
Y ahora ya estaba detrás de nosotros la ciudad. Aquellas caras, formas y voces familiares de no hacía más que seis minutos estaban ya tan remotas de mí como los sueños, aprisionadas allí como en otro mundo, un mundo que era una colmena de cuatro millones de vidas, de esperanza, miedo y temor, de angustia y desesperación, de amor, crueldad y amistad que se llamaba Berlín.
Y ahora se alejaba a golpes la tierra, la tierra llana de Brandeburgo, la llanura solitaria del norte de la que siempre me habían dicho que era tan fea y que yo había encontrado tan extraña, tan incitante y tan bella. Ahora, alrededor de nosotros, estaba la oscura soledad del bosque, la soledad de los árboles kiefern, altos, esbeltos, gigantescos y erguidos como los mástiles de un barco de vela, cargados en las cimas con aquel verde eterno y lleno de agujas. Brillaban sus troncos desnudos con aquel encantador color de bronce dorado que es por sí mismo como la destilación material de una luz mágica. Y todo lo que había entre ellos era, también, mágico. La oscuridad del bosque era también de un marrón dorado con esta luz mágica, con la tierra estéril dorada y marrón, con los árboles solos y separados, un bosque de postes lleno de una luz misteriosa.
Y luego se abrió la luz y desapareció el bosque. Y corríamos por la tierra llana y cultivada, laborada ahorrativamente hasta el mismo borde de las vías. Y pude ver los racimos de los edificios de las granjas, los tejados de tejas rojas, los cuadrados divididos de los establos y las casas. Luego volveríamos a encontrar la magia de los bosques.
Abrí la puerta de mi departamento, entré y cogí un asiento al lado de la puerta. Al otro lado, en un rincón junto a la ventana, estaba sentado un hombre joven que leía un libro. Era un joven elegante vestido a la última moda. Sus ropas tenían un aire de elegancia afectada que le hacía sentirse a uno seguro de que era un europeo continental, aunque no se supiera de qué parte del continente procedería.
Por lo tanto, lo que me asombró con un sentido de extrañeza fue el libro americano que estaba leyendo. Mientras me estaba preguntando a qué obedecería esta extraña combinación, se abrió la puerta y entraron una mujer y un hombre.
Eran alemanes. La mujer ya no era joven, pero era regordeta, cálida, de aspecto seductor, con el pelo tan rubio que tenía el color de la paja descolorida, y los ojos tan azules como zafiros. Habló rápidamente al hombre que la acompañaba, luego se volvió hacia mí y me preguntó si estaban libres los otros asientos. Repliqué que creía que sí y miré inquisitivamente al joven de la esquina. También él replicó, en alemán un poco torpe, que le parecía que sí. La mujer asintió con satisfacción, habló rápida y autoritariamente a su compañero que salió y volvió pronto con el equipaje: dos maletas que colocó en la red del equipaje encima de sus cabezas.
Era un alemán alto, de complexión fresca, rubio, que impartía de manera indefinible una impresión de inocencia confusa. La mujer, aunque muy atractiva, era claramente la mayor de los dos con mucho. Se veía con toda claridad que tenía treinta y tantos años, e incluso que podría tener ya cuarenta. Tenía señales de arrugas finas en las comisuras de los ojos, una especie de madurez física y de calidez que contenía la sabiduría de la experiencia, pero de la que ya había desaparecido algo de la frescura de la juventud.
Se veía claramente que el joven no tendría mucho más de veinte años. Le parecía a uno instantáneamente, sin saber por qué, que entre estos dos no había ninguna relación de familia; era completamente evidente que el joven no podía ser su hermano, pero también era evidente que no se trataba de marido y mujer. Volviendo a la mujer, con la calidez seductora de su aspecto tenía un atractivo físico casi desvergonzado, una especie de llamada desnuda como la que se ve a veces en la gente del teatro: en una corista o en la mujer que hace «strip-tease» en un espectáculo de «burlesque». Junto a su seguridad, su aire de pragmatismo y de autoridad, su estampa fuertemente vívida, el joven aparecía casi borrado. Y, ciertamente, parecía nervioso y poco acostumbrado al arte de viajar; me di cuenta de que mantenía casi todo el tiempo la cabeza baja y que no hablaba a no ser que le hablase ella primero. Y cuando lo hacía, él se ruborizaba hasta quedar escarlata de vergüenza, profundizándose en su cara fresca y rosada dos banderas cuneiformes de color hasta convertirse en un rojo de remolacha.
No era difícil caer en una parábola antigua: asumir que el muchacho era la oveja negra del pueblo que había caído en las redes de la sirena de la ciudad, que ella había conseguido de él que la llevase a París, que pronto estarían en un lugar el tonto y en otro su dinero. Y, sin embargo, no había ciertamente nada de repulsivo en la rubia. Decididamente, era una criatura muy atractiva y simpática. Parecía incluso que no se daba cuenta de aquella calidad asombrosa de magnetismo sexual que poseía sin duda alguna, y que se expresaba sensual y naturalmente, con el calor inocente de un niño.
Mientras me ocupaba en estas especulaciones se volvió a abrir la puerta del departamento y miró dentro un hombrecillo de aspecto meticuloso y nariz alargada, mirando con aire truculento y un poco de sospecha, que preguntó luego si estaban libres los restantes asientos del departamento. Le dijimos todos que creíamos que sí. Al recibir esta información, él también, sin una palabra más, desapareció por el pasillo, para reaparecer después con una gran maleta. Le ayudé a ponerla en el departamento de equipajes encima de su asiento; aunque no creo que hubiera podido hacerlo sin mi ayuda, aceptó mi servicio sin una palabra de agradecimiento, colgó el abrigo, se agitó, husmeó y se revolvió, sacó un periódico del bolsillo, se sentó y lo abrió, cerró la puerta del departamento con cierta violencia y, tras mirar agria y desconfiadamente al resto de los ocupantes, revolvió el periódico y empezó a leer.
Mientras leía el periódico, tuve ocasión de observar a este tipo de aspecto agrio de vez en cuando. Se podría decir de él, en la frase moderna, «que no era nada del otro mundo». No es que hubiera nada en él de aspecto siniestro, sino decididamente todo lo contrario. Era sencillamente que se trataba de un individuo fastidioso, vulgar, de aspecto irascible, del tipo que siempre teme uno que se va a encontrar en un viaje, pero que siempre espera fervientemente que no ocurra. Parecía el tipo de individuo que se pasa el tiempo bajando de golpe la ventana del departamento sin preguntarle a nadie qué le parece, que está siempre agitándose y quejándose, el tipo, en resumen, que está siempre intentando por medios malhumorados, irritados y extraños, de poner a sus compañeros de viaje tan incómodos como le sea posible.
Sí, definitivamente pertenecía a un tipo bien conocido, pero aparte de estos aspectos desagradables, era completamente vulgar. Fue sólo cuando se convirtió en un intruso en la intimidad de un viaje largo y empezó inmediatamente a quejarse y a agitarse como un mosquito molesto cuando se convirtió en algo digno de recordar. En este momento, en efecto, el joven caballero del rincón de la ventana casi se enfrentó con él. El muchacho sacó una pitillera de aspecto caro y, con una sonrisa amistosa, preguntó a la señora si la molestaba que fumase. Ella respondió inmediatamente, con gran amabilidad, que no la molestaba en absoluto. Yo mismo recibí esta agradable información con gran alivio, saqué una cajetilla de cigarrillos del bolsillo y estaba a punto de unirme a mi joven, y desconocido, compañero en el lujo del tabaco cuando, frente a mí, el viejo metomentodo agitó malhumorado su periódico, nos miró agriamente y luego, apuntando a un letrero en la pared del departamento, croó con aire cansado:
—Nicht Raucher[5].
Bien, esto lo sabíamos todos desde el principio, pero no nos habíamos imaginado que fuera a convertirlo el viejo metomentodo en un asunto de Estado. Nos miramos el otro joven y yo con una mirada ligeramente asombrada, sonreímos un poco, cambiamos una mirada con la señora, que sonreía también ante la comicidad de lo ocurrido, y estábamos a punto de guardar nuestros cigarrillos sin fumarlos cuando volvió a mirarnos el viejo metomentodo por segunda vez y luego dijo con voz lúgubre que, por lo que a él se refería, no le importaba. No había querido más que indicarnos que estábamos en un departamento de no fumadores. Se veía claramente que quería implicar que, a partir de este momento, nadie era responsable de lo que ocurriera más que nosotros, que había hecho todo lo que podía, como buen ciudadano, para advertirnos, pero que si continuábamos adelante con nuestra conspiración culpable contra las leyes del país, él no se sentía responsable. Más seguros ya, volvimos a sacar nuestros cigarrillos y los encendimos.
Ahora empezó a pasar el tiempo en silencio y, al poco rato, caí en una especie de amodorramiento del que me despertaba de vez en cuando para mirar a mi alrededor y luego volver a adormilarme. Una y otra vez me desperté y me encontré con la mirada del viejo metomentodo fija en mí, con tal aire de sospecha y tal acidez malhumorada que apenas le faltaba una pizca para llegar a la malevolencia. Además, estaba tan agitado y tan nervioso que le causaba a uno dificultades para dormir más de unos pocos minutos de cada vez. No hacía más que cruzar y descruzar las piernas, agitando siempre su periódico, meneando cada vez el picaporte de la puerta, medio abriéndola y luego cerrándola de golpe, como si tuviera miedo de que no quedara bien cerrada. No hacía más que levantarse y saltar al pasillo, donde se dedicaba a pasearse, mirando por las ventanillas al paisaje que se alejaba, paseando nervioso por el pasillo una y otra vez, con las manos a la espalda, torciendo los dedos nerviosamente al andar.
Mientras tanto, el tren avanzaba por el campo a una velocidad imponente. Los bosques y la tierra, los pueblos y las granjas, la tierra de labor y de pastos, pasaban a nuestro lado con el movimiento deliberado pero devorador de la gran velocidad. La disminuimos un momento al cruzar el Elba, pero no paramos. Dos horas después de haber salido de Berlín, corríamos bajo el enorme techo arqueado de la estación de Hannover. Aquí hicimos una parada de diez minutos o un cuarto de hora. Me había quedado medio adormilado, pero al disminuir la velocidad del tren y empezar a entrar en las afueras de la vieja ciudad, me desperté. Pero seguía estando dominado por el cansancio. No me levanté.
Los demás ocupantes del departamento —todos menos yo y el caballero elegante de la ventanilla— se levantaron y salieron al andén para aprovecharse de todo el aire libre y el ejercicio que pudieran obtener durante nuestra corta parada. Mientras tanto, mi compañero del rincón había bajado su libro y, tras mirar un momento por la ventanilla, se volvió hacia mí y me dijo en un inglés marcado por un ligero acento:
—¿Dónde estamos?
Le dije que estábamos en Hannover.
Dio un pequeño suspiro y dijo:
—Estoy cansado de viajar. Me alegraré de llegar a casa.
—¿Y dónde está su casa?
—En Nueva York —dijo, y al ver mi cara de sorpresa, añadió—: Claro que no soy americano de nacimiento, como puede usted ver. Pero soy americano nacionalizado y vivo en Nueva York.
Le dije que yo también vivía allí y me preguntó si había estado mucho tiempo en Alemania.
—No, últimamente no. Vine hace dos meses.
—Al principio, cuando entró usted esta mañana, creí que era usted alemán. Pero luego me di cuenta de que no podía ser alemán por su acento. Cuando vi que leía usted el París Herald decidí que era usted o inglés o americano.
—Soy americano, claro.
—Ya, ya me doy cuenta. Yo —dijo— soy polaco de nacimiento. Hace quince años que me fui a vivir a América, pero mi familia sigue viviendo en Polonia.
—¿Y, claro, ha ido usted a verles?
—Sí. Tengo dos hermanos que viven allí. Ahora vengo de allí —dijo. Se quedó callado un momento y luego dijo con cierto énfasis—: Pero no voy a volver. Pasará mucho tiempo antes de que les visite. Estoy harto de Europa —continuó—. Estoy harto de tantas estupideces, de esta política, este odio, estos ejércitos y todos estos comentarios sobre la guerra… de todo este maldito ambiente… Mire —gritó indignado y, metiéndose la manó en el bolsillo del pecho, sacó un papel—. ¿Quiere usted mirar esto?
—¿Qué es?
—Un papel, un permiso, que me permite sacar veintitrés marcos de Alemania. ¡Veintitrés marcos! —repitió con acento desdeñoso— como si quisiera yo su puñetero dinero.
—Ya lo sé. Tiene usted que sacar un papel cada vez que quiere respirar. ¡Mire! —exclamé yo, y metiendo la mano en el bolsillo del pecho, saqué una cantidad de papel que bastaría para encender una buena hoguera. A mí me han dado todo esto en nada más que dos meses.
Ya estaba roto el hielo. Sobre la base de este agravio común empezamos a sentir afecto el uno por el otro. Pronto se hizo evidente que mi nuevo amigo, con el fervor patriótico de su raza, era casi apasionadamente americano.
—Ah —dijo—, después de todo esto va uno a sentirse bien al volver allí, donde todo es paz… donde todo es amistad… donde todo es amor.
Por mi parte, yo experimentaba algunas reservas acerca de esto, pero no quise expresarlas. Su fervor era tan genuino y tan cálido que hubiera sido una descortesía intentar apagarlo. Y, además, también me sentía yo nostálgico y sus palabras, tan generosas y tan cordiales, me calentaban con su ardor agradable.
Pues yo, como él, estaba cansado y deprimido, agotado de estas presiones, exhausto de estas tensiones de los nervios y el espíritu, lleno de náuseas con el cáncer de estos odios incurables que no sólo habían envenenado las vidas de las naciones, sino que habían penetrado de una u otra manera en las vidas de todos mis amigos, de casi todos aquellos a los que había conocido allí. Y así, igual que mi recién conocido compatriota, percibía yo, bajo la intemperancia y la extravagancia de sus frases, una cierta justicia en la comparación. Y también sentía que sería estupendo estar otra vez en casa, lejos de las constricciones venenosas de esta atmósfera, donde, nos faltase lo que fuere, todavía teníamos aire que respirar, vientos con los que aclarar el aire.
Ahora me dijo mi nuevo amigo que era socio de una compañía de agentes de bolsa de Wall Street. Parecía que esto exigía una identificación similar por mi parte, así que le di la respuesta más verdadera que podía imaginar, consistente en comunicarle que yo trabajaba en una editorial. Entonces observó él que conocía a la familia de un editor de Nueva York. Y cuando le pregunté de quién se trataba, me respondió:
—La familia Edwards.
Yo dije:
—Conozco a los Edwards. Son amigos míos y el señor Edwards es mi editor. Y usted —añadí— se llama Johnnie, ¿no? Me he olvidado de su apellido, pero lo he oído…
Asintió rápidamente con una sonrisa:
—Sí, Johnnie Stefanowski —dijo—. ¿Y usted?… ¿Cómo se llama?
Se lo dije.
—Claro. Había oído hablar de usted —dijo él.
E inmediatamente nos dimos las manos, con esa especie de sorpresa asombrada pero exuberante que reduce a todo el mundo a la conclusión banal de que «después de todo, el mundo es un pañuelo».
Y ahora, verdaderamente, habíamos establecido contacto en mil puntos y averiguamos que teníamos docenas de amigos comunes. Hablamos de ellos entusiásticamente, casi alegremente. Para cuando volvieron los demás al departamento y se volvió el tren a poner en marcha, estábamos metidos en una conversación a fondo.
Nuestros tres compañeros pusieron expresiones asombradas al escuchar esta conversación tan rápida, esta prueba de amistad entre dos personas que, aparentemente, habían sido extrañas entre sí no hacía más que diez minutos. La rubita nos sonrió y se sentó; el joven hizo lo mismo. El viejo metomentodo, hecho ahora todo oídos, mirando nerviosamente del uno al otro, escuchó atentamente todo lo que decíamos.
Siguió adelante el tableteo disparado de nuestra conversación, de una esquina del departamento a la otra. Yo mismo sentía una especie de apuro ante esta repentina intrusión de intimidad en una lengua extranjera entre compañeros de viaje con los que, hasta entonces, habíamos mantenido una formalidad controlada. Pero, evidentemente, a Johnnie Stefanowski no le molestaba esto en absoluto y sonreía de forma amistosa a nuestros compañeros, como si estuvieran tomando parte en nuestra conversación y pudieran comprender todas las cosas que decíamos.
Bajo esta influencia tan amistosa, todos empezaron visiblemente a deshelarse. La señora rubita empezó ahora a hablar de forma animada con su compañero. Poco después intervino también el viejo metomentodo. En muy pocos minutos zumbaba el departamento con este intercambio rápido de frases en inglés y alemán.
Entonces propuso Johnnie Stefanowski que buscáramos el Speisewagen[6] para tomar un refresco. Dijo con indiferencia:
—No tengo hambre. En Polonia me han dado demasiado de comer. Estoy harto de comer… ¿Pero querría usted algo de fruta polaca? —dijo indicando un paquete grande cubierto de papel que llevaba al lado—. Creo que me han preparado algo: frutas de los campos de mi hermano, pollos y unas perdices. Yo no tengo apetito, pero ¿querría usted comer algo?
Le dije que todavía no tenía hambre.
Entonces sugirió que tomáramos una copa:
—Todavía tengo estos marcos —dijo—, unos diecisiete o dieciocho. Ya no me hacen ninguna falta. Pero ahora que nos hemos conocido, me parece que estaría bien gastárnoslos, ¿vamos a ver qué encontramos?
Estuve de acuerdo con esto. Nos levantamos, pedimos permiso a nuestros compañeros y, cuando abandonó Stefanowski su asiento, el viejo metomentodo le preguntó si quería cambiar de sitio con él. El joven respondió con indiferencia:
—Sí, claro, coja usted mi asiento. A mí no me importa estar en un sitio u otro.
Salimos al estrecho pasillo y, pasando por varios coches del tren cabeceante, llegamos por fin al Speisewagen, contorneamos el aliento caliente de las cocinas y nos sentamos en uno de los asientos, bonitos, brillantes y limpios del servicio de Mitropa. Parecía que Stefanowski tenía la típica y amplia capacidad del polaco para la bebida. Se bebió el coñac de un trago, observando quejumbrosamente:
—Es muy poco. Pero es bueno y no hace daño. Tenemos que tomar más.
Calentándonos agradablemente con el coñac y charlando con la facilidad con que lo hace la gente que se ha conocido desde hace años, empezamos ahora a hacer comentarios sobre nuestros compañeros de departamento.
—La mujercita… está muy bien —dijo Stefanowski—. No creo que sea muy joven, pero, sin embargo, es encantadora, ¿verdad? Tiene mucha personalidad.
—¿Y el joven que va con ella? —inquirí yo—. ¿Cree usted que será su marido?
—No, claro que no —replicó mi compañero instantáneamente—. Es curiosísimo —continuó con acento de confusión—, es mucho más joven, evidentemente, y es distinto… es mucho más sencillo que la señora.
—Sí. Parece casi que fuera un muchacho del campo y que ella…
—Que ella fuera alguien del teatro —asintió Stefanowski—. Una actriz. O, a lo mejor, una bailarina de cabaret.
—¿Y el otro hombre? —dije yo—. El tipo tan nervioso que no hace más que mirarnos. ¿Quién es?
—Ah, ése —dijo mi amigo con tono de impaciencia—. No sé. No me importa. Es un hombrecillo engolado de esos que siempre se encuentra uno en los viajes… no me importa. ¿Por qué no volvemos ahora y hablamos con ellos? —dijo—. Después de esto no vamos a volverles a ver y sería interesante averiguar quiénes son.
Manifesté mi aprobación. Entonces llamó mi amigo polaco al camarero, pidió la cuenta y la pagó, sobrándole todavía diez o doce marcos de los veintitrés. Luego nos levantamos y volvimos por el tren lanzado hacia nuestro departamento.
La señora nos sonrió al entrar nosotros. Y nuestros tres compañeros de viaje nos miraron con una especie de curiosidad aguzada. Era evidente que, durante nuestra ausencia, habíamos sido el tema de sus especulaciones. Stefanowski sonrió y empezó inmediatamente a hablar con ellos. Hablaba un alemán algo torpe, pero coherente, y era un hombre de tal calidez natural y tal seguridad social, que no le importaban en absoluto sus deficiencias. Nuestros compañeros contestaron rápidamente, incluso ansiosamente, a nuestro saludo, e inmediatamente expresaron con sinceridad su curiosidad, las especulaciones que habían realizado respecto a nuestro encuentro y la manera en que, aparentemente, nos habíamos reconocido.
La señora preguntó a Stefanowski de dónde era «Was sind sie für ein Landsmann?» —y él le replicó que era americano.
—Ach so?[7] —dijo, con una expresión momentánea de sorpresa, añadiendo luego rápidamente—: ¿Pero no de nacimiento?
—No —dijo Stefanowski—, de nacimiento soy polaco. Pero ahora vivo en Nueva York. Y aquí mi amigo —dijo indicándome, y todos se volvieron a contemplarme con curiosidad— es americano de nacimiento.
Asintieron con satisfacción y, sonriendo con curiosidad anhelante, la señora dijo:
—Y aquí su amigo es artista, ¿verdad?
Stefanowski dijo que sí.
—¿Pintor? —continuó la señora casi regocijadamente, intentando confirmar sus predicciones.
—No es pintor. Es escritor —pero mi amigo polaco empleó la palabra «Dichter», que significa poeta, lo que enmendé yo rápidamente diciendo:
—Ein Schriftsteller[8].
Entonces se miraron los tres entre sí con gestos de satisfacción, como diciendo: «Ah, ya les parecía; era evidente, etcétera».
Incluso intervino el viejo metomentodo con una observación de sabiduría, expresando que se podía ver «por la cabeza». Aprobaron los otros y la señora, volviéndose entonces a Stefanowski, dijo:
—Pero usted… usted no es artista… ¿Hace usted otra cosa?
Replicó él que era un hombre de negocios —un «Geschäftsmann»— que realizaba sus negocios en Wall Street, nombre que pareció tener un significado imponente para ellos, pues asintieron todos de modo impresionado y volvieron a decir:
—Ah.
Seguimos hablando y les dijimos que no nos habíamos visto nunca hasta esta mañana, pero que nos conocíamos el uno al otro a través de muchos amigos mutuos a los que habíamos conocido desde hacía años. A todos les encantaron estas noticias. Nuestra rubita hizo gestos de triunfo y estalló en una conversación excitada con su compañero y con el viejo metomentodo, en el sentido de:
—¿Qué decía yo? Es lo que yo decía, ¿no? Después de todo, el mundo es un pañuelo, ¿no?, etc.
Ahora ya estábamos todos maravillosamente a gusto unos con otros, hablando todos ansiosa y naturalmente, como si hiciera años que nos conocíamos. La señora empezó a contarnos todo lo que a ella se refería. Ella y su marido eran, dijo, los propietarios de un negocio cerca de la Alexanderplatz. No —sonriendo—, el joven no era su marido. Era un joven artista empleado suyo. ¿En qué tipo de actividad? Se rió y dijo que no nos lo podíamos imaginar. Ella y su marido fabricaban maniquíes para las exhibiciones de los escaparates. Su negocio, dejó entender, empleaba a más de cincuenta obreros y, de vez en cuando, había llegado a tener más de cien. Por esta razón tenía que ir a París una vez o dos al año. Pues, siguió explicándonos, París sentaba la moda en las figuras, igual que en la ropa.
Claro que no compraban los modelos de París —Mein Gott![9]—, era imposible tal como estaba la situación para sacar dinero. Sin embargo, pese a lo difícil que resultaba, tenía que ir a París como fuese, una vez o dos al año, aunque sólo fuera para mantenerse «al tanto». En estos viajes llevaba con ella al joven. Él era diseñador, dibujaba los modelos de los últimos escaparates de París y, a la vuelta, hacía réplicas de ellos.
Entonces observó Stefanowski que no podía comprender cómo resultaba incluso posible, en las circunstancias actuales, para un ciudadano alemán, viajar a ninguna parte. Ya era lo bastante difícil para un extranjero el entrar y salir de Alemania. Las dificultades económicas le confundían y le cansaban a uno. A esto añadí yo un breve relato de mis propias experiencia durante los breves viajes que había realizado en el verano, de las dificultades que me había causado incluso un corto desplazamiento al Tirol austríaco. Exhibí con tristeza los papeles que me llenaban el bolsillo referentes a permisos, visados y sellos oficiales y que había ido acumulando durante dos meses. Sobre este tema común volvimos a estar vociferantemente de acuerdo. La señora afirmó que era estúpido y agotador y que, para un alemán que tenía negocios fuera de su propio país, resultaba casi imposible. Añadió rápida y lealmente que, desde luego, también era necesario, pero luego empezó a relatarnos sus propias dificultades, llegando rápidamente a meternos en una telaraña de cheques y balances, y terminando, por fin, con un encantador gesto de la mano y diciendo:
—Ach Gott![10], es demasiado complicado, demasiado confuso, para poder explicarlo.
Entonces intervino el viejo metomentodo para confirmarlo por su cuenta. Era, dijo, abogado en Berlín —un «Rechtsanwalt»— y anteriormente había tenido un gran número de relaciones profesionales con Francia y con otras partes del Continente. También había visitado América, añadió. En efecto, la última vez que había estado allí había sido en 1930 cuando había acudido a un congreso internacional de abogados celebrado en Nueva York. Incluso hablaba un poco de inglés, que desveló ahora en beneficio nuestro, y ahora iba, según nos dijo, a otro congreso internacional de abogados que iba a iniciarse en París el día siguiente o el otro y que duraría una semana. Pero a un alemán le resultaba difícil realizar un viaje, aunque fuera de tan corta duración. Y en cuanto a sus antiguas actividades profesionales en otros países, ahora eran, por desgracia, imposibles.
Me preguntó si estaban traducidos y a la venta alguno de mis libros en Alemania y yo le dije que sí. Todos se manifestaron afectuosamente, interesados, deseosos de saber los títulos y cómo me llamaba yo. Para complacerles, les escribí los títulos alemanes de mis libros, el nombre del editor alemán y el mío. La señora metió el papel en el bolsillo y anunció entusiásticamente que compraría los libros cuando volviera a Alemania. Y metomentodo, después de leer el papel cuidadosamente, lo guardó en la cartera, observando que también él compraría los libros cuando volviese.
Entonces cogió Stefanowski su enorme paquete, lo abrió y exigió que lo compartiéramos todos con él. Había unas peras y unos melocotones espléndidos, un pollo gordo asado, unos pichones rellenos y varios otros manjares exquisitos. Protestaron nuestros compañeros que no podían privarle de su comida, pero insistió el joven con gran calor y vigor, lo que era evidentemente parte de su naturaleza afectuosa, en que él y yo íbamos a comer en el coche restaurante, de todas formas, y que si no se comían ellos el contenido del paquete se iba a pudrir todo. En vista de esto, todos se sirvieron fruta, de la que dijeron que era deliciosa, y la señora prometió que más tarde investigaría las cualidades del pollo. En vista de esta seguridad, con saludos amistosos para todos, nos marchamos por segunda vez mi amigo polaco y yo.
III
Es asombroso qué poco tiempo cuesta el entablar amistad durante un viaje. Mientras nos abríamos paso por segunda vez por los pasillos del veloz tren, reflexioné que ya estábamos Stefanowski y yo tan acostumbrados el uno al otro como si hiciera años que fuéramos amigos. En cuanto a nuestros recientes amigos del departamento, estábamos encantados con todos ellos. De la forma más extraordinaria, y en el espacio de quince minutos, parecía que habíamos entrado en las vidas de todas estas personas y ellos en las nuestras. Ahora ya no sólo estábamos inmensamente interesados en la información que nos habían dado acerca de sí mismos, sino que estábamos preocupados tan cálida y anhelantemente con los problemas que tenían que resolver como si hubieran sido los nuestros.
A lo largo de una comida amplia y suntuosa, de una comida que empezó con coñac, continuó con una estupenda botella de «Bemkasteler» y se redondeó con café, más coñac y un buen puro, una comida en la cual estábamos ambos exuberantemente dispuestos a gastar lo que nos quedaba de dinero alemán, volvimos a hacer comentarios acerca de nuestros compañeros. La señora, estábamos de acuerdo, era encantadora; el joven, aunque tímido e inseguro de sí mismo, era muy simpático. Ahora podíamos incluso decir una palabra de elogio acerca del viejo metomentodo. Una vez que habíamos roto su caparazón retorcido, resultaba que no era malo el viejales. En realidad era bastante simpático, en el fondo.
—Así se ve —dijo Stefanowski en voz baja— lo buena que es la gente en realidad, lo fácil que es llevarse bien con los demás en este mundo, lo que le gustan unas gentes a otras… si no fuera…
—… Si no fuera… —dije yo asintiendo.
—Estos malditos políticos —dijo Stefanowski.
Por fin pedimos la cuenta y la pagamos. Stefanowski sacó todos sus marcos, los puso encima de la mesa y los contó.
—Tendrá usted que ayudarme —dijo—. ¿Cuánto tiene usted?
Saqué los míos. Teníamos lo bastante para pagar la cuenta y dar una propina al camarero. Y todavía nos sobraba para tomar un doble de coñac y fumar un buen puro.
Así que, sonrientes de satisfacción, a lo que se unió nuestro camarero cuando se enteró de nuestros propósitos, pagamos la cuenta, pedimos el coñac y los puros y, llenos de comida y de bebida y de la agradable sensación de haber hecho un buen trabajo, chupamos satisfechos nuestros puros.
Ahora corríamos a través de la gran región industrial del oeste de Alemania. Aquel bello paisaje estaba oscurecido por la carbonilla y el humo de enormes fábricas. Ahora estaba sucio con los esqueletos de enormes factorías de fundición y refinería, desfigurado por los grandes montones de escorias, por los basureros montañosos. Era una nueva parte de la tierra, una de las pocas que no había visto yo hasta ahora. Era brutal, humeante, estaba llena de la densidad de la vida, de los escoriales lúgubres de las ciudades industriales. Pero tenía la fascinación brutal de este tipo de lugares, el poder sobrecogedor de las obras enormes y crudas.
Me informó Stefanowski que ya casi estábamos en la frontera y que, dado que nuestro coche iba sin parar hasta París, ya no necesitaríamos más dinero para pagar a los mozos.
Esto nos hizo recordar las dificultades de nuestros compañeros de viaje, que eran alemanes. Estuvimos de acuerdo en decir que la ley en vigor que permitía a los ciudadanos indígenas sacar sólo diez marcos del país era, para la gente que estaba en las circunstancias profesionales de nuestra compañera rubia y el viejo metomentodo, una verdadera prueba.
En este momento tuvo Stefanowski una inspiración brillante, resultado de su propio impulso de generosidad:
—¿Pero por qué no podemos ayudarles nosotros? —dijo.
—¿Cómo? ¿De qué manera vamos a ayudarles?
—Hombre —dijo él—. Aquí tengo un permiso que me autoriza a sacar veintitrés marcos del país. Usted no tiene permiso, pero se le autoriza a todo el mundo a…
—Sacar diez marcos —dije yo asintiendo—. O sea que quiere usted decir —concluí— que, dado que ambos hemos gastado nuestro dinero alemán…
—Pero seguimos pudiendo sacar la suma legal del país… sí —dijo—. Así que podríamos sugerirles —continuó.
—Que nos den a guardar parte de sus marcos, ¿no?
Asintió él.
—Sí. Claro que no es mucho. Pero a lo mejor sirve de algo.
Dicho y hecho. Nos sentíamos alegres hasta casi el punto de la euforia ante esta oportunidad de hacer un pequeño favor a esta gente que nos había llegado a gustar tanto. En este momento, justo cuando estábamos ambos sonriendo en señal de confirmación, pasó por el coche un hombre de uniforme que se paró ante nuestra mesa —la única que quedaba todavía ocupada— y nos informó de manera pausada, pero autoritaria, que habían entrado en el tren los agentes de pasaportes y que debíamos volver inmediatamente a nuestro departamento en espera del examen. Nos levantamos, dándonos cuenta de que no teníamos tiempo que perder, volvimos corriendo por los vagones y les dijimos inmediatamente a nuestros compañeros que pronto comenzaría la inspección y que ya estaban en el tren los funcionarios.
Se produjo un barullo de confusión. Todo el mundo empezó a prepararse. La señora rubia sacó el monedero y el pasaporte y, con cara de preocupación, empezó a contar su dinero. Stefanowski la contempló en silencio un momento y luego, sacando su certificado oficial y enseñándoselo, observó que, oficialmente, estaba autorizado a poseer la suma de veintitrés marcos, que había poseído dicha suma, pero que ya la había gastado. Tomé esto como punto de entrada y observé que también yo había gastado los diez marcos que me permitía la ley.
Nuestra compañera rubita miró anhelante a ambos y vio que teníamos intenciones amistosas.
—¿Entonces quieren decir ustedes…? —dijo. Y luego, regocijada—: ¡Pero, claro, resultaría maravilloso si quisieran!
—¿Tiene usted tanto como veintitrés marcos? —dijo Stefanowski.
—Sí —asintió ella rápidamente, con aire preocupado—. Tengo más que eso. Pero si quisiera usted coger los veintitrés y guardármelos hasta que hayamos pasado la frontera…
Él alargó la mano.
—Démelos —dijo en tono tranquilo.
Se realizó la transferencia y se quedó con el dinero en el bolsillo en un abrir y cerrar de ojos.
Un momento después sacó el viejo metomentodo diez marcos del bolsillo y me los pasó sin decir una palabra. Me metí el dinero en el bolsillo y nos volvimos todos a repantigar en nuestros asientos, un poco colorados, excitados pero triunfantes, intentando adoptar un aire formal.
Pocos minutos después abrió la puerta del departamento un funcionario que saludó y nos pidió los pasaportes. Inspeccionó primero el de Stefanowski, lo encontró todo en orden, tomó su certificado, vio sus veintitrés marcos, estampilló el pasaporte y se lo devolvió.
Luego se volvió hacia mí. Le di mi pasaporte y los diferentes papeles que legalizaban el que poseyera moneda americana. Pasó las páginas del pasaporte, que ya estaban casi completamente llenas de sellos y anotaciones, y por fin, con una sonrisa llena de amabilidad, me devolvió el pasaporte. Luego inspeccionó los de la señora rubita, su compañero y el viejo metomentodo. Aparentemente, todo estaba en orden, excepto que la señora había confesado que llevaba más de veinte marcos y el funcionario, con aire de lamentarlo, la informó de que debía confiscar toda cantidad superior a diez. Se lo guardarían en la frontera y se lo devolverían, claro, cuando volviese. Sonrió ella de mala gana, se encogió de hombros y le dio doce marcos al hombre. Evidentemente, todo lo demás estaba bien, pues el hombre saludó y se retiró.
¡Así que ya había acabado! Suspiramos todos profundamente de alivio y le expresamos a nuestra encantadora amiga cómo lamentábamos sus pérdidas. Pero me parece que también estábamos todos eufóricos al darnos cuenta de que no había perdido más, de que habíamos podido, hasta cierto punto, disminuir la pérdida. Le pregunté al viejo metomentodo si quería que le devolviera el dinero ahora o más tarde. Me dijo que esperase hasta que hubiéramos cruzado la frontera de Bélgica. Al mismo tiempo, intentó darnos una explicación ligera, a la cual no prestamos atención de momento ninguno de nosotros, en el sentido de que no llevaba billete más que hasta la frontera y que usaría los quince minutos de espera en Aachen para comprar el billete para el resto del viaje hasta París.
Ahora, en efecto, ya nos estábamos acercando a Aachen. El tren iba perdiendo velocidad. Pasábamos por unos campos agradables, un paisaje sonriente de campos verdes y colinas suaves que era discreto, blando, en cierto modo inconfundiblemente europeo. Habíamos dejado atrás los distritos llenos de cicatrices y de explosiones de las minas y las fábricas. Estábamos entrando en las afueras de una bonita ciudad.
Era Aachen. Un momento después frenaba el tren para pararse del todo en la estación. Habíamos llegado a la frontera. Tendríamos que esperar quince minutos mientras cambiaban las máquinas. Salimos todos: el viejo metomentodo a comprar su billete, los demás a estirar las piernas y tomar un poco el aire.
Mi amigo polaco y yo salimos y nos dimos un paseo por el andén para inspeccionar la locomotora. Aquí suplantaría a la locomotora alemana, máquina magnífica, casi tan grande como la de las mayores locomotoras americanas, su sucesora belga. En la alemana se podía leer en cada una de sus líneas la evidencia de la alta velocidad. Lo más notable era el ténder, mecanismo maravilloso que parecía ser todo él un panal de tubos proyectados. Si se miraba por entre unas barras curvadas, se veía una exhibición como una fuente, compuesta por miles de diminutos chorros de agua hirviente. Era una máquina maravillosa que evidenciaba en cada una de sus líneas el tremendo talento de ingeniería que la había creado.
Apreciando lo vívidas, rápidas y fugitivas que son esas primeras impresiones punzantes que llegan en el momento en que se cambia de un país a otro, esperé con un interés casi febril a que se acercara la locomotora belga. Sabía de antemano que no sería igual de buena que la alemana, porque la inteligencia, la energía, la fuerza y la integridad que la habían producido eran inferiores, pero me sentía anhelantemente sensibilizado para observar el grado y la calidad exactas de estas diferencias entre la raza poderosa, sólida e indomable a la que estaba abandonando y el pueblecillo con el que me iba a encontrar ahora.
Poco después volvimos atrás por el andén, encontramos a nuestra señora rubita y, poniéndonos uno a cada lado de ella, empezamos a pasear arriba y abajo al lado del tren. Por fin, observando el reloj de la estación y viendo que ya había llegado el momento que correspondía a la partida, volvimos rápidamente hacia nuestro propio coche y nuestro propio departamento.
Al acercarnos vimos claramente que había ocurrido algo. No había signos de marcha. En el andén estaban juntos el interventor y el guarda de la estación. No daban ninguna señal de marcha. Y, además, se veía ahora evidentemente una especie de tensión contenida, un sentido de crisis que hizo que se me acelerara el pulso al acercarme.
A menudo he observado este fenómeno en la vida y sus manifestaciones en ciertas condiciones son casi siempre idénticas. Por ejemplo, ha saltado o se ha caído un hombre de un edificio alto a la acera de una calle ciudadana. O le han pegado un tiro, o una paliza, a alguien. Le ha atropellado un automóvil, o, quizás, está el hombre muriéndose poco a poco en la calle ante los ojos de sus semejantes. Pero siempre es exactamente la misma la manifestación de la multitud. Incluso antes de ver las caras de la gente, cuando se les ven las espaldas, la postura, la posición de la cabeza y los hombros, sabe uno lo que ha ocurrido.
No se sabe, claro, la circunstancia precisa, pero lo que se percibe inmediatamente es el estadio final de la tragedia. Se da uno cuenta de que alguien se acaba de morir o está muriéndose, y en la terrible elocuencia de las espaldas y los hombros, el silencio que se alimenta de los observadores, se percibe una tragedia que es aún más profunda. Es la tragedia de la crueldad del hombre y sus ansias de dolor, la debilidad trágica que le corrompe, a la que odia, pero de la que no se puede curar.
Y, siempre, la manifestación de esta tragedia es exactamente la misma. Incluso antes de llegar, se da uno cuenta, ante la elocuencia silenciosa de hombros, espaldas y cabezas, de que ha ocurrido algo terrible y siniestro. Conocía las señales demasiado bien. Y ahora, mientras corría a lo largo del tren y junto a él y veía a la gente reunida en el pasillo en la misma postura glotona, esperando, mirando, en aquel silencio mortalmente fascinado, me sentí seguro, una vez más en la vida, de que estaba a punto de ser testigo de una muerte.
Esto fue lo primero que se me ocurrió —creo que lo primero que pensamos todos—: que había muerto alguien. Y lo que nos asombró, lo que nos hizo pararnos, atónitos, fue que la muerte hubiera ido a visitar nuestro departamento. Estaban bajadas las cortinillas, cerrada la puerta, todo el departamento sellado impenetrablemente. Habíamos empezado a caminar por el tren cuando estalló dentro de nosotros esta idea. Y ahora vimos al joven compañero de nuestra rubita que estaba de pie junto a la ventana del pasillo. Nos hizo un gesto rápido, un gesto de advertencia para que nos quedáramos donde estábamos. Y, al hacer él esto, cayó sobre nosotros como un relámpago la idea de que el sujeto de esta visita trágica era el hombrecillo nervioso que había sido nuestro compañero de viaje desde aquella mañana.
La quietud de la escena, el vacío encerrado de aquel departamento sellado, era horrible. Mientras mirábamos, atónitos y horrorizados, a aquel cubículo encortinado y fatal, que hacía tan poco tiempo que había sido el alojamiento de las vidas de todos nosotros, y que ahora se había convertido en la residencia de la muerte, se abrió la puerta encortinada del departamento, se cerró rápidamente y salió un hombre.
Era un funcionario, un individuo de aspecto macizo con gorra de visera y una guerrera color verde oliva. Era un hombre de cuarenta y cinco años o más, un tipo germánico de pómulos altos y salientes, cara rubicunda y bigote rubio peinado hacia arriba, al estilo del emperador Guillermo. Llevaba la cabeza afeitada y se le veían unas arrugas gruesas en la base del cráneo y por todo el cuello carnoso. Salió, bajó torpemente al andén, hizo unas señas excitadas a otro agente y volvió a subir al tren.
Era un tipo familiar, un tipo que yo había visto y me había hecho sonreír a menudo, pero que se convertía ahora, ante estas circunstancias ominosas, en algo siniestramente desagradable. Incluso la torpeza y el peso físico del hombre, la manera pesada en que bajaba del tren, la gordura de su cintura, la anchura fea y la gordura de sus torpes nalgas, la forma en que parecía que vibraban de pasión y autoridad sus floridos bigotes, el sonido de su voz gutural, levantada groseramente, de manera algo flemática, al gritar a su colega, el otro oficial, la sensación de que estaba hinchado con una autoridad inflamada, todos estos síntomas se habían convertido ahora, ante la presencia ominosa del momento, en algo odioso, siniestro, repelente.
De repente, sin saber por qué, me encontré temblando, lleno de una ira asesina e incomprensible. Deseaba aplastar aquel cuello con sus arrugas. Quería golpear aquella cara inflamada y rojiza hasta convertirla en gelatina. Quería darle patadas fuertes y precisas, enterrar mis pies directamente en la carnosidad obscena de aquellas nalgas desgarbadas. Y sabía que era impotente, que lo éramos todos nosotros. Al igual que todos los americanos, nunca me había gustado la Policía ni el tipo de autoridad personal que santifica ésta. Pero esta sensación, esta intensidad, con su impotente rabia asesina, era diferente. Me sentía impotente, atado, incapaz de agitarme contra las murallas de una autoridad obscena pero indestructible.
El funcionario del bigote florido, acompañado ahora por sus colegas, volvió a abrir las puertas encortinadas del departamento y entonces vi que no estaban ellos solos. En el departamento había otros dos funcionarios y allí, encogido, estaba sentado nuestro compañero nervioso. —¡No, no estaba muerto!—, haciéndoles frente. Estaba sentado mirándoles mientras ellos se inclinaban sobre él. Tenía la cara blanca y pastosa. Parecía que estaba grasienta, como si estuviera cubierta de una capa de sudor frío y grasiento. Bajo su larga nariz, le temblaba la boca con un horroroso esfuerzo por sonreír. En la misma postura de los hombres, mientras se inclinaban sobre él, había algo repugnante y sucio.
Pero ahora ya había el funcionario del cuello gordo y arrugado llenado la puerta con su cuerpo, tapando la imagen. Entró, seguido de un colega más pequeño, y se volvió a cerrar la puerta tras él, y nuevamente volvió a descender sobre nosotros aquella sensación perversa y ominosa de secreto.
Todo esto había ocurrido en un momento, mientras mirábamos con una especie de sorpresa estupefacta. Entonces empezó la gente a reunirse en el pasillo y a susurrar entre sí. Un momento después, nuestra señora rubita pasó al otro lado, habló en susurros al joven junto a la ventana, volvió luego, nos cogió del brazo a Stefanowski y a mí y nos alejó de allí para que no pudieran oírnos.
Luego, cuando susurrábamos los dos:
—¿Qué pasa?
Volvió ella a mirar alrededor con precauciones y dijo en voz baja:
—Aquel hombre, el de nuestro departamento, intentaba salir del país y le han cogido.
—¿Pero, por qué? ¿Para qué? ¿Qué ha hecho? —preguntamos confusos.
Volvió ella a mirar hacia atrás con precauciones y luego, atrayéndonos hacia ella hasta que casi se tocaron nuestras tres cabezas, dijo con un tono preocupado y casi asustado:
—Dicen que es judío. Han registrado su equipaje… llevaba dinero en él.
—Pero, cómo… —empecé—. Creí que ya habíamos acabado con todo. Creí que ya habían terminado con todos nosotros cuando pasaron por el tren.
—Sí —dijo ella—, pero no se olvide usted que había dicho algo de que no tenía billete para terminar el viaje. Salió del tren a comprarlo. Y creo que ha sido entonces cuando lo han cogido —susurró—. Creo que le estaban vigilando. Por eso no le interrogaron cuando entraron en el tren —y, verdaderamente, entonces recordé yo que «ellos» no le habían preguntado nada—. Y le han cogido aquí —continuó ella—. Le preguntaron que a dónde iba y él dijo que a París. Le preguntaron cuánto dinero sacaba y dijo que diez marcos. Entonces le preguntaron cuánto tiempo iba a pasar en París y con qué motivo y él dijo que iba a pasar una semana allí y que iba a acudir a ese congreso de abogados de que nos había hablado. Entonces le preguntaron que cómo se proponía quedarse una semana en París y acudir a ese congreso si no tenía más que diez marcos. Y me parece —susurró— que entonces se asustó. Empezó a perder la cabeza. Dijo que se había olvidado, que tenía veinte marcos más, que los había puesto en otro bolsillo. Y entonces, como es lógico, le agarraron. Le registraron. Registraron su equipaje y encontraron más —siguió susurrando con tono atemorizado—. Mucho más, muchísimo.
Durante un momento nos quedamos mirándonos todos, demasiado atónitos para decir ni una palabra. Luego rió la mujer de una manera casi asustada, en voz baja, una especie de «A-ja-ja-ja-ja» que terminó con una nota de incredulidad.
—Ese hombre —volvió a susurrar— ese judío…
—No sabía que era judío —dije yo—. No me lo parecía.
—Pues lo es —susurró ella, y volvió a mirar alrededor furtivamente, como si la estuviera oyendo alguien—. Y quería hacer lo que han hecho tantos otros: intentaba largarse con su dinero —y volvió a reírse con aquella pequeña carcajada insegura que subía hasta alcanzar una nota de asombro e incredulidad. Y, sin embargo, pude ver que también tenía los ojos preocupados.
De repente me sentí mal, vacío, lleno de náuseas. Aquel dinero, aquellos malditos diez marcos que tenía en el bolsillo, estaban empezando a quemarme en el bolsillo. Metí la mano en el bolsillo del chaleco y me pareció que estaban grasientas las monedas, como si estuvieran cubiertas de sudor. Las saqué en el puño cerrado y empecé a cruzar el andén hacia el tren.
La mujer me cogió por un brazo.
—¿Dónde va usted? —exclamó—. ¿Qué va usted a hacer?
—Voy a darle su dinero a ese hombre. Ya no puedo seguir guardándolo.
Se le puso blanca la cara y susurró:
—¿Está usted loco? ¿No sabe que no serviría de nada? Lo único que conseguirá es que le arresten a usted y, en cuanto a él, ya tiene demasiados jaleos. Lo único que conseguiría es ponerle en peor situación. Y, además —tartamudeó, al irse dando cuenta de todas las consecuencias posibles—, sabe Dios lo que habrá hecho, lo que les habrá dicho ya. Si les ha dicho que hemos arreglado lo del dinero… ¡A lo mejor estamos complicados todos!
No habíamos pensado en esto. Pero ahora sí lo hacíamos. Y cuando vimos las posibles consecuencias de nuestro acto, nos limitamos a quedarnos parados allí, mirándonos el uno al otro impotentemente. No hicimos más que quedarnos allí, los tres de frente, sintiéndonos mareados, débiles y vacíos. No hicimos más que quedarnos allí y rezar.
Ahora ya salían del departamento. Primero salió el individuo del bigote florido, con la maleta del hombrecillo en la mano. Miró alrededor. A mí me pareció que nos miraba con rabia. Nosotros seguimos allí y rezamos. Ahora esperábamos ver cómo salía todo nuestro equipaje. Creímos que estábamos complicados.
Pero un momento después salieron del departamento los tres funcionarios con el hombrecillo entre ellos. Le hicieron marchar recto por el andén, blanco como una sábana, con aspecto grasiento, protestando volublemente con una voz que tenía una especie de acento angustiado. Pasó justo a nuestro lado. Hice un movimiento con los brazos. El dinero me hacía sudar las manos y no sabía qué hacer. Empecé a decirle algo. Y, al mismo tiempo, estaba rezando por que no dijera él nada. Intenté mirar a otro lado, pero no podía hacerlo. Vino hacia nosotros, protestando todavía volublemente que podía explicarse todo, que no era todo más que un error absurdo. Y durante un solo momento, al pasar a nuestro lado, dejó de hablar, nos miró con la cara blanca, con una sonrisa lamentable, dejando que descansaran en nosotros sus ojos durante un momento y luego, sin una sola señal de habernos reconocido, siguió hacia adelante.
Oí que a mi lado suspiraba débilmente la rubita y noté cómo se apretaba su cuerpo contra mí. Nos sentíamos todos muy débiles y vacíos. Un momento después cruzamos el andén y subimos al tren. Se había roto aquella tensión malvada. Ahora hablaba la gente febrilmente, todavía en voz baja, pero con una evidente liberación de la excitación. Nuestra compañera rubita se inclinó por fuera de la ventana del pasillo y habló al tipo del bigote florido, que seguía todavía allí:
—¿Van… van ustedes a quedarse aquí? —preguntó en voz baja—. ¿No van ustedes a dejarle marchar?
Él la miró estólidamente un momento. Luego rompió sus facciones brutales, deliberadamente, una sonrisa intolerable. Asintió con la cabeza, con una determinación de satisfacción glotona y dijo:
—Nein —y sacudiendo la cabeza ligerísimamente continuó—: Er bleibt. Get nicht!
Le habían cogido. A lo lejos, en el andén, oímos repentinamente el pitido agudo del silbato de la locomotora. Gritó el mozo, a todo lo largo del andén se fueron cerrando las puertas. Lentamente se fue alejando el tren de la estación. Pasamos a su lado, muy lentamente. Le tenían cogido. Le rodeaban. Se erguía en medio de ellos, protestando con fluidez, hablando ahora con las manos, insistiendo en que todo tenía una explicación. Y ellos no decían nada. Le tenían cogido. No hacían más que quedarse mirándole, cada uno de ellos con la suave sugerencia de aquella lenta sonrisa intolerable en la cara. Levantaron los ojos sin decir una palabra, nos miraron al pasar a su lado, con la comunicación obscena de su mirada y de su sonrisa.
Y él… también él hizo una pausa en su discurso fluido y febril cuando pasamos a su lado. Levantó los ojos hacia nosotros, con su cara pastosa, y se quedó silencioso un momento. Y le miramos por última vez y él a nosotros, esta vez de manera más directa y más constante. Y en aquella mirada estaba todo el silencio de la angustia mortal del hombre. Y todos nos sentimos en cierto modo desnudos y avergonzados, y en cierto modo culpables. Todos sentíamos que estábamos despidiéndonos no de un hombre, sino de la humanidad, no de una cifra pequeña y sin nombre que formaba parte de la vida, sino de la imagen borrosa de la cara de un hermano. Entonces le perdimos. Aceleró el tren que iba cogiendo velocidad… y ésta fue la despedida.
Me volví a mirar a Stefanowski. También él se mantuvo en silencio un momento. Luego habló:
—Bien —dijo—. Creo que es un triste final a nuestro viaje.
¿Y nosotros? Volvimos a entrar y ocupamos nuestros asientos de antes en el departamento. Pero ahora parecía extraño y vacío. Estaba sentado en él, terriblemente, el fantasma de la ausencia. Se había dejado allí el abrigo y el sombrero; en su angustia, los había olvidado. Se levantó Stefanowski y los cogió, e iba a dárselos al revisor. Pero le dijo la mujer:
—Mejor será que mire primero en los bolsillos. A lo mejor hay algo dentro. Quizá —añadió rápida y anhelantemente, al darse cuenta de la idea— quizás ha dejado dinero en ellos.
Stefanowski registró los bolsillos. No había nada en ellos. Meneó la cabeza. La mujer empezó a registrar los cojines de los asientos, metiendo las manos por los lados.
—Ya saben ustedes, es fácil que haya escondido dinero por aquí —dijo. Rió excitada y regocijadamente—. A lo mejor salimos todos ricos.
El joven polaco negó con la cabeza y dijo:
—Creo que lo hubieran encontrado si hubiera… —y entonces hizo una pausa repentina, miró por la ventana y se metió la mano en el bolsillo—. Supongo que ya estamos en Bélgica. Tenga su dinero —y le devolvió el dinero que le había dado.
Lo cogió ella y lo metió en el monedero. Yo tenía todavía los diez marcos en la mano y los estaba mirando. La mujer levantó la mirada, me vio la cara y dijo rápida y cariñosamente:
—¡Pero está usted disgustado por esto! Tiene usted cara de disgusto.
Volví a meter el dinero en el bolsillo y un momento después dije:
—Ich fühle gerade als ob ich Blutgeld in meiner Tasche hätte.
Se inclinó ella sonriendo y me puso la mano en el brazo para darme seguridad:
—Nein. Nicht Blutgeld, Jutgeld! —susurró—. No se preocupe por eso. ¡Tenía mucho más!
Se encontró mi mirada con la de Stefanowski durante un momento y también era de gravedad la suya. Volvió a decir:
—Es un final triste de nuestro viaje.
Y ella, nuestra compañera rubita, intentó reír y bromear, pero tenía también una inquietud en la mirada. Intentó quitarnos la nuestra con su conversación, intentó hablar para olvidarse de lo ocurrido.
—¡Esos judíos! —exclamó—. ¡No pasarían estas cosas si no fuera por ellos. Son los que lo organizan todo! Alemania ha tenido que protegerse. Los judíos se estaban llevando todo el dinero del país: se escapaban miles de ellos que se llevaban millones de marcos. ¡Y ahora, cuando ya es demasiado tarde, es cuando nos damos cuenta! Es una pena que tengan que ver estas cosas los extranjeros, que tengan que pasar por estas experiencias tan penosas… les deja una mala impresión. No comprenden las razones que hay. ¡Pero son los judíos! —murmuró.
No dijimos nada y la mujer siguió hablando excitada, anhelante, severa, persuasivamente, pero en realidad como si estuviera intentando convencerse, como si estuviera utilizando ahora todos sus instintos de raza y de lealtad en un intento de justificar algo que la había llenado de un sentimiento de vergüenza y de pena. Pero incluso mientras hablaba, tenía los ojos azul claro llenos de insatisfacción. Por fin se paró. Durante un momento reinó el silencio. Luego, grave y tranquilamente, dijo la mujer:
—Debía querer escaparse con toda su alma.
Entonces recordamos todo lo que había dicho y hecho durante todo el viaje. Y ahora quedaban llenos de una significación nueva y terrible cada uno de sus actos, de sus gestos, cada una de sus palabras. Recordamos lo nervioso que había estado, cómo no hacía más que abrir y cerrar la puerta, que levantarse para recorrer el pasillo a grandes pasos. Recordamos cómo no hacía más que mirarnos suspicazmente, la ansiedad con que había preguntado a Stefanowski si quería cambiar de sitio con él cuando se levantó el polaco para ir al coche restaurante conmigo. Recordamos sus explicaciones acerca de que tenía que comprar el billete desde la frontera hasta París, las explicaciones que le había dado al revisor. Y todas estas cosas, que en su momento nos habían parecido simplemente fruto de un mal humor irascible o explicaciones triviales, quedaban ahora reveladas en una secuencia de terrible significado.
—¡Pero los diez marcos! —exclamó la mujer al cabo de un rato—. En nombre de Dios, puesto que tenía todo ese dinero ¿por qué le dio a usted diez marcos? ¡Es una estupidez!
Y no pudimos encontrar la razón, excepto que lo hubiera hecho porque pensaba que aliviaría las sospechas que pudiéramos tener de él acerca de sus intenciones reales; o, lo que parecía más probable, pensé yo, que estaba en tal estado de frenesí nervioso interior que había actuado ciegamente, impulsivamente, dominado por el empuje del momento.
No lo sabíamos. Ahora ya no podríamos nunca saber la respuesta. Hablamos del dinero que me había dado. Observó el joven polaco que yo le había dado al hombre mi nombre y dirección y que, si más adelante se le permitía continuar su viaje, podía escribirme. Pero todos sabíamos que no volveríamos a tener noticias de él.
Era ya media tarde. Se había cerrado el campo y corría el tren por medio de un paisaje agradable y romántico de colinas y bosques. Había una sensación de crepúsculo en el bosque, de aguas frescas y oscuras, de la caída de la tarde y el desvanecimiento de la luz. Nos dábamos cuenta, en cierto sentido, de que habíamos entrado en otra tierra. Nuestra compañera rubita miraba ansiosamente por la ventana y luego nos preguntó si era verdad que ya estábamos en Bélgica. Nos aseguró el revisor que sí. Le dimos a éste el sombrero y el abrigo de nuestro ex compañero y le explicamos por qué lo hacíamos. Asintió con la cabeza, los cogió y se marchó.
La mujer se había llevado la mano al pecho y ahora, cuando se marchó el hombre, oí que suspiraba de alivio con lentitud.
Un momento después dijo en voz baja y sencillamente:
—No me interpreten mal. Soy alemana y amo a mi país. Pero… me siento como si me hubieran quitado un peso de aquí —y volvió a llevarse la mano al pecho—. Quizá no puedan ustedes comprender lo que significa para nosotros, pero… —y se quedó silenciosa un momento, como si estuviera meditando dolorosamente lo que quería decir. Luego añadió en voz baja y rápida—: ¡Nos sentimos tan felices de estar… fuera!
¿Fuera? También yo estaba «fuera». Y de repente me di cuenta de lo que debía experimentar ella. También yo estaba «fuera», yo que era un extraño en su tierra, mientras que ella nunca había sido todavía extraña a ella. También yo estaba «fuera» de aquella gran tierra cuya imagen me había sido grabada en el espíritu durante la infancia y la juventud, antes de haberla visto jamás. También yo estaba «fuera» de aquella tierra que había sido para mí mucho más que una tierra, que había sido para mí tantísimo más que un lugar. Era una geografía de los deseos del corazón. Era la maravilla oscura del alma, la belleza fantasmal de la tierra mágica. Había estado ardiendo allí desde la eternidad, como la oscura Helena que ardía en la sangre del hombre. Y ahora, como la morena Helena, estaba perdida para mí. Había hablado el idioma de su espíritu antes de llegar jamás a ella. Había hablado con los acentos de su lengua de la manera más torpe cuando entré en ella por primera vez y, sin embargo, jamás me había sentido un extraño allí. Había sentido que era mi hogar y yo el suyo. Había parecido que había nacido en ella y ella en mí. En ella había conocido la maravilla, en ella la verdad y la magia; la pena; la soledad y el dolor en ella. Había conocido el amor en ella y, por primera vez en mi vida, había saboreado en ella los sacramentos brillantes y fugitivos de la fama.
Por lo tanto, no era tierra extranjera para mí. Era la otra mitad del hogar de mi corazón. Era la Helena morena y perdida que había encontrado. Era la Helena morena y encontrada que había perdido —y ahora me daba cuenta, como jamás me la había dado antes, de la medida inconmensurable de mi pérdida— el camino que desde ahora quedaría eternamente cerrado para mí —el camino del exilio sin retorno— y otro camino que había encontrado. Pues sabía que estaba «fuera». Y que ahora había encontrado mi camino.
A aquel viejo maestro, ahora, al brujo Fausto, anciano padre del cerebro antiguo y perseguido por la prolificidad del hombre, a aquella vieja tierra alemana, con todas las medidas de su verdad, su gloria, belleza, magia y ruina —a aquella tierra oscura, a aquella tierra vieja y antigua que había amado durante tanto tiempo— le dije adiós.
Tengo que deciros una cosa:
Me fue dicho algo en la noche, quemando los cirios del año que se desvanecía; en la noche ha hablado algo y me ha dicho que moriré, no sé dónde. Al perder la tierra que conocemos por un conocimiento mayor, al perder la vida que tenemos por una vida mayor y al dejar a los amigos a los que queremos por un amor mayor, los hombres encontramos una tierra más amable que nuestros hogares, más amplia que la tierra.
En donde están enterrados los pilares de esta tierra, hacia los cuales tienden los espíritus de las naciones, hacia los cuales se estira la conciencia del mundo, hacia allí se levanta un viento y fluyen los ríos.
* * *
[1] Famosa avenida de Berlín. (N. del E. D.)
[2] Iglesia de Berlín construida en homenaje al Emperador Guillermo I. Fue destruida durante la II Guerra Mundial, manteniéndose sus ruinas como memorial. (N. del E. D.)
[3] Buen viaje. (N. del T.)
[4] Tercer Reich (N. del T.)
[5] No fumadores. En alemán en el original. (N. del T.)
[6] Vagón restaurante. En alemán en el original. (N. del T.)
[7] ¿Ah, si? En alemán en el original. (N. del T.)
[8] Novelista. En alemán en el original. (N. del T.)
[9] ¡Dios mío! En alemán en el original. (N. del T.)
[10] ¡Ay, Dios! En alemán en el original. (N. del T.)
© Thomas Wolfe: I Have a Thing to Tell You (Tengo algo que deciros). Publicado en The New Republic, marzo de 1937. Traducción de Fernando Santos Fontenla.