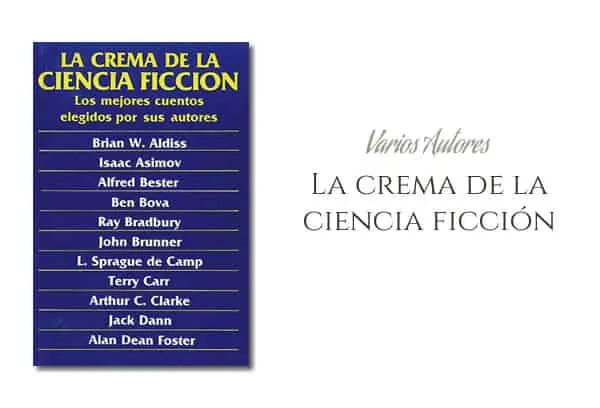Jeremy Keating odiaba la lluvia. Ya era deprimente que lo hubieran enviado a Atenas, pero en esa noche de viento y lluvia la ciudad era fría, negra y peligrosa. Todo el mundo imagina Atenas al sol, pensó. Piensa en la Acrópolis, en los brillantes templos antiguos. No ven la ciudad moderna, sucia, con su interminable flujo de automóviles que dejan escapar tanta polución que las estatuas de mármol se están carcomiendo y los monumentos antiguos están en peligro de derrumbarse.
Arrebujado en su campera, Keating estaba parado a la sombra de la entrada de una casa en la acera de enfrente de la taberna donde su víctima disfrutaba de una tranquila cena. Su última cena, si las cosas salían como Keating las planeaba.
Retrocedió todo lo posible en la entrada, apretándose contra las piedras frías de los edificios, tanto para que no lo vieran en las sombras, como para protegerse de la lluvia. A pesar de la lluvia, el tránsito seguía obstruyendo el Filellinon Boulevard, y los autos avanzaban pegados unos a otros, haciendo sonar las bocinas, con las gomas chirriando en el pavimento mojado. El peor tránsito del mundo, noche y día. Un millón y medio de griegos, todos en sus autos, todo el tiempo. Manejaban como vivían… discutiendo.
El hombre que cenaba en la acera de enfrente, en la taberna cálida y brillantemente iluminada era Kabete Rungawa, de la delegación de Tanzania a la asamblea del Gobierno Mundial. «El Santo Negro del Tercer Mundo», lo llamaban. El hombre más reverenciado desde Gandhi. Keating sonrió sombríamente para sí. Según sus conocidos del Vaticano, un hombre tiene que estar muerto para que puedan proclamarlo santo.
Keating era un hombre alto, de más de un metro ochenta de estatura. Tenía el cuerpo delgado y elegante de un atleta entrenado, y le había llevado años de trabajo constante y esforzado adquirirlo. Pasó la primera parte de su vida adulta detrás de un escritorio o en fiestas de la Embajada, como muchos otros funcionarios de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero eso había sucedido muchísimo tiempo atrás, cuando era un engranaje menor en la máquina global del Departamento de Estado. Cuando era esposo y padre.
Su esposa murió en el levantamiento de Túnez, parte de la rebelión cuidadosamente orquestada por el Tercer Mundo que hizo tragar el Gobierno Mundial a las naciones blancas industrializadas. Su hijo murió de tifus en la embajada tomada, cuando no pudieron obtener medicamentos porque el gobierno de los Estados Unidos no podía decidir si negociar con los extremistas o mandar a los Marines.
Finalmente negociaron. Pero entonces era demasiado tarde. De manera que Keating sirvió como embajador itinerante en las embajadas o consulados de los Estados Unidos en los lugares donde se requerían sus talentos especiales. Había encontrado esos talentos en las profundidades de su agonía, su desesperación, su odio.
Externamente seguía siendo un funcionario diplomático menor, un interesante compañero en una cena, un hombre bastante atractivo con ojos pensativos que parecían a la vez distraídos e inaccesibles. Eso le daba un atractivo magnético para un cierto tipo de mujer, un desafío que ellas no podían resistir. Algunas se habían acercado lo suficiente a él como para seguir la línea delgadísima de la cicatriz en su abdomen, todo lo que quedaba de la operación que necesitó después de su primer destino en Indonesia. Después de ese horror particular, nunca volvieron a sorprenderlo ni a herirlo.
Keating alzó la cabeza con gesto obcecado, y se obligó a concentrarse en el trabajo que estaba haciendo. El viento frío lo penetraba. Sus pies ya estaban empapados. Los autos seguían arrastrándose por el bulevar mojado, haciendo sonar las bocinas con impaciencia. El ruido lo irritaba, lo ponía nervioso.
—Hay que terminar con el prestigio extremo —le había dicho su jefe, aquella soleada tarde en Virginia—. ¿Entiende lo que le quiero decir?
Sentado en el mullido sillón de cuero frente al gran escritorio de nogal del jefe de sección, Keating hizo un gesto afirmativo.
—Tal vez yo soy nuevo para esta sección del departamento, pero he visto cosas. Significa hacerle a Rungawa lo que los indonesios trataron de hacerme a mí.
Nadie usaba jamás las palabras matar o asesinar en esas oficinas alegremente iluminadas. Los hombres sentados ante los escritorios, con sus trajes elegantes, manejaban computadoras y fotografías y eufemismos de los satélites. Las cosas sucias y atemorizantes como la sangre jamás se mencionaban allí. El jefe de sección apoyó los dedos sobre la mesa y dedicó a Keating una larga y pensativa mirada. Era un hombre de aspecto distinguido con cabello plateado y la piel levemente bronceada. Podría haber sido el presidente de mesa que uno conoce en el country club o el tipo de clase alta que pasa los veranos en regatas de yates.
—¿Alguna pregunta, Jeremy?
Keating se movió ligeramente en su asiento.
—¿Por qué Rungawa?
El jefe de sección sonrió apenas.
—¿Le gusta que el Gobierno Mundial nos dé órdenes, exija que dispersemos nuestras fuerzas armadas, nos cargue de impuestos hasta empobrecernos como el Tercer Mundo?
Keating sentía arder las emociones en sus entrañas. Todo el dolor de la muerte de su esposa, de la larga agonía de su hijo, de su odio por los pequeños tiranos codiciosos, ignorantes y sádicos que los habían matado… todo eso bullía como una marea volcánica de lava en su interior. Pero acalló sus respuestas corporales y acudió a todo el entrenamiento y la fuerza de voluntad que tenía para obligar a su voz a permanecer tranquila. Una cosa había aprendido de esa organización, y de ese jefe de sección en particular: nunca debía permitir que alguien descubriera en qué era vulnerable.
—No tengo gran admiración por el Gobierno Mundial —dijo. La sonrisa de basilisco del jefe de sección desapareció. No era necesario hacerse el simpático con ese hombre. Era un empleado, una herramienta. A pesar de su intento de ocultar sus emociones, era obvio que Keating vivía para vengar a su esposa y a su hijo. Eventualmente se haría matar él, pero por el momento su sed de venganza era un recurso valioso para manipularlo.
—Rungawa es la clave de todo —dijo el jefe de sección, apoyándose en el respaldo de su alto sillón giratorio y hamacándose ligeramente.
Keating sabía que el Gobierno Mundial, que tenía menos de cinco años de antigüedad, se reuniría en Atenas para planear un programa económico global. Rungawa encabezaría la delegación de Tanzania.
—El Gobierno Mundial está haciendo esfuerzos especiales por destruir a los Estados Unidos —continuó el jefe de sección, con tanta tranquilidad como si anunciara el resultado de un partido de tenis—. Washington tuvo que aceptar el Gobierno Mundial, y la gente estuvo de acuerdo con la idea porque pensaba que pondría fin a la amenaza de una guerra nuclear. Bien, eso se ha logrado… al costo de cobrar impuestos a nuestra economía, por cada hombre, mujer y chico desocupado, negro, mestizo o amarillo en todo el mundo.
—¿Y Rungawa? —repitió Keating.
El jefe de sección se inclinó hacia adelante, con las palmas apretadas contra el escritorio, y bajó la voz.
—No podemos salir del Gobierno Mundial, por muchísimas razones. Pero podemos, con la ayuda de algunas otras naciones occidentales, asumir el control de éste, si logramos romper el sólido bloque de votantes de las naciones del Tercer Mundo.
—¿Y los soviéticos…?
—Podemos dar lugar a los soviéticos —respondió con impaciencia el jefe de sección, haciendo un gesto con la mano—. Nadie quiere volver a los viejos enfrentamientos de la Guerra Fría. Lo que habrá que hacer es lograr que el Tercer Mundo acepte.
—Eliminando a Rungawa.
—¡Exactamente! Él es el pegamento que da cohesión al bloque. «El Santo Negro». Prácticamente lo idolatran. Si lo eliminamos volverán a caer en su antiguo enredo de políticos egoístas y peleadores, así como estalló la OPEC después del comienzo de la saturación del petróleo.
En esa cómoda y soleada oficina todo parecía muy simple. Matar a Rungawa y luego dedicarse a lograr el liderazgo del Gobierno Mundial. Reparar el daño hecho por la celosa voracidad del Tercer Mundo. Poner a la economía del mundo en la buena senda otra vez.
Pero allí, en la lluviosa y oscura noche de Atenas, Keating sabía que no era tan simple, en absoluto. Con la mano izquierda apretaba la pistola de dardos en el bolsillo de su campera. En cada dardo había suficiente veneno como para matar instantáneamente a un hombre y no dejar huellas que pudiera encontrar un médico forense. Los dardos mismos se disolvían en contacto con el aire en tres minutos. El arma asesina perfecta.
Entrecerrando los ojos en la lluvia, Keating vio por la gran vidriera de la taberna que Rungawa se levantaba de su mesa, preparándose para salir del restaurante.
Eliminar a Rungawa. Ésa era su misión. Matarlo y que pareciera que había tenido un ataque al corazón. Debía de ser bastante fácil. Un hombre viejo que caminaba sólo por el bulevar hacia su hotel. «El Santo Negro» nunca llevaba guardaespaldas. Era lo suficientemente viejo como para que un ataque al corazón no despertara la menor sospecha.
Pero no iba a ser tan fácil, observó Keating. Rungawa salió de la taberna acompañado por tres hombres más jóvenes. Y no se dirigió hacia su hotel. En cambio, echó a andar por el bulevar en dirección opuesta, hacia las calles estrechas y tortuosas de la parte más antigua de la ciudad, hacia la Acrópolis. En medio de la lluvia. A pie.
Frunciendo el entrecejo con desconcierto y furia, Keating salió de la puerta donde se guarecía y echó a andar bajo la fuerte lluvia. Estaba fría como hielo. Se levantó el cuello y se calzó mejor el sombrero. Odiaba la lluvia. Tal vez el viejo hijo de puta pescaría una pulmonía y moriría de muerte natural, pensó con ira.
Mientras comenzaba a cruzar el bulevar un auto lo salpicó, haciendo sonar la bocina, empapándole los pantalones. Keating dio un salto hacia atrás justo a tiempo para evitar que el auto lo atropellara. La cara furiosa del conductor, enmarcada por la ventanilla mojada del auto, lo miró mientras el auto pasaba a toda velocidad. Maldiciendo metódicamente en voz muy baja, Keating encontró otra apertura en el tránsito y cruzó el bulevar, tratando de evitar los charcos aunque sus pies ya estaban totalmente mojados.
Siguió andando detrás de Rungawa, a buena distancia de él y sus tres compañeros, contento de que fueran a pie y no en auto, pero sintiéndose muy mal por tener que soportar la helada lluvia. Por lo que veía, los tres compañeros de Rungawa eran negros, y lo suficientemente jóvenes y corpulentos como para ser guardaespaldas. Eso complicaba el asunto. ¿Rungawa habría recibido alguna advertencia? ¿Habría trascendido algo en la operación del Departamento?
Keating siguió andando detrás del viejo que se internó en las antiguas calles tortuosas que rodeaban la elevación de piedra de la Acrópolis. Los cuatro negros dieron la vuelta a la antigua ciudadela, avanzando con rapidez, como si tuvieran que estar en un lugar exacto a una hora exacta. Keating tenía que mantenerse a mucha distancia detrás de ellos porque el tránsito de la avenida Theonas era mucho más escaso, y los peatones, con esa lluvia, habían desaparecido de la vista, excepto el grupo de Rungawa. El lugar era más silencioso, bordeando el costado del gran acantilado. El espectáculo nocturno habitual son et lumière se había cancelado por la lluvia; incluso los reflectores alrededor del Partenón y de los otros templos estaban apagados.
Durante unos minutos Keating se preguntó si Rungawa iría al Ágora en lugar de ir a la Acrópolis, pero no, el viejo y sus amigos entraron por el portón de la Acrópolis. El Camino Sagrado de los antiguos atenienses.
Era difícil ver en medio de la lluvia, especialmente a esa distancia. Agachándose detrás de unos arbustos, Keating buscó en los bolsillos de su campera hasta encontrar la «cámara» en miniatura que tenía consigo. Entre otras cosas, funcionaba como un par de prismáticos al infrarrojo. Aun en medio de la oscuridad y la lluvia, veía a los cuatro hombres que se detenían en la entrada principal. Sus figuras se dibujaban grises y fantasmales contra un fondo oscuro y parpadeante.
Se detuvieron unos momentos mientras uno de ellos abría el portón que habitualmente estaba trabado y vigilado. Keating estaba más impresionado que sorprendido. Tenían acceso a todo lo que querían. Pero ¿por qué querían subir al Partenón en una noche de viento y lluvia? «¿Y cómo puedo lograr que la muerte de Rungawa parezca natural si tengo que luchar con tres guardaespaldas para abrirme paso?».
La segunda pregunta se resolvió casi de inmediato. Rungawa dejó a sus compañeros en el portón y echó a andar sólo por la empinada escalera de mármol, resbaladiza por la lluvia.
A Keating nunca le gustó escalar. Aunque se sentía completamente seguro y cómodo en un jet y hasta había hecho saltos de paracaidismo con toda tranquilidad, trepar por la piedra resbaladiza del acantilado era algo que le daba miedo. Pero lo hizo, de todas maneras. No era tan difícil como temía. Otros habían escalado la Acrópolis, en los treinta siglos desde que los griegos llegaran a ella. Keating subía dificultosamente por las rocas, arrastrándose al principio en cuatro patas mientras la lluvia fría le castigaba la cara. Luego encontró un sendero estrecho. Era empinado y resbaladizo, pero sus zapatos de suela blanda, que había elegido porque eran silenciosos, se prendían bastante bien a la piedra.
Llegó a la parte superior del acantilado en una zona abierta y amplia. A la derecha estaban lo propileos y el pequeño templo de Atena Niké. A su izquierda, el Erecteión, con sus cariátides que sostenían pacientemente el techo desde hacía dos mil quinientos años: las doncellas de mármol que miraban ciegamente a Keating. Él les devolvió la mirada, luego contempló toda la extensión de la parte superior del acantilado hasta el Partenón, parcialmente en ruinas, la más bella construcción de la Tierra, un monumento tanto para el genio creativo como para la locura destructiva del hombre.
La lluvia había disminuido, pero la noche seguía oscura como una boca de lobo.
Keating alzó nuevamente los prismáticos y miró de izquierda a derecha.
¡Y allí estaba Rungawa! Directamente frente al Partenón, parado allí con los brazos en alto, como si rezara.
«Demasiado lejos para la pistola de dardo», pensó Keating. Por alguna razón, empezaron a temblarle las manos. Lentamente, luchando para lograr un control absoluto, Keating volvió a poner la «cámara» en el bolsillo de su campera y sacó la pistola. Se puso de pie y echó a andar hacia Rungawa con largos pasos, rápidos pero sin prisa.
El viejo estaba de espaldas a él. «Todo lo que tienes que hacer», se dijo Keating, «es llegar a menos de dos metros de distancia, dispararle un dardo al cuello, y luego esperar unos minutos para asegurarte de que el dardo se disuelve. Luego vuelve por el mismo camino a la pensión a darte un baño caliente y beber un coñac para entonarte».
Cuando llegó a tres metros de Rungawa levantó la pistola de dardos. Funcionaba con aire comprimido, era prácticamente silenciosa. No era necesario mover el gatillo. Un metro y medio. Veía las uñas en las manos levantadas de Rungawa, las palmas rosadas en contraste con la piel negra de los dedos y el dorso de las manos. Noventa centímetros. El traje de Rungawa estaba perfectamente hecho a medida. Seco. Sólo llevaba un traje de calle, que la lluvia no había tocado, tan bien planchado y sin arrugas como si acabara de salir de la tintorería.
—Todavía no, señor Keating —dijo el viejo, sin volverse a mirar a Jeremy—. Tenemos que hablar unas cuantas cosas antes de que me mate.
Keating se quedó helado. No podía mover el brazo. Éste seguía tendido como una vara desde el hombro izquierdo, y la pequeña pistola de dardos que empuñaba estaba apenas a treinta centímetros del cuello desnudo de Rungawa. Pero no pudo apretar el gatillo. Sus dedos no obedecían las órdenes de su mente.
Rungawa se volvió hacia él, sonriendo, y se acarició pensativamente el mentón unos momentos.
—Ahora puede bajar el arma, señor Keating.
El brazo de Jeremy cayó al costado de su cuerpo. Abrió la boca sin querer; el corazón le atronaba en los oídos. Quería escapar, pero sentía las piernas como el mármol de las estatuas que lo observaban.
—Perdóneme —dijo Rungawa—. No debería tenerlo bajo la lluvia de esta manera.
La lluvia dejó de castigar a Jeremy. Sintió una suave calidez que lo envolvía, como si estuviera parado junto a una reconfortante chimenea. Los dos hombres estaban en un cono de protección invisible. A no más de treinta centímetros de distancia, Jeremy veía saltar las gotas de lluvia sobre el suelo de piedra.
—Un pequeño truco. Por favor no se alarme. —La voz de Rungawa era la de un bajo profundo, como la voz de un león que hablara un idioma humano.
Jeremy miró fijamente los ojos al hombre negro y no vio peligro en ellos, ni odio ni violencia; sólo una expresión paciente y divertida ante su propia consternación. No, algo más: una tolerancia de los errores humanos, una esperanza de progreso humano, una comprensión nacida de siglos de trabajos, sufrimientos y luchas.
—¿Quién es usted? —preguntó Jeremy en un susurro asustado.
Rungawa sonrió, y fue como si el sol dispersara las nubes de la tormenta.
—Ah, señor Keating, es usted tan inteligente como esperábamos. Va directamente al grano.
—Usted sabía que yo lo seguía. Usted organizó este… encuentro.
—Sí… Sí, muy cierto. Estuve melodramático, lo admito. Pero ¿habría aceptado usted cenar conmigo si hubiera mandado a mis asistentes a la acera de enfrente para invitarlo? Creo que no.
«Todo esto es una locura», pensó Jeremy. «Debo de estar soñando».
—No, señor Keating, no es un sueño.
Jeremy sintió una sacudida eléctrica. «Por Dios, ¡puede leer mis pensamientos!».
—Claro que puedo —dijo Rungawa con suavidad, sonriendo, como el médico que le dice a un niño que sólo sentirá un pequeño pinchazo—. ¿De qué otro modo habría sabido que usted me acechaba?
A Jeremy se le secó totalmente la boca. Le falló la voz. Si hubiera podido mover las piernas habría huido como un chimpancé enfrentado a un leopardo.
—Por favor, no tenga miedo, señor Keating. El miedo es un impedimento para la comprensión. Si hubiéramos querido matarlo, habría sido muy fácil hacerlo resbalar mientras trepaba hasta aquí.
—¿Qué…? —Jeremy tuvo que tragar y pasarse la lengua por los labios antes de poder decir—: ¿Pero quién es usted?
—Soy un mensajero, señor Keating. Como usted, no soy más que una herramienta de mis superiores. Cuando me destinaron a esta tarea, pensé que era apropiado tener mi base en Tanzania. —El viejo volvió a sonreír, y en sus ojos hubo un destello de autocomplacencia—. Al fin y al cabo, Tanzania es el lugar donde vivieron alguna vez las más antiguas tribus humanas. ¿Qué lugar más apropiado para que yo…, digamos, me asocie con la raza humana?
—Que se asocie… con la raza humana. —Jeremy se sentía fatigado, débil. Su voz sonaba hueca.
—Yo no soy un ser humano, señor Keating. Vengo de un mundo distante, un mundo que no se parece en nada a éste.
—No… no puede…
La sonrisa de Rungawa se esfumó lentamente.
—Algunos de ustedes me llaman santo. En realidad, comparado con la especie de ustedes, soy un dios.
Jeremy lo miró fijamente, clavó sus ojos en los ojos negros del hombre, y vio en ellos la eternidad, remolinos de galaxias girando majestuosamente en las infinitas profundidades del espacio, estrellas que explotaban y se transformaban, mundos creados del polvo.
Oyó su voz, débil e infantil, que decía:
—Pero parece humano.
—¡Por supuesto! Completamente humano. Incluso para sus máquinas de rayos X.
Un ser extraño. La mente de Jeremy daba vueltas. Un extraterrestre. Con sentido del humor.
—¿Por qué no? ¿Acaso el humor no es parte de la psiquis humana? Las inteligencias que me crearon me hicieron mucho más que humano, pero tengo todos los atributos humanos… excepto uno. No tengo necesidad de venganza, señor Keating.
—Venganza —repitió Jeremy.
—Sí. Un rasgo destructivo. Obnubila las percepciones. Es un obstáculo en el sendero de la supervivencia.
Jeremy inspiró profundamente, tratando de recobrarse.
—¿Usted espera que yo crea todo esto?
—Veo que lo cree, señor Keating. Veo que ahora se da cuenta de que no todas las historias sobre ovnis eran inventadas. Nunca hemos hecho daño a su gente, pero necesitábamos algunos especímenes para un análisis cuidadoso.
—¿Por qué?
—Para ayudarlos a encontrar el camino correcto para la supervivencia. Su especie está al borde de un precipicio. Es nuestro deber ayudarlos a evitar la extinción, si podemos.
—¿El deber de ustedes?
—Por supuesto. ¿Acaso los mejores de ustedes no sienten la obligación de salvar a otras especies de la extinción? ¿Acaso esos seres humanos no han arriesgado sus fortunas incluso sus vidas para proteger a seres tales como la ballena y la foca del exterminio?
Jeremy casi se echó a reír.
—¿Es decir que usted pertenece a algún proyecto interestelar de los Verdes?
—Es algo mucho más complejo —dijo Rungawa—. No tratamos solamente de protegerlo a usted de un depredador o de un peligro ecológico. Ustedes, los seres humanos, son sus propios y peores enemigos. Tenemos que protegerlos a ustedes de ustedes mismos sin que lo sepan.
Antes de que Jeremy pudiera contestar, Rungawa prosiguió:
—Para nosotros sería fácil crear un millón de seres, como yo mismo y aterrizar en este planeta en grandes naves brillantes y darles todas las respuestas que necesitan para la supervivencia. ¿Energía de fusión? Un juguete. ¿La paz mundial? Fácil de lograr. ¿Cuadruplicar la producción global de alimentos? ¿Duplicar la inteligencia de ustedes? ¿Inmunizarlos contra todas las enfermedades? Todo eso podemos hacerlo.
—Entonces por qué… —Jeremy vaciló, pensando—. Si ustedes hicieran todo eso por nosotros, nos resultaría ruinoso, ¿verdad?
Rungawa lo miró con alegría.
—¡Ah, usted comprende realmente el problema! Sí, destruiría la especie humana, así como los europeos destruyeron las culturas de las Américas y la Polinesia. Sus antropólogos están equivocados. Hay culturas superiores e inferiores. Una cultura superior siempre aplasta a una cultura inferior, aunque no tenga intención de hacerlo.
Jeremy tuvo una lejana conciencia de que controlaba nuevamente sus piernas. Flexionó ligeramente los dedos de la mano izquierda, incluso el índice que todavía se doblaba sobre el gatillo de la pistola de dardos. Otra vez podía mover los dedos a voluntad.
—Lo que quiere decir —prosiguió con ánimo de conversar— es que, si ustedes aterrizaran aquí y nos dieran todo lo que necesitamos, nuestra cultura quedaría destruida.
—Sí —asintió Rungawa—. Exactamente como ustedes los blancos destruyeron las culturas negras e indígenas del mundo. No deseamos hacerles eso.
—Entonces están tratando de llevarnos al punto en que podamos resolver nuestros propios problemas.
—Precisamente, señor Keating.
—Para eso han iniciado este Gobierno Mundial —dijo Keating, afirmando la mano en el arma.
—Ustedes mismos comenzaron el Gobierno Mundial —corrigió Rungawa—. Nosotros sólo los estimulamos, aquí y allí.
—Por ejemplo en los levantamientos de Túnez y en cientos de otros lugares.
—No estimulamos eso.
—Pero tampoco lo evitaron, ¿verdad?
—No. No lo evitamos.
Inclinándose imperceptiblemente hacia adelante, Keating dijo:
—Sin ustedes el Gobierno Mundial se desmoronará.
El viejo hizo un gesto negativo.
—No, eso no es cierto. A pesar de lo que creen sus superiores, el Gobierno Mundial sobrevivirá incluso a la muerte del «Santo Negro».
—¿Está seguro? —Keating levantó el arma hasta el nivel de los ojos del hombre negro—. ¿Está absolutamente seguro?
Rungawa no pestañeó. Su voz se entristeció al contestar:
—¿Habría aflojado mi control de sus miembros si no estuviera seguro?
Keating vaciló, pero siguió sosteniendo el arma con absoluta firmeza.
—Usted es la prueba, señor Keating. Es la clave para el futuro de su especie. Sabemos cómo murieron su esposa y su hijo. Aunque no fuimos directamente responsables, lamentamos sus muertes. Y las muertes de todos los demás. Son pérdidas inevitables.
—Estadísticas —le espetó Keating—. Números en una lista.
—¡Jamás! Cada uno de ellos era un individuo a quien conocíamos mucho mejor que usted, y lamentamos cada pérdida de una vida tanto como usted. Tal vez más, porque comprendemos lo que cada uno de esos individuos podría haber logrado, si hubiera vivido.
—Pero usted los dejó morir.
—Fue inevitable, lo repito. Ahora el problema es, ¿puede usted elevarse por encima de su propia tragedia personal por el bien de su prójimo? ¿O se vengará en mí y verá a su especie destruirse a sí misma?
—Usted acaba de decir que el Gobierno Mundial sobrevivirá a su muerte.
—Y así será. Pero cambiará. Se convertirá en una dictadura mundial, con el tiempo. Asfixiará su progreso. Su especie se extinguirá en una agonía de superpoblación, hambre, enfermedades y terrorismo. No necesitan bombas nucleares para suicidarse. Pueden lograrlo igualmente bien con sólo producir demasiados bebés.
—La alternativa es permitir que la gente de ustedes nos dirija, convertirnos en ovejas sin siquiera saberlo, bailar al son de ustedes.
—¡No! —atronó la voz profunda de Rungawa—. La alternativa es convertirse en adultos. Ahora son adolescentes. Les ofrecemos la posibilidad de crecer y pararse sobre sus propios pies.
—¿Cómo puedo creerlo? —preguntó Keating.
La sonrisa del hombre mostraba cansancio.
—El adolescente siempre desconfía del padre o de la madre. Es una verdad dolorosa, ¿no es cierto?
—Usted tiene una respuesta para todo, ¿verdad?
—Para todo, tal vez, excepto para usted. Usted es la clave del futuro de su especie, señor Keating. Si puede aceptar lo que le he dicho y permitirnos trabajar con usted a pesar de toda su sed interna de venganza, entonces la especie humana tendrá una probabilidad de sobrevivir.
Keating movió la mano apenas un centímetro a la izquierda y apretó el gatillo del arma. El dardo se disparó con un «puf» apenas audible de aire comprimido y pasó rozando la oreja de Rungawa. El viejo no se movió.
—Puede matarme si quiere —dijo a Keating—. Es una decisión suya.
—No le creo —dijo Jeremy—. ¡No puedo creerle! Es demasiado, es demasiado increíble. Usted no puede esperar que un hombre acepte todo lo que usted acaba de decirme. ¡Todo a la vez!
—Sí, lo esperamos —dijo Rungawa con suavidad—. Esperamos eso y más. Queremos que usted trabaje con nosotros, no contra nosotros.
Jeremy sentía que se le desgarraban las entrañas.
—¿Trabajar con ustedes? —gritó—. ¿Con la gente que asesinó a mi esposa y a mi hijo?
—Hay otros niños en el mundo. No les niegue el derecho a nacer. No les cierre el futuro.
—¡Hijo de puta! —Jeremy hervía de furia—. No se pierde ningún recurso, ¿verdad?
—Todo depende de usted, señor Keating. Usted es nuestra prueba. Lo que usted haga ahora decidirá si futuro de la especie humana.
Mil emociones abrumaban a Jeremy. Vio a Joanna destrozada por la multitud y a Jerry en su cuna gritando de fiebre, vio llamas y muerte por todas partes, la mugre y la pobreza de Jakarta y la sonrisa maligna del que efectuaba el interrogatorio mientras afilaba su navaja.
«Miente», gritaba la mente de Jeremy. «Tiene que estar mintiendo, todo esto es una serie de trucos inteligentes. No puede ser cierto. ¡No puede ser!».
En un repentino paroxismo de furia, terror y frustración Jeremy levantó el arma en medio de la noche de lluvia, se volvió bruscamente y se alejó de Rungawa. No miró hacia atrás, pero sabía que el viejo le sonreía.
«Es un truco», seguía diciéndose. «Un maldito truco». Sabía perfectamente bien que no podía matarlo a sangre fría, mientras él miraba con esos malditos ojos tristes que tenía. Matar a un viejo que lo estaba mirando. Seriamente no podía. Todo lo que el viejo había tenido que hacer era hablar suficiente tiempo como para hacerle perder coraje. Maldito negro inteligente. Así sería como había llegado a viejo.
Keating bajó los escalones de mármol del Camino Sagrado, pasó junto a los tres guardias con impermeables que habían acompañado a Rungawa, y siguió adelante, solo y sintiéndose muy mal hacia su pensión.
«¿Cómo diablos voy a explicar esto en la central? Tendré que renunciar, decirles que no tengo pasta de asesino. Jamás lo creerán. Tal vez consiga una transferencia, volver a la sección política, entrar en el Cuerpo de Paz, ¡cualquier cosa!».
Todavía estaba furioso consigo mismo cuando llegó a su pensión. Todavía sacudía la cabeza, enojado por haber permitido que el viejo lo convenciera de que renunciara a su misión. Alguna forma de hipnosis, pensó Keating. Seguramente el hombre había sido curandero o sacerdote vudú cuando era más joven.
Empujó la puerta con vidrios de la pensión, murmurando para sí:
—Tú permitiste que ese viejo negro te engañara.
El empleado se despertó de su modorra y se levantó para buscar la llave de la habitación de Jeremy en el tablero detrás de su escritorio. Era un griego de baja estatura, fornido, como los que habrían enfrentado al ejército persa en Maratón.
—Debe de haber corrido mucho —dijo a Keating en su inglés con fuerte acento griego.
—¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué lo dice?
El empleado sonrió, revelando sus dientes manchados por el tabaco.
—No se mojó.
Keating miró la manga de su campera. Estaba perfectamente seca. Todo el abrigo estaba tan limpio y seco como si acabara de venir de la tintorería. Sus pies también lo estaban, lo mismo que sus zapatos, sus pantalones y su sombrero.
Se volvió y miró por la ventana del frente. Seguía lloviendo más fuerte que nunca. Caía un torrente de agua.
—¿Corre tan rápido que pasa entre las gotas de lluvia, eh?
El empleado se rió de su propio chiste.
A Jeremy casi se le doblaban las rodillas. Se apoyó contra el escritorio.
—Sí. Algo así.
El empleado, todavía sonriendo, le entregó la llave de la habitación. Jeremy juntó fuerzas y se dirigió hacia la escalera; la cabeza le daba vueltas.
Mientras subía el primer tramo, oyó una voz aunque no había nadie más que él en la escalera alfombrada.
—Una pequeña amabilidad, señor Keating —dijo Rungawa, dentro de su mente—. Pensé que habría estado mal hacerlo mojar otra vez. Una pequeña amabilidad. Habrá otras.
Keating oyó reír a Rungawa mientras subía sólo la escalera. Cuando llegó a su habitación, se sonreía.
© Ben Bova: A Small Kindness (Una pequeña amabilidad). Publicado en Analog Science Fiction/Science Fact, abril de 1983. Traducción de Alicia Steimberg.