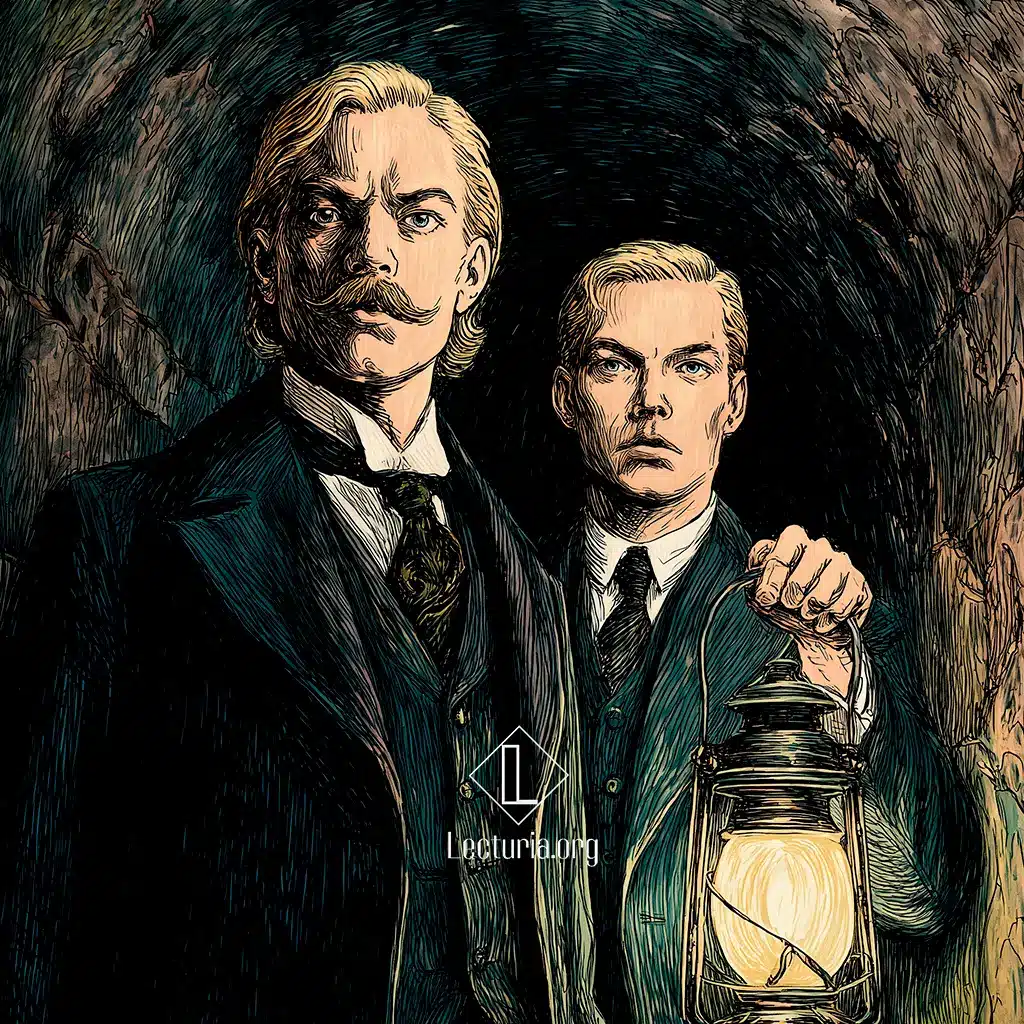Sinopsis: «La nueva catacumba» (The New Catacomb) es un cuento de Arthur Conan Doyle, publicado en 1898 en The Sunlight Year-Book. En la Roma de finales del siglo XIX, Burger y Kennedy son dos jóvenes y prestigiosos arqueólogos unidos por una relación de rivalidad intelectual y mutua admiración. Durante una conversación en la casa de Kennedy, Burger le confía un descubrimiento extraordinario: ha hallado una catacumba cristiana de época romana, intacta y desconocida hasta entonces. Fascinado, Kennedy insiste en conocer el lugar y acceder a sus secretos. Tras mostrar ciertas reticencias, Burger acepta guiarlo en una exploración nocturna, pero impone antes una peculiar condición.
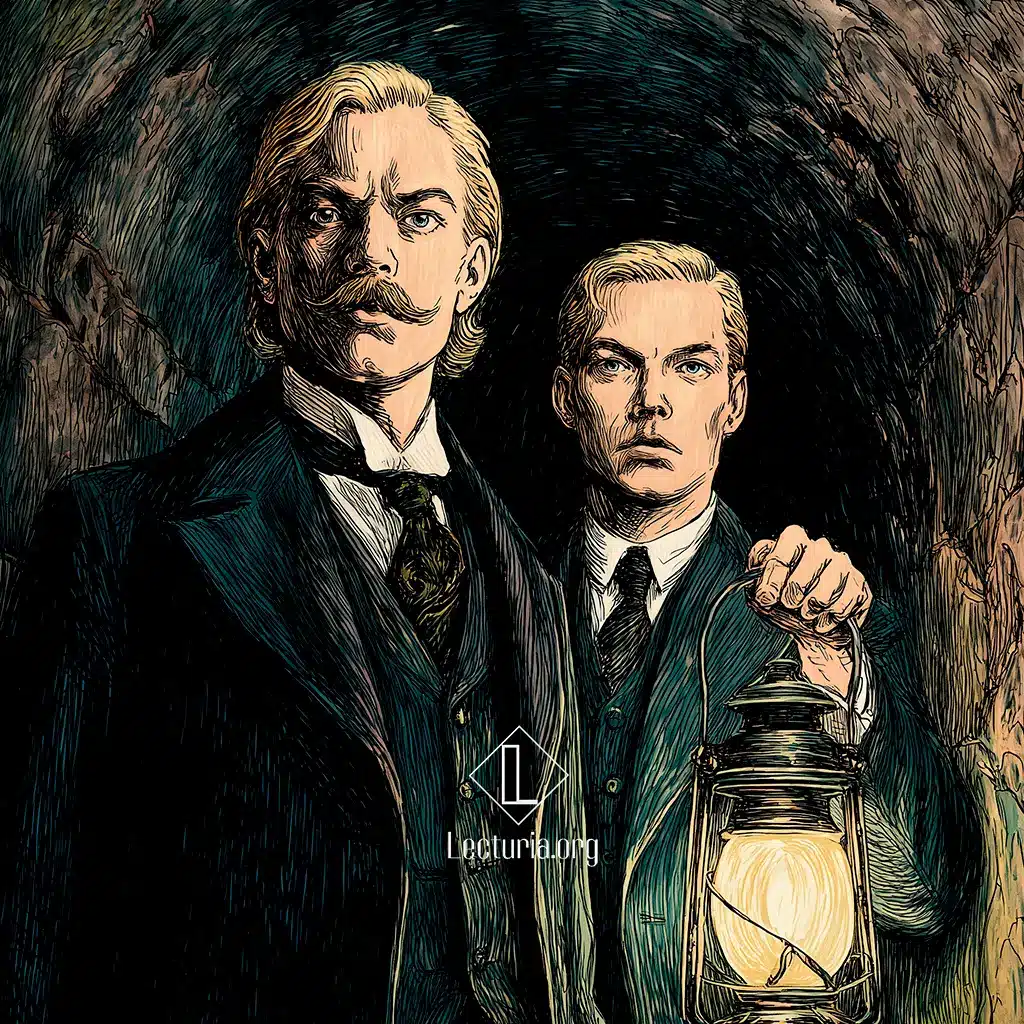
La nueva catacumba
Arthur Conan Doyle
(Cuento completo)
—Escuche, Burger —dijo Kennedy—: de veras desearía que tuviera confianza en mí.
Los dos célebres estudiosos de las ruinas romanas se hallaban sentados juntos en la confortable habitación de Kennedy, cuyas ventanas daban al Corso. La noche era fría, y ambos habían acercado sus sillones a la insatisfactoria estufa italiana, que difundía a su alrededor una zona de bochorno más que de verdadero calor. Afuera, bajo las brillantes estrellas del invierno, se extendía la Roma moderna: la larga doble hilera de farolas eléctricas, los cafés espléndidamente iluminados, los carruajes que rodaban a toda prisa y la densa multitud que llenaba las aceras. Pero dentro, en la suntuosa estancia del joven y acaudalado arqueólogo inglés, sólo la Roma antigua se hacía visible. Frisos agrietados y gastados por el tiempo colgaban de las paredes; desde los rincones asomaban cabezas de guerreros, duros y crueles semblantes de antiguos bustos grises de senadores y soldados. Sobre la mesa central, entre un desorden de inscripciones, fragmentos y ornamentos, se alzaba la célebre reconstrucción de las Termas de Caracalla realizada por Kennedy, que había despertado tanto interés y admiración cuando fue expuesta en Berlín. Del techo pendían ánforas, y una profusión de curiosidades se esparcía sobre la suntuosa alfombra turca de color rojo. Y entre todas ellas no había una sola que no fuese de la más incuestionable autenticidad, y de la mayor rareza y valor; pues Kennedy, aunque apenas pasaba de los treinta años, gozaba de reputación europea en aquella rama particular de la investigación y, además, disponía de esa holgura económica que, o bien se convierte en un lastre fatal para las energías del estudioso, o bien —si su espíritu permanece fiel a su propósito— le otorga una ventaja enorme en la carrera hacia la fama. Kennedy se había dejado seducir con frecuencia por el capricho y el placer, apartándose de sus estudios; pero su mente era incisiva, capaz de esfuerzos prolongados y concentrados que concluían en bruscas reacciones de lánguida sensualidad. Su hermoso rostro, con la frente alta y blanca, la nariz agresiva y la boca algo floja y sensual, era un fiel indicio del compromiso entre fortaleza y debilidad que existía en su naturaleza.
Muy distinto era el tipo de su acompañante, Julius Burger. Procedía de una curiosa mezcla: padre alemán y madre italiana, en la que las cualidades robustas del Norte se combinaban de modo extraño con las gracias más suaves del Sur. Ojos azules teutónicos iluminaban su rostro curtido por el sol, y sobre ellos se alzaba una frente cuadrada y maciza, enmarcada por un cerco de apretados rizos rubios. Su mandíbula, fuerte y firme, aparecía completamente afeitada, y su compañero había señalado a menudo cuánto recordaba a aquellos viejos bustos romanos que espiaban desde las sombras de los rincones de la habitación. Bajo su recia solidez germánica se advertía siempre un matiz de sutileza italiana; pero la sonrisa era tan honesta y los ojos tan francos, que se comprendía que aquello no era más que una huella de su ascendencia, sin repercusión real en su carácter. En edad y reputación se hallaba al mismo nivel que su compañero inglés, pero tanto su vida como su trabajo habían sido mucho más arduos. Doce años antes había llegado a Roma como estudiante pobre, y desde entonces había vivido gracias a una modesta beca de investigación que le concedió la Universidad de Bonn. Penosa, lenta y obstinadamente, con una tenacidad y una concentración extraordinarias, había ido subiendo peldaño a peldaño por la escalera de la fama, hasta convertirse en miembro de la Academia de Berlín, y había razones fundadas para creer que muy pronto sería promovido a la cátedra de la mayor de las universidades alemanas. Pero la unicidad de propósito que lo había elevado al mismo alto nivel que el rico y brillante inglés lo había dejado, en todo lo que quedaba fuera de su trabajo, infinitamente por debajo de él. Nunca había encontrado una pausa en sus estudios que le permitiera cultivar las formas sociales. Sólo cuando hablaba de su propia especialidad su rostro se animaba y cobraba vida. En los demás momentos permanecía silencioso y cohibido, demasiado consciente de sus propias limitaciones en cuestiones más amplias, e impaciente ante esa charla trivial que es el refugio convencional de quienes no tienen ideas que expresar.
Y, sin embargo, desde hacía algunos años existía entre ambos un trato que parecía ir madurando lentamente hasta convertirse en amistad entre dos rivales tan distintos. La base y el origen de ello residían en el hecho de que, dentro de sus respectivos estudios, cada uno era el único entre los jóvenes que poseía el conocimiento y el entusiasmo suficientes para apreciar debidamente al otro. Sus intereses y ocupaciones comunes los habían acercado, y cada cual se había sentido atraído por el saber del otro. Poco a poco se añadió algo más a esta relación. Kennedy se divertía con la franqueza y la sencillez de su rival, mientras que Burger, a su vez, se sentía fascinado por la brillantez y la vivacidad que habían hecho de Kennedy un favorito de la sociedad romana. Digo “habían hecho”, porque en aquel momento el joven inglés se encontraba algo bajo una nube. Un asunto amoroso, cuyos detalles nunca llegaron a conocerse por completo, había puesto de manifiesto una dureza y una falta de corazón que escandalizaron a muchos de sus amigos. Pero en los círculos de estudiantes y artistas solteros en los que él prefería moverse no existía un código de honor muy estricto en tales materias, y aunque se sacudiera la cabeza o se encogieran los hombros al hablar de la huida de dos y el regreso de uno solo, el sentimiento general era probablemente más de curiosidad, y quizá de envidia, que de reprobación.
—Escuche, Burger —repitió Kennedy, clavando la mirada en el rostro apacible de su compañero—: de veras desearía que confiara en mí.
Al decir esto señaló con la mano una alfombra que se extendía en el suelo. Sobre ella había una canasta larga y poco profunda, del ligero mimbre que se utiliza en la Campagna para la fruta. Estaba llena de un revoltijo de objetos: baldosas inscritas, inscripciones rotas, mosaicos agrietados, papiros desgarrados, ornamentos metálicos cubiertos de herrumbre, que al profano le habrían parecido sacados directamente de un cubo de basura, pero que un especialista habría reconocido de inmediato como piezas únicas. Aquel conjunto heterogéneo, depositado en la canasta de mimbre, proporcionaba precisamente uno de esos eslabones perdidos del desarrollo social que tanto interesan al estudioso. El alemán los había traído, y los ojos del inglés los contemplaban con avidez.
—No deseo entrometerme en su tesoro —prosiguió Kennedy, mientras Burger encendía con deliberada parsimonia un cigarro—, pero me agradaría mucho oírle hablar de él. Es, evidentemente, un descubrimiento de la mayor importancia. Estas inscripciones causarán sensación en toda Europa.
—¡Por cada una que hay aquí hay un millón allí! —dijo el alemán—. Son tantas que una docena de sabios podría dedicarles toda una vida y labrarse con ellas una reputación tan sólida como el castillo de St. Angelo.
Kennedy quedó pensativo, con la frente finamente arrugada y los dedos jugueteando con su largo bigote rubio.
—¡Se ha descubierto usted solo, Burger! —dijo por fin—. Sus palabras sólo pueden referirse a una cosa. Ha descubierto una catacumba nueva.
—No dudé de que usted llegaría a esa conclusión con sólo examinar estos objetos.
—Ciertamente lo sugerían, pero sus últimas palabras lo confirman. No hay lugar alguno, salvo una catacumba, que pueda contener un depósito tan vasto de reliquias como el que usted describe.
—Exactamente. No hay ningún misterio en ello. He descubierto una catacumba nueva.
—¿Dónde?
—Ah, ése es mi secreto, querido Kennedy. Baste decir que se halla en un sitio tal que no existe una probabilidad entre un millón de que alguien dé con ella. Su fecha es distinta de la de cualquier catacumba conocida, y fue reservada para el enterramiento de los cristianos más eminentes, de modo que los restos y las reliquias son completamente distintos de todo lo que se ha visto hasta ahora. Si no conociera tan bien su saber y su energía, amigo mío, no vacilaría en contárselo todo bajo promesa de secreto. Pero, dadas las circunstancias, creo que debo preparar primero mi propio informe antes de exponerme a una competencia tan formidable.
Kennedy amaba su especialidad con un fervor que rayaba en la manía, un amor que lo mantenía fiel a ella en medio de todas las distracciones propias de un joven rico y disoluto. Tenía ambición, pero ésta era secundaria frente al puro gozo abstracto y al interés por todo lo relacionado con la antigua vida y la historia de la ciudad. Ansiaba contemplar aquel nuevo mundo subterráneo descubierto por su compañero.
—Escuche, Burger —dijo con vehemencia—. Le aseguro que puede confiar en mí de la manera más absoluta. Nada me inducirá a poner por escrito una sola palabra de lo que vea hasta que usted me conceda su expresa autorización. Comprendo perfectamente su actitud y me parece de lo más natural, pero no tiene usted nada que temer de mí. Por otra parte, si no me lo cuenta, emprenderé una búsqueda sistemática y, con toda seguridad, acabaré por descubrirla. En ese caso, naturalmente, haré de ella el uso que estime conveniente, puesto que no estaré ligado por compromiso alguno con usted.
Burger sonrió pensativo, contemplando su cigarro.
—He observado, amigo Kennedy —dijo—, que cuando necesito información sobre algún punto usted no siempre se muestra tan dispuesto a proporcionármela.
—¿Cuándo le he negado respuesta a alguna pregunta? Recuerde, por ejemplo, que le facilité el material para su estudio sobre el templo de las vestales.
—Sí, pero aquello no tenía gran importancia. Me pregunto si me respondería con igual franqueza si le interrogara sobre algo íntimo. Esta nueva catacumba es para mí un asunto muy personal, y ciertamente esperaría alguna muestra de confianza a cambio.
—No alcanzo a ver adónde quiere llegar —replicó el inglés—, pero si lo que insinúa es que contestará a mi pregunta sobre la catacumba si yo respondo a cualquier pregunta que usted me haga, puedo asegurarle que así lo haré.
Burger se recostó con indolencia en el diván y lanzó al aire un azulado árbol de humo.
—Pues bien —dijo—, cuénteme todo acerca de sus relaciones con la señorita Mary Saunderson.
Kennedy se incorporó de un salto y fulminó con la mirada a su imperturbable compañero.
—¿Qué diablos quiere decir? —exclamó—. ¿Qué clase de pregunta es ésa? Puede que la haga en broma, pero nunca hizo una peor.
—No, no es una broma —respondió Burger con sencillez—. En realidad me interesan mucho los detalles del asunto. Sé muy poco del mundo, de las mujeres, de la vida social y de todo eso, y un episodio semejante ejerce sobre mí la fascinación de lo desconocido. A usted lo conozco, y a ella la conocía de vista; incluso hablé con la señorita un par de veces. Me gustaría mucho oír de sus propios labios exactamente lo que ocurrió entre ustedes.
—No le diré una palabra.
—Está bien. Sólo fue un capricho mío comprobar si usted renunciaría a un secreto con la misma facilidad con que esperaba que yo renunciara al mío. No lo ha hecho, como era de esperar, y no veo por qué debería hacerlo yo. Ahí está el reloj de San Juan dando las diez. Es ya hora de que me vaya a casa.
—No, Burger. Espere un poco —exclamó Kennedy—. Es verdaderamente un capricho ridículo el suyo querer enterarse de los detalles de un asunto amoroso que terminó hace ya meses. Sabe usted muy bien que a un indiscreto que alardea de sus conquistas lo consideramos como el mayor de los cobardes y de los villanos.
—Desde luego —respondió el alemán, recogiendo su canastilla de antigüedades—, cuando habla de una joven acerca de la cual nada se sabía antes. Pero en este caso, como usted no ignora, fue un asunto público, la comidilla de toda Roma, de modo que al comentarlo conmigo no perjudica usted en absoluto a la señorita Mary Saunderson. Con todo, respeto sus escrúpulos. Buenas noches.
—Espere un momento, Burger —dijo Kennedy, poniendo la mano sobre el brazo del otro—. Estoy vivamente interesado en el asunto de esa catacumba y no puedo dejarlo así tan fácilmente. ¿No podría preguntarme otra cosa a cambio…, algo que no resulte tan extravagante esta vez?
—No, no. Usted se ha negado y ahí termina todo —contestó Burger, con la canastilla bajo el brazo—. Sin duda tiene razón en no responder, y sin duda yo también la tengo. Así que, otra vez, querido Kennedy, buenas noches.
El inglés observó cómo Burger cruzaba la habitación, y no fue hasta que el alemán tuvo la mano en el picaporte cuando su anfitrión se levantó de un salto, con el aire de quien decide sacar el mejor partido posible de lo inevitable.
—Deténgase, querido amigo —dijo—. Creo que se está comportando de la manera más ridícula; pero, puesto que ésta es su condición, supongo que no me queda más remedio que someterme. Detesto hablar de una mujer, pero, como usted bien dice, todo Roma lo conoce, y no creo poder decirle nada que no sepa ya. ¿Qué es exactamente lo que desea saber?
El alemán regresó junto a la estufa, dejó la canastilla en el suelo y volvió a acomodarse en el diván.
—¿Puedo tomar otro cigarro? —dijo—. ¡Muchas gracias! Nunca fumo cuando trabajo, pero disfruto mucho más de una charla bajo la influencia del tabaco. Ahora bien, en cuanto a esa joven con la que tuvo usted su pequeña aventura… ¿qué ha sido de ella?
—Está en su casa, con su familia.
—¿Ah, sí? ¿En Inglaterra?
—Sí.
—¿En qué parte de Inglaterra? ¿En Londres?
—No. En Twickenham.
—Debe excusar mi curiosidad, querido Kennedy, y atribuirla a mi ignorancia del mundo. Sin duda es cosa sencilla persuadir a una joven para que se marche con uno durante unas tres semanas y luego devolverla a su familia en… ¿cómo dijo que se llamaba el lugar?
—Twickenham.
—Eso es, en Twickenham. Pero es algo tan completamente ajeno a mi experiencia que ni siquiera consigo imaginar cómo lo hizo usted. Por ejemplo, si hubiera amado a esa joven, ese amor difícilmente podría haberse extinguido en tres semanas; de modo que supongo que no la amó en absoluto. Pero si no la amaba, ¿por qué provocó ese gran escándalo que lo ha perjudicado a usted y la ha arruinado a ella?
Kennedy miró con gesto sombrío el ojo rojo de la estufa.
—Desde luego, ésa es una forma lógica de verlo —dijo—. El amor es una palabra muy grande y abarca muchas gradaciones distintas del sentimiento. Ella me gustaba, y… bien, usted la ha visto; sabe lo encantadora que podía parecer. Pero estoy dispuesto a admitir, ahora que lo pienso, que nunca llegué a amarla de verdad.
—Entonces, querido Kennedy, ¿por qué lo hizo?
—La aventura tuvo mucho que ver con ello.
—¿Qué? ¿Es usted tan aficionado a las aventuras?
—¿Dónde estaría la variedad de la vida sin ellas? Fue por el gusto de la aventura por lo que empecé a cortejarla. He cazado bastante en mi vida, pero no hay caza como la de una mujer hermosa. Además, estaba el atractivo añadido de la dificultad, porque, al ser compañera de lady Emily Rood, resultaba casi imposible verla a solas. Y, por si fuera poco, muy pronto, de sus propios labios, supe que estaba comprometida.
—¡Mein Gott! ¿Con quién?
—No mencionó ningún nombre.
—No creo que nadie lo supiera. Así que eso hacía la aventura más tentadora, ¿no?
—Sin duda le daba un toque picante. ¿No le parece?
—Le aseguro que soy muy ignorante en estas cosas.
—Querido amigo, recordará que la manzana que robó del árbol de su vecino siempre le supo más dulce que la que caía del suyo propio. Y luego descubrí que ella me correspondía.
—¿Así, de repente?
—Oh, no; me llevó al menos tres meses de zapa y asedio. Pero al final la conquisté. Comprendió que mi separación judicial de mi esposa hacía imposible que yo actuara correctamente con ella; pero aun así vino conmigo, y mientras duró, lo pasamos deliciosamente.
—¿Y qué ocurrió con el otro hombre?
Kennedy se encogió de hombros.
—Supongo que es la supervivencia del más apto. Si él hubiera sido el mejor, ella no lo habría abandonado. Dejemos el asunto, porque ya he tenido bastante.
—Sólo una cosa más. ¿Cómo se deshizo usted de ella en tres semanas?
—Bueno, ya nos habíamos enfriado un poco, como comprenderá. Ella se negó en redondo a volver a Roma y enfrentarse a las personas que la conocían allí. Roma, en cambio, me es indispensable, y ya añoraba regresar a mi trabajo; ésa era una causa evidente de separación. Además, su anciano padre apareció en el hotel de Londres, hubo una escena, y todo se volvió tan desagradable que, aunque al principio la eché muchísimo de menos, acabé alegrándome de haber salido de aquello. Ahora bien, confío en que no repetirá nada de lo que le he contado.
—Mi querido Kennedy, ni se me ocurriría. Pero todo lo que dice me interesa mucho, porque me ofrece una visión de su manera de ver las cosas completamente distinta de la mía, ya que yo he visto muy poco de la vida. Y ahora querrá saber de mi nueva catacumba. No sirve de nada que intente describírsela, porque así nunca la encontraría. Sólo hay una cosa que hacer: llevarlo hasta allí.
—Eso sería espléndido.
—¿Cuándo le gustaría ir?
—Cuanto antes, mejor. Estoy impaciente por verla.
—Bien, es una noche magnífica, aunque algo fría. Suponga que salgamos dentro de una hora. Debemos ser muy cuidadosos y guardar el asunto sólo para nosotros. Si alguien nos viera explorar juntos, sospecharía que algo se trae entre manos.
—No se puede ser demasiado precavido —dijo Kennedy—. ¿Está lejos?
—A varias millas.
—¿No demasiado lejos para ir a pie?
—Oh, no; podemos ir caminando sin dificultad.
—Entonces, mejor así. Un cochero levantaría sospechas si nos dejara a ambos en un lugar solitario a estas horas de la noche.
—Exactamente. Creo que lo mejor será encontrarnos a medianoche en la Puerta de la Vía Appia. Debo ir a mi alojamiento a buscar cerillas, velas y algunas cosas más.
—De acuerdo, Burger. Me parece muy amable de su parte confiarme este secreto, y le prometo que no escribiré nada sobre ello hasta que haya publicado su informe. ¡Hasta luego! A las doce estaré en la Puerta.
El aire frío y transparente se llenaba de los musicales tañidos de aquella ciudad de relojes cuando Burger, envuelto en un abrigo italiano y con una linterna colgándole de la mano, llegó al lugar de la cita. Kennedy salió de la sombra para recibirlo.
—¡Es usted ardiente en el trabajo tanto como en el amor! —dijo el alemán, riendo.
—Sí; llevo aquí esperándolo casi media hora.
—Espero que no haya dejado ninguna pista sobre nuestro destino.
—¡No soy tan necio! ¡Por Júpiter!, estoy helado hasta los huesos. Vamos, Burger, entremos en calor con una buena caminata.
Sus pasos resonaron fuertes y secos sobre el tosco empedrado de la decepcionante calzada, único resto de la carretera más famosa del mundo. Sólo se cruzaron con algún campesino que regresaba de la taberna y con unos pocos carros cargados de productos del campo rumbo a Roma. Avanzaron con paso vivo, con los enormes sepulcros perfilándose en la oscuridad a ambos lados, hasta llegar a las catacumbas de San Calixto, donde vieron alzarse ante ellos, recortado contra la luna naciente, el gran bastión circular de Cecilia Metella. Entonces Burger se detuvo y se llevó la mano al costado.
—Sus piernas son más largas que las mías y está más habituado a caminar —dijo, riendo—. Creo que el lugar donde debemos desviarnos está por aquí. Sí, es aquí, a la vuelta de la trattoria. El sendero es muy estrecho, así que quizá sea mejor que yo vaya delante y usted me siga.
Había encendido la linterna, y a su luz pudieron seguir un sendero angosto y tortuoso que serpenteaba por las marismas de la Campagna. El gran acueducto de la antigua Roma se extendía como una monstruosa oruga a través del paisaje bañado por la luna, y su camino los condujo bajo uno de sus enormes arcos y junto al círculo de ladrillos derruidos que señala el viejo anfiteatro. Al fin Burger se detuvo ante un solitario cobertizo de madera para vacas y sacó una llave del bolsillo.
—¡No será que su catacumba está dentro de una casa! —exclamó Kennedy.
—La entrada lo está. Ésa es precisamente la salvaguarda que nos protege de que nadie más la descubra.
—¿Lo sabe el propietario?
—Ni mucho menos. Fue él quien hizo uno o dos hallazgos que me permitieron deducir que la casa estaba construida, casi con toda seguridad, sobre la entrada de una catacumba. Así que se la alquilé y llevé a cabo yo mismo las excavaciones. Pase, y cierre la puerta tras usted.
Era una construcción larga y vacía, con los pesebres de las vacas alineados a lo largo de una de las paredes. Burger dejó la linterna en el suelo y, envolviéndola con su gabán, ocultó la luz en todas direcciones salvo en una.
—Podría llamar la atención que se viese una luz en un lugar tan solitario como éste —dijo—. Ayúdeme a mover estas tablas.
El entarimado estaba flojo en un rincón, y los dos sabios levantaron las tablas una a una, apoyándolas luego contra la pared. Debajo apareció una abertura cuadrada y una escalera de antiguos peldaños de piedra que descendía a las entrañas de la tierra.
—¡Cuidado! —gritó Burger al ver que Kennedy, impaciente, se precipitaba escaleras abajo—. Ahí abajo es una auténtica madriguera de conejos, y si uno pierde el camino las probabilidades son cien contra una de no salir jamás. Espere a que baje la luz.
—Si es tan complicado, ¿cómo se las arregla usted para orientarse?
—Al principio tuve algunos sustos muy serios, pero poco a poco he aprendido a moverme por allí. Hay cierto sistema, pero uno que un hombre perdido, y además a oscuras, no podría descubrir jamás. Incluso ahora, cuando me interno mucho en la catacumba, voy desenrollando detrás de mí un ovillo de cuerda. Puede usted comprobarlo por sí mismo: cada uno de estos pasillos se divide y subdivide una docena de veces antes de recorrer cien yardas.
Habían descendido unos seis metros desde el nivel del establo y se encontraban ahora en una cámara cuadrada excavada en la blanda toba. La linterna proyectaba una luz vacilante sobre las paredes pardas y agrietadas, intensa abajo y mortecina en lo alto. En todas direcciones se abrían las bocas negras de los corredores que partían de aquel centro común.
—Quiero que me siga muy de cerca, amigo mío —dijo Burger—. No se detenga a examinar nada por el camino, porque el lugar al que voy a llevarlo contiene todo lo que pueda verse aquí, y aún más. Ahorrará tiempo que vayamos directamente allí.
Avanzó por uno de los corredores, y el inglés le siguió de inmediato. A cada trecho el pasadizo se bifurcaba, pero Burger parecía guiarse por señales invisibles para los demás, pues no se detenía ni dudaba. Por todas partes, a lo largo de las paredes, yacían los cristianos de la antigua Roma, hacinados como literas en un barco de emigrantes. La luz amarillenta oscilaba sobre los rasgos arrugados de las momias, brillaba sobre los cráneos redondeados y los largos y blancos huesos de los brazos cruzados sobre pechos sin carne. Y en cada paso Kennedy miraba con ansia las inscripciones, los vasos funerarios, las pinturas, las vestiduras y los utensilios, todo dispuesto tal como manos piadosas lo habían colocado siglos atrás. Incluso en aquellas rápidas miradas comprendió que se hallaba ante la más antigua y rica de las catacumbas, un depósito de restos romanos como nunca antes había tenido ocasión de contemplar un estudioso en un solo lugar.
—¿Qué ocurriría si se apagara la luz? —preguntó mientras avanzaban con rapidez.
—Llevo una vela de repuesto y una caja de cerillas en el bolsillo. A propósito, Kennedy, ¿tiene usted cerillas?
—No; será mejor que me dé algunas.
—Oh, no importa. No hay posibilidad de que nos separemos.
—¿Hasta dónde vamos? Me parece que ya hemos recorrido al menos un cuarto de milla.
—Más que eso, creo. En realidad no parece haber límite para estas tumbas; al menos, yo no he logrado encontrarlo. Este tramo es especialmente difícil, así que voy a utilizar el ovillo de cuerda.
Ató un extremo a una piedra saliente y guardó el resto en el bolsillo interior del abrigo, dejando correr la cuerda a medida que avanzaban. Kennedy comprendió que no era una precaución superflua, pues los pasillos se volvían cada vez más intrincados y tortuosos, formando una auténtica red de galerías entrecruzadas. Al fin desembocaron en una amplia sala circular, en uno de cuyos extremos se alzaba un pedestal cuadrado de toba, coronado por una losa de mármol.
—¡Por Júpiter! —exclamó Kennedy en un arrebato de entusiasmo cuando Burger hizo oscilar la linterna sobre el mármol—. Es un altar cristiano, probablemente el primero que existió. Aquí está grabada la pequeña cruz de consagración. Sin duda este espacio circular servía como iglesia.
—Exactamente —dijo Burger—. Si dispusiera de más tiempo, me gustaría enseñarle todos los cuerpos enterrados en los nichos de estas paredes, pues se trata de los primeros papas y obispos de la Iglesia, con sus mitras, báculos y vestiduras completas. ¡Acérquese a ése y mírelo!
Kennedy se acercó y contempló la cabeza espectral que yacía suelta dentro de la mitra desgarrada y carcomida.
—Esto es interesantísimo —dijo, y su voz resonó con fuerza bajo la bóveda—. Hasta donde alcanza mi experiencia, es algo único. Acerque la linterna, Burger; quiero verlos todos.
Pero el alemán se había apartado y se encontraba ahora al otro lado de la sala, de pie en el centro de un círculo amarillento de luz.
—¿Sabe cuántos desvíos equivocados hay entre este punto y las escaleras? —preguntó—. Más de dos mil. Sin duda fue uno de los medios de protección que adoptaron los cristianos. Las probabilidades son de dos mil contra una de que un hombre logre salir, incluso llevando luz; pero si se encontrara a oscuras, sería muchísimo peor.
—Eso creo yo.
—Y la oscuridad es algo verdaderamente espantoso. Hice una vez la prueba como experimento. Vamos a repetirla.
Se inclinó sobre la linterna, y en el acto Kennedy sintió como si una mano invisible se cerrara con fuerza sobre sus ojos. Jamás había conocido una oscuridad semejante. Parecía aplastarlo y asfixiarlo; era un obstáculo sólido ante el cual el cuerpo se negaba a avanzar. Extendió las manos como para apartarla.
—Basta, Burger —dijo—. Encienda de nuevo la luz.
Pero su compañero rompió a reír, y en aquella sala circular la risa parecía llegar de todas partes a la vez.
—Parece usted inquieto, amigo Kennedy —dijo.
—Vamos, hombre, encienda la luz —exclamó Kennedy con impaciencia.
—Es muy extraño, Kennedy, pero no sabría decir, guiándome sólo por el sonido de su voz, en qué dirección se encuentra usted. ¿Podría usted decir dónde estoy yo?
—No; parece que está en todas partes.
—Si no fuera por esta cuerdecilla que tengo en la mano, no tendría la menor idea de por dónde marchar.
—Me lo imagino. Encienda la luz y acabemos con esta tontería.
—Bien, Kennedy: tengo entendido que hay dos cosas que le gustan mucho. Una es la aventura, y la otra, los obstáculos que vencer. La aventura consistirá ahora en encontrar la salida de esta catacumba. El obstáculo serán las tinieblas y los dos mil desvíos equivocados que hacen tan difícil el camino. No se apresure; dispone de tiempo de sobra. Y cuando se detenga de vez en cuando a descansar, me gustaría que pensara en la señorita Mary Saunderson y en si la trató usted con justicia.
—¡Maldito demonio! ¿Qué significa esto? —bramó Kennedy, corriendo en pequeños círculos y manoteando contra la negrura compacta.
—Adiós —dijo la voz burlona, ya lejana—. La verdad, Kennedy, incluso según su propio relato, no creo que obrara usted bien con aquella joven. Sólo hay un pequeño detalle que, al parecer, ignoraba y que puedo revelarle: la señorita Saunderson estaba comprometida con un pobre y desgarbado estudiante, cuyo nombre era Julius Burger.
Se oyó un leve roce, el vago sonido de un pie golpeando una piedra, y luego se abatió el silencio sobre aquella antigua iglesia cristiana: un silencio pesado y estancado que envolvió a Kennedy y lo encerró como el agua a un hombre que se ahoga.
* * *
Unos dos meses después, el siguiente párrafo recorrió la prensa europea:
«Uno de los descubrimientos más interesantes de los últimos años es el de la nueva catacumba de Roma, situada a cierta distancia al este de las conocidas galerías de San Calixto. El hallazgo de este importante lugar de enterramiento, extraordinariamente rico en interesantísimos restos del primer cristianismo, se debe a la energía y sagacidad del joven especialista alemán, el doctor Julius Burger, que avanza con rapidez hacia el primer puesto entre las autoridades en la Roma antigua. Aunque el doctor Burger fue el primero en publicar su descubrimiento, parece que un aventurero menos afortunado se le había adelantado. Hace algunos meses, el conocido estudioso inglés Kennedy desapareció repentinamente de sus habitaciones del Corso, y se conjeturó que su relación con un reciente escándalo lo había impulsado a abandonar Roma. Ahora se sabe que fue víctima, en realidad, de ese ardiente amor por la arqueología que lo había elevado a un lugar distinguido entre los eruditos contemporáneos. Su cuerpo fue hallado en el corazón de la nueva catacumba, y por el estado de sus pies y de sus botas era evidente que había deambulado durante días por los tortuosos corredores que hacen de estas tumbas subterráneas un peligro para los exploradores. El infortunado caballero se había internado, con inexplicable temeridad, en aquel laberinto sin llevar consigo, según se ha podido averiguar, velas ni cerillas, por lo que su triste destino fue el resultado natural de su propia imprudencia. Lo que hace el caso aún más doloroso es que el doctor Julius Burger era íntimo amigo del difunto, y su alegría por el extraordinario hallazgo que ha tenido la fortuna de realizar se ha visto gravemente empañada por el terrible final de su camarada y colaborador.»
FIN