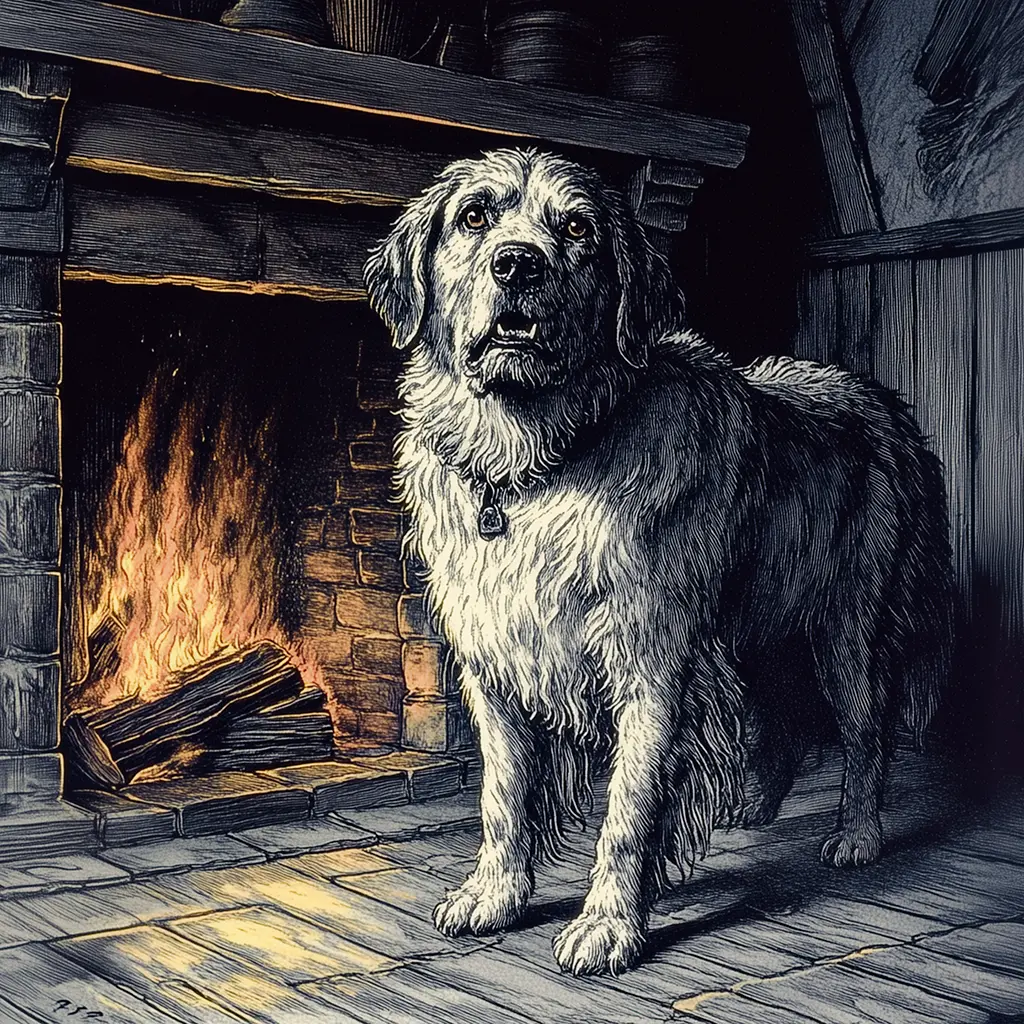Sinopsis: «El Miedo» (La Peur), es cuento de Guy de Maupassant cuya primera versión se publicó en octubre de 1882 en Le Gaulois. A bordo de un barco en el Mediterráneo, un grupo debate sobre el miedo. Un misterioso viajero desafía la concepción común, definiendo el verdadero pavor como una sensación que desgarra el alma, distinta de la mera ansiedad ante el peligro. Para ilustrar su punto, el hombre relata dos experiencias estremecedoras de su vida: una en el desierto africano y otra en un bosque francés. Estas historias, cargadas de tensión, ofrecen una inquietante reflexión sobre el miedo y sus efectos en la psique humana.
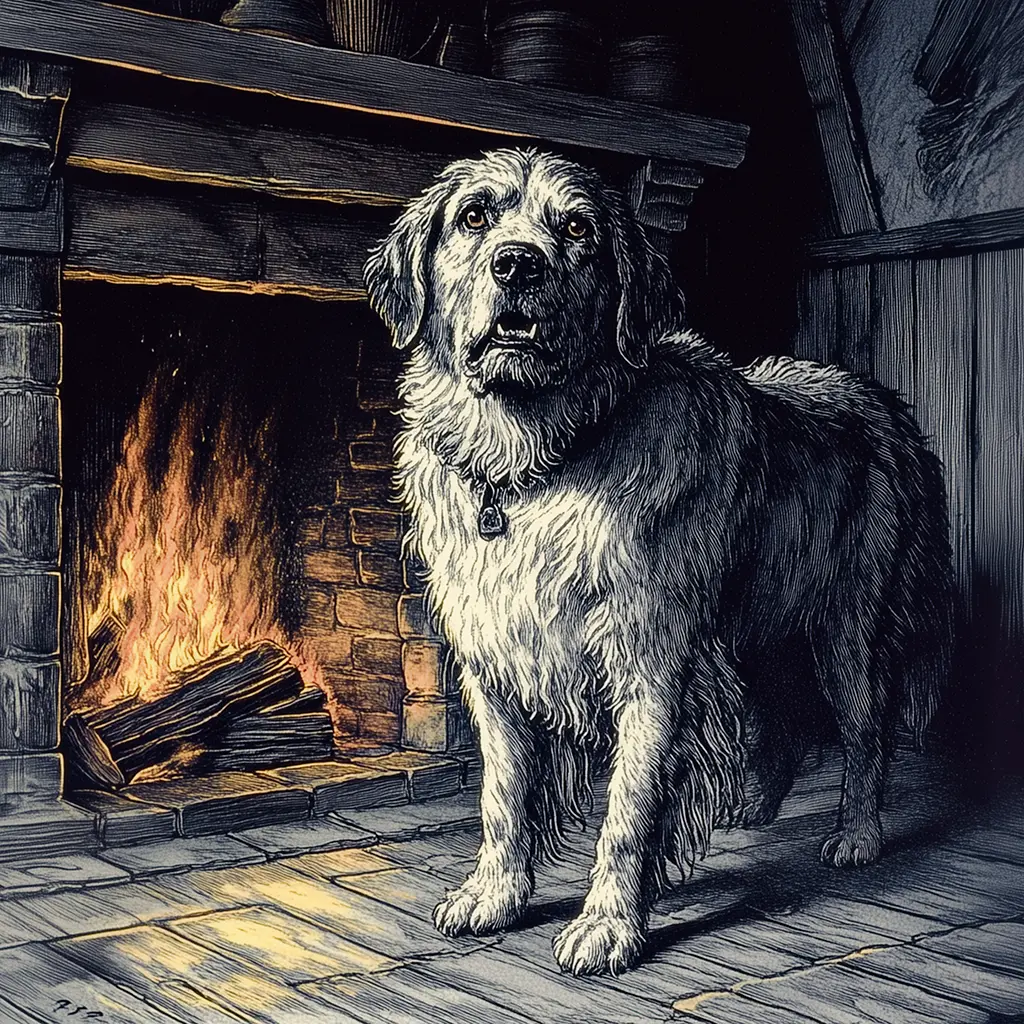
El miedo (Primera versión)
Guy de Maupassant
(Cuento completo)
A J.K. Huysmans
Acabada la cena, subimos otra vez al puente. El Mediterráneo se extendía ante nosotros sin el más leve estremecimiento en toda su superficie, en la que una luna llena y plácida ponía reflejos de muaré. El gran barco se deslizaba, disparando hacia el cielo sembrado de estrellas una voluminosa serpiente de humo negro; a nuestras espaldas, el agua blanquísima, removida por el corte violento de la pesada embarcación y sacudida por la hélice, espumaba, se retorcía, removiendo tantas luminosidades que daba la impresión de un hervor de luz de luna.
Éramos seis u ocho y mirábamos todo aquello en silencio, vueltos hacia el África lejana, a la cual nos dirigíamos. El comandante, que estaba en medio de nosotros fumando un cigarro, reanudó de pronto la conversación que teníamos en la mesa.
—Sí, señores; aquel día sentí miedo. Seis horas estuvo mi barco con aquella roca incrustada en la barriga y batido por el mar. Por suerte cerca ya del anochecer, nos vio un buque carbonero inglés, el cual nos recogió a bordo.
Un señor alto, de rostro tostado y expresión grave, uno de esos hombres que producen la sensación de que han cruzado grandes regiones desconocidas corriendo peligros constantes y que parecen conservar en la profundidad de su mirada tranquila un algo de los paisajes que han visto, un hombre de esos que revelan poseer una templada energía, habló por vez primera:
—Asegura usted, comandante, que tuvo miedo; no se lo creo. Equivoca usted la palabra y la sensación que experimentó. Cuando el hombre enérgico se encuentra frente a un peligro apremiante no siente miedo jamás. Cuando más, se siente emocionado, inquieto, angustiado; el miedo es otra cosa.
El comandante insistió, riendo francamente.
—¡Caracoles! Yo le aseguro que fue miedo lo que tuve.
El hombre de cutis bronceado habló, con acento firme y voz pausada:
—Permítame aclarar mi afirmación. El miedo (y hasta los hombres más valerosos pueden sentirlo) es una cosa atroz, una sensación desgarradora, algo así como una descomposición del alma, un calambre horroroso del pensamiento y del corazón, y sólo con recordarlo se sienten escalofríos de angustia. Pero a un hombre valeroso no le asalta por encontrarse frente a un ataque ni frente a la muerte inevitable ni en presencia de cualquiera de las formas de peligro que conoce: le acomete, en cambio, en ciertas circunstancias anormales, bajo el influjo de causas misteriosas, en presencia de peligros indefinidos. El auténtico miedo es como una reminiscencia de las terroríficas pesadillas primitivas. Quien cree en aparecidos y tropieza en la noche con un espectro ha de experimentar el miedo en toda su horrible desnudez.
»Lo que es el miedo en todo su horror lo supe yo hará unos diez años. Entonces fue en pleno día. Y volví a sentirlo el último invierno durante una noche del mes de diciembre.
»Y, sin embargo, he pasado por trances azarosos y aventuras que parecían mortales. Y he luchado muchas veces. Más de una me han dejado por muerto los ladrones. En América estuve condenado a la horca por insurrecto, y en las costas de la China me tiraron al mar desde el puente de un navío. En todas estas ocasiones me di por perdido y decidí inmediatamente lo que tenía que hacer, sin pesar ni enternecimientos.
»Pero, eso no es el miedo.
»En África tuve como un presentimiento de lo que es. Pero es del Norte de donde procede; el sol lo disipa como a la niebla. Fíjense bien en esto, señores. Para los orientales, la vida no tiene valor alguno; se resignan inmediatamente a perderla; las noches son claras y no hay en ellas los sombríos sobresaltos que acosan a los cerebros en los países fríos. En el Oriente es posible que se dejen invadir por el pánico, pero se desconoce lo que es el miedo.
»Escuchen ustedes lo que me ocurrió en estas tierras africanas:
»Cruzaba la gran región de dunas que hay al sur de Uargla. Es un país de los más extraños del mundo. Ustedes conocen los arenales lisos, los arenales llanos de las grandes playas del océano. Pues bien: imagínense que el océano mismo se convirtiese en un arenal cuando más encrespado estuviese por el huracán: represéntense con la imaginación una tempestad silenciosa de olas inmóviles de polvo amarillo. Esas olas desiguales tienen una altura de montañas de formas distintas, erguidas como el oleaje de las rompientes, pero aún más inmensas y con estrías, como el muaré. Sobre ese mar furioso, mudo y sin movimiento, vierte su llama implacable y perpendicular el sol del Sur, que todo lo consume. Para atravesar la región es preciso escalar estas olas de ceniza dorada, descender por la otra vertiente, volver a escalar, seguir escalando siempre, sin descanso y sin una sombra en que abrigarse. Los caballos se ahogan de fatiga, se hunden en la arena hasta los jarretes, resbalan en la cuesta abajo de las sorprendentes colinas…
»Éramos dos amigos y nos daban escolta ocho espahíes y cuatro camelleros con sus camellos. Caminábamos en silencio, agobiados de calor y de fatiga, con las gargantas tan secas como aquel desierto ardiente. De improviso, uno de nuestros hombres dejó escapar una especie de grito; todos hicieron alto y nos quedamos inmóviles, sorprendidos por un fenómeno inexplicable que cuantos viajan por aquellas regiones perdidas conocen. Sin que pudiéramos precisar dónde, pero cerca de nosotros, sin dirección concreta, tocaba un tambor, el tambor misterioso de las dunas; se le oía con toda claridad: unas veces vibrante; otras, más apagado; cesaba unos momentos, para reanudar en seguida su redoble fantástico.
»Los árabes se miraban unos a otros, aterrorizados; uno de ellos dijo en su lengua: “La muerte nos persigue.” Y no bien lo dijo, cuando mi compañero, mi amigo, mi hermano casi, cayó de cabeza del caballo, fulminado por una insolación.
»Por espacio de dos horas hice esfuerzos para salvarlo, aunque inútilmente, y durante ese tiempo estuvo martillándome en los oídos aquel tambor misterioso con su ruido monótono, intermitente e incomprensible. Entonces fue cuando sentí que calaba en mis huesos el miedo, el miedo auténtico, el miedo horrible; con el muerto querido junto a mí, en un pozo formado por cuatro montes y que el sol convertía en horno, a doscientas leguas del pueblo francés más próximo y el eco desconocido envolviéndonos en el rápido redoble de su tambor.
»Aquel día pude formarme una idea de lo que era tener miedo: pero cuando lo supe, de veras, fue en otra ocasión…
El comandante interrumpió al narrador:
—Discúlpeme, caballero; y el tambor aquel, ¿supo de qué se trataba?
El viajero contestó:
—Lo ignoro en absoluto. Nadie lo sabe. Los oficiales del ejército, que se han visto muchas veces sorprendidos por aquel extraño ruido, opinan casi todos que se trata del tamborileo de granos de arena que el viento lanza contra alguna mancha de hierbas secas y que luego el eco agranda, multiplica y refuerza desmesuradamente en los repliegues y hondonadas de las dunas. Se ha venido observando que el fenómeno se produce siempre en las proximidades de terrenos en que existen pequeñas plantas quemadas por el sol y duras como pergamino.
»No es, pues, otra cosa este fenómeno que una especie de espejismo del sonido. Pero yo lo supe más adelante.
»Paso a contar mi segunda emoción:
»Me ocurrió durante el último invierno, en un bosque del nordeste de Francia. Tan nublado estaba el cielo que se hizo noche con dos horas de adelanto. Llevaba de guía a un campesino que iba a mi lado; caminábamos por un estrecho sendero, bajo una bóveda de abetos a los que el huracán arrancaba aullidos. Por encima de sus copas veía yo la desbandada de nubes que parecían huir desatinadas de algo terrible que las perseguía. Pasaba de cuando en cuando una ráfaga inmensa y todo el bosque se doblaba en la misma dirección, dejando escapar un gemido de dolor; aunque caminaba a buen paso e iba bien abrigado de ropa, me iba calando el frío.
»Teníamos que cenar y dormir en la casa de un guardia forestal, que no distaba mucho de donde estábamos. Yo iba a cazar.
»El guía miraba de cuando en cuando al cielo, y murmuraba:
»—¡Qué oscuro está!
»Me explicó quiénes eran las personas a cuya casa íbamos. Hacía dos años que el padre había matado a un cazador furtivo, y desde entonces vivía melancólico, como acosado por aquel trágico recuerdo. Vivían en compañía suya dos hijos casados.
»Las tinieblas eran profundas. No veía a dos pasos en torno mío; el ramaje de los árboles, chocando con violencia entre sí, llenaba la noche de un rumor incesante. Distinguí, al fin, una luz y mi compañero llamó casi en seguida a una puerta. Nos contestaron voces agudas de mujer:
»—¿Quién es?
»Mi guía se dio a conocer. Entramos. Nunca olvidaré aquel cuadro.
»Un viejo de cabellos blancos y mirada extraviada, empuñando el fusil cargado, nos aguardaba de pie en el centro de la cocina, y dos jóvenes robustos, armados con hachas, defendían la puerta. Vi a dos mujeres arrodilladas, con la cara pegada a la pared, en los rincones más oscuros.
»Nos dimos mutuas explicaciones. El viejo colocó su escopeta contra la pared y mandó que me preparasen mi habitación; al ver que ninguna de las mujeres se movía, me dijo bruscamente:
»—Mire usted, caballero; hace dos años, y en tal noche como la de hoy, maté a un hombre. El año pasado se me apareció aquí. Esta noche también lo espero.
»Y agregó con un acento que me hizo sonreír:
»—Por eso estamos en guardia.
»Hice lo que pude para tranquilizarlo, aunque en honor a la verdad, me felicitaba por haber llegado en tal noche para asistir al espectáculo de aquel terror supersticioso. Referí algunas anécdotas y casi conseguí tranquilizar a toda aquella gente.
»Cerca del hogar, con la nariz escondida entre las patas, dormía un perro viejo, bigotudo y medio ciego; era uno de esos perros cuya cabeza evoca un parecido con alguna persona conocida nuestra.
»Afuera, la tempestad desencadenada sacudía la pequeña casa; por un estrecho ventanuco de cristal que había cerca de la puerta, como para ver desde dentro sin ser visto, distinguí de pronto, a la luz de los relámpagos, un enmarañamiento de árboles maltratados por el viento.
»Por mucho que yo me esforzaba, comprendía que aquella familia se hallaba dominada por un terror pánico; cuando yo dejaba de hablar, todos ellos parecían estar escuchando a lo lejos. Harto de aquellos imbéciles temores, iba ya a pedir permiso para acostarme, cuando vi que el viejo se puso en pie de un salto y volvió a coger su fusil, balbuciendo con voz desvariada:
»—¡Ya llega! ¡Ya llega!… ¡Lo oigo venir!
»Las dos mujeres cayeron otra vez de rodillas en sus rincones, ocultándose el rostro, y los hijos empuñaron de nuevo las hachas. Me disponía a tranquilizarlos, pero súbitamente el perro que dormitaba se despertó, levantó la cabeza, alargó el cuello, miró al fuego con sus pupilas casi apagadas y lanzó uno de esos lúgubres aullidos que escalofrían a los viajeros cuando los oyen, de noche, en medio del campo. Todos los ojos se clavaron en el animal que ahora permanecía inmóvil, alzado sobre sus patas, como frente a una aparición; se le erizaron los pelos y volvió a lanzar un aullido, como si lo dirigiese hacia aquella cosa invisible, desconocida y seguramente pavorosa. El guardia, lívido, gritó:
»—¡Ha reconocido su olor! ¡Ha reconocido su olor! ¡Estaba conmigo cuando lo maté!
»Las dos mujeres, fuera de sí, a un tiempo se pusieron a aullar al unísono con el perro.
»No pude evitar que me corriese por la espina dorsal un escalofrío. En verdad, aquel animal que veía apariciones en tal lugar, a semejante hora y entre aquellas gentes empavorecidas, era cosa de miedo.
»Durante una hora y sin moverse de donde estaba, el animal siguió aullando, como angustiado por una pesadilla; el miedo, el auténtico miedo se iba apoderando de mí. ¿Miedo de qué? ¿Lo sé yo acaso? El miedo, y con eso está dicho todo.
»Permanecimos inmóviles, lívidos, a la espera de un acontecimiento espantoso, escuchando anhelantes, sobresaltados ante el ruido más ligero. El perro se puso a rondar por la habitación, husmeando en las paredes, sin dejar de gemir. ¡Aquel animal nos volvía locos! El campesino que me había traído se lanzó sobre él, presa de un acceso de terror furioso, abrió una puerta que daba a un corralillo y echó fuera al animal.
»Ya no se le oyó y aquel silencio nos resultaba todavía más terrorífico.
»Un súbito sobresalto nos acometió a todos a un tiempo: alguien se deslizaba rozando el muro exterior hacia el bosque, cruzó luego rozando la puerta y pareció que la tanteaba con mano insegura; nada más se oyó durante dos minutos, que nos hicieron perder todo rastro de razón; se le sintió pasar otra vez, siempre rozando el muro; rascó suavemente como un niño que araña con la uña, y surgió de improviso, pegada al cristal del ventanuco, una cabeza blanca, de ojos azogados como los de una fiera. Salió de su boca un sonido confuso, un murmullo quejumbroso.
»Estalló un estruendo en la cocina. El viejo guardia había disparado. Los hijos se precipitaron en el acto y taparon el ventanuco con la mesa, afirmando ésta con el aparador.
»Les doy mi palabra de que el estrépito de aquel disparo inesperado me atenazó con tal angustia el corazón, el alma y el cuerpo que me sentí desfallecer, y estuve a punto de morir de miedo.
»Permanecimos en la cocina hasta el amanecer, incapaces de movernos y de articular una palabra, como acalambrados por un espanto indecible.
»Nadie se atrevió a desembarazar la puerta, hasta que vimos dibujarse un débil rayo de luz del día en la rendija de un sobradillo.
»Al pie de la pared, junto a la puerta, yacía el perro achacoso, con el hocico destrozado de un balazo. Había salido del corralillo abriéndose paso por debajo de la empalizada.
El hombre de la cara tostada se calló, y luego dijo para terminar:
—Y ya lo ven ustedes, ningún peligro corrí aquella noche; preferiría, sin embargo, afrontar de nuevo las horas en que he corrido los más graves peligros, antes que pasar por el instante aquel del disparo sobre la cabeza barbuda del ventanuco.
FIN