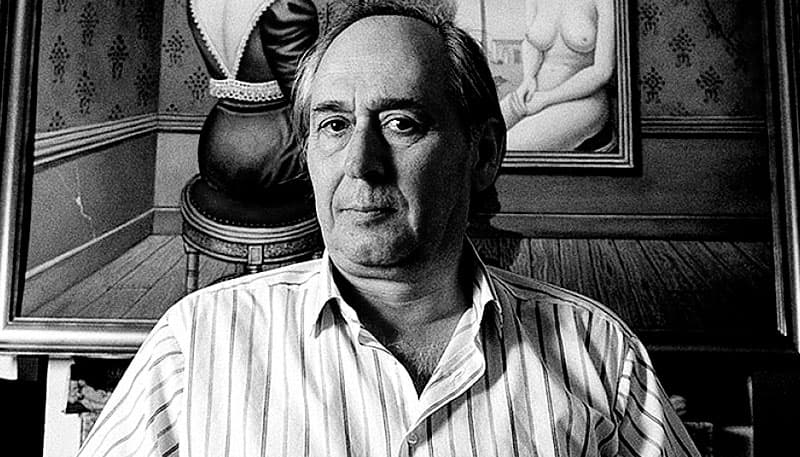EL DESCUBRIMIENTO en el año 2001 de un sistema eficaz para viajar por el tiempo tuvo una serie de importantes repercusiones, aunque en nada tan notorias como en el campo de la televisión. El último cuarto del siglo veinte había sido testigo del espectacular crecimiento de la televisión a lo largo de todos los continentes del globo, y se afirmaba que los programas transmitidos por cada una de las enormes cadenas —la americana, la europea y la afroasiática— contaban con mil millones de espectadores. Pero a pesar de sus enormes recursos financieros, las empresas de televisión enfrentaban una crónica escasez de noticias y de entretenimientos. Vietnam, la primera guerra de la TV, había llevado al público toda la excitación de las transmisiones en vivo desde el campo de batalla, pero las guerras en general, amén de cualquier actividad digna de ser noticia, habían ido desapareciendo en la medida en que la población del mundo se dedicaba casi exclusivamente a mirar televisión.
El descubrimiento de la manera de viajar por el tiempo apareció entonces en el momento justo.
Liquidada la primera tormenta de pleitos por derechos de invención (un japonés emprendedor casi consiguió patentar la historia; entonces el tiempo fue declarado territorio «abierto»), resultó claro que el mayor obstáculo para viajar en el tiempo no eran las leyes del universo físico sino las abultadas sumas de dinero necesarias para construir y dotar de energía a las instalaciones. Esos safaris al pasado costaban aproximadamente un millón de dólares por minuto. Luego de unos pocos y breves viajes para verificar la Crucifixión, la firma de la Carta Magna y el descubrimiento de las Américas por Colón, el Einstein Memorial Time Center, en Princeton, se vio obligado a suspender las operaciones.
Era evidente que sólo había otro grupo en condiciones de financiar nuevas exploraciones al pasado: las corporaciones mundiales de la televisión. Sus vehementes seguridades de que no habría excesos de sensacionalismo convencieron a los jefes de gobierno de que los beneficios educativos de esas excursiones en el tiempo eran más importantes que cualquier posible falta de buen gusto.
Las compañías de televisión, por su parte, vieron en el pasado una fuente inagotable, y además gratuita, de noticias y de entretenimientos. De inmediato se pusieron a trabajar, invirtiendo miles de millones de dólares, rupias, rublos y yens en la duplicación del enorme cronotrón del Centro Temporal de Princeton. Contingentes de físicos y matemáticos fueron alistados como ayudantes de producción. Equipos de camarógrafos fueron enviados a los sitios clave —Londres, Washington y Pekín— y poco después fueron transmitidos a un mundo expectante los primeros programas pilotos.
Esas borrosas escenas, como descoloridos noticiarios, de la coronación de la reina Isabel II, del juramento de Franklin Delano Roosevelt y del funeral de Mao Tse-tung demostraron, de modo triunfal, la factibilidad de Tiempo Visión. Luego de este solemne acto de presentación —un gesto dirigido a las comisiones de fiscalización gubernamental—, las compañías de televisión comenzaron a preparar en serio su programación. Entre los espectáculos que en el invierno del año 2002 se ofrecieron a los televidentes estaban el asesinato del presidente Kennedy («en vivo», como lo anunció la compañía norteamericana, con notable falta de tacto), los desembarcos del Día D y la Batalla de Stalingrado. A los espectadores asiáticos se les ofreció Pearl Harbour y la caída de Corregidor.
Este énfasis en la muerte y la destrucción marcó el tono de lo que vendría después. El éxito de los programas superó los sueños más descabellados de los planificadores. Las fugaces imágenes de humeantes campos de batalla, con los calcinados tanques y barcazas, habían abierto un enorme apetito. Fueron preparados más y más equipos de camarógrafos, y se desplegó un ejército de historiadores militares para establecer el momento exacto en que fue socorrida la ciudad de Bastogne y enarboladas las banderas de victoria sobre el Monte Suribachi y el Reichstag.
Un año más tarde, doce programas semanales llevaban a tres mil millones de televidentes los momentos culminantes de la segunda guerra mundial y de las décadas siguientes, transmitidos tal cual habían ocurrido. Noche tras noche, en algún sitio del mundo, John F. Kennedy era muerto a tiros en la Plaza Daley, bombas atómicas explotaban sobre Hiroshima y Nagasaki, Adolf Hitler se suicidaba en las ruinas de su bunker de Berlín.
Luego de este éxito, las compañías de televisión retrocedieron a la guerra de 1914-1918, dispuestas a cosechar todavía mejores índices de audiencia desde los campos de batalla de Passchendaele y Verdún. Pero, para sorpresa de los productores, las imágenes de ese universo repleto de barro y de proyectiles fueron un triste fracaso comparadas con las grandes batallas tecnológicas de la segunda guerra mundial que en ese mismo momento transmitían en vivo los canales de la competencia desde las cubiertas de portaaviones en el Mar de las Filipinas y desde los miles de bombarderos que atacaban Essen y Dusseldorf.
Una sola escena de la primera guerra mundial excitó los saciados paladares de los espectadores: una carga de caballería de los ulanos del Ejército Imperial Alemán. Saltando por encima de los alambres de púas en sus espléndidas monturas, los penachos blancos volando por encima del barro, esos jinetes armados con lanzas llevaron a mil millones de pantallas de televisión cansadas de guerra la magia de los trajes y la pompa. En un momento en el que podía haberse tambaleado, Tiempo Visión fue salvado por las charreteras y las corazas.
En seguida comenzaron a viajar equipos de camarógrafos al siglo diecinueve. Las dos primeras guerras desaparecieron de la pantalla. En unos pocos meses los espectadores vieron la coronación de la reina Victoria, el asesinato de Lincoln y el sitio de El Álamo.
Como culminación de esa temporada de historia instantánea, las grandes corporaciones de Tiempo Visión de Europa y Norteamérica colaboraron en el proyecto más espectacular hasta el momento: la transmisión en vivo de la derrota de Napoleón Bonaparte en la Batalla de Waterloo.
Mientras hacían sus preparativos, las dos compañías descubrieron algo que habría de tener trascendentales consecuencias en la historia de Tiempo Visión. Durante sus visitas a la batalla (aislados de los disparos y la furia por las invisibles paredes de las cápsulas temporales) los productores notaron que había en realidad menos combatientes que los descriptos en las historias de la época. Por muy grandes que hubiesen sido las consecuencias de la derrota de la Francia napoleónica, la batalla en sí desilusionaba, pues consistía en la presencia de unos pocos millares de soldados fatigados por largas marchas, entregados a esporádicos duelos de fusilería y artillería.
En una reunión de emergencia, los jefes de programación discutieron el hecho de que Waterloo no estuviese a la altura de su reputación. Los productores volvieron a visitar el campo de batalla; dejaron las cápsulas y caminaron disfrazados entre la exhausta soldadesca. La perspectiva de los índices de audiencia más bajos de toda la historia de Tiempo Visión parecía cada vez más inminente.
En ese punto crítico, un anónimo ayudante de producción propuso una idea notable. Antes que quedarse sentadas detrás de las cámaras, sin hacer nada, las compañías de Tiempo Visión deberían participar, sugirió, aportando sus amplios conocimientos y recursos para realzar el drama de la batalla. Podrían volcar más extras —es decir, mercenarios reclutados en las comunidades agrícolas del lugar— en la refriega, y distribuir pólvora y munición para las armas descargadas, y reorganizar toda la coreografía de la batalla según las indicaciones de los asesores militares del departamento editorial. «La Historia», concluía, «es sólo el primer borrador de un guion de televisión.»
Esta sugerencia de rehacer la historia para aumentar el atractivo de los programas fue tomada muy en cuenta. Pertrechados con un abundante caudal de monedas de oro, representantes de las compañías de televisión recorrieron las llanuras de Bélgica y del norte de Alemania, contratando a miles de mercenarios (a la tarifa normal para extras de televisión de cincuenta dólares diarios, sin distinción de jerarquía, y setenta y cinco dólares por un papel hablado). La columna de relevo del general prusiano Blücher, compuesta según los historiadores por muchos miles de hombres y responsable de haber volcado decisivamente la batalla contra Napoleón, resultó ser una fuerza insignificante que no superaba las dimensiones de una brigada. En unos pocos días miles de ansiosos reclutas engrosaron el ejército, antibióticos secretamente administrados a las contaminadas reservas de agua curaron un escuadrón de caballería que sufría de ántrax, y una brigada de artillería completa, amenazada por el tifus, fue puesta en pie con una dosis masiva de cloromicetina.
La Batalla de Waterloo, cuando finalmente llegó a una audiencia de más de mil millones de televidentes, fue un brillante espectáculo que superó incluso los anticipos publicitarios de los dos siglos anteriores. Los miles de mercenarios luchaban con furia salvaje, el fuego de artillería desgarraba el aire sin pausa, olas de caballería atacaban y volvían a atacar. El propio Napoleón estaba azorado por el curso que habían tomado los acontecimientos, y pasó los últimos años de su vida en un desconcertado exilio.
Después del éxito de Waterloo, las compañías de Tiempo Visión comprendieron las ventajas que ofrecía la preparación del terreno. Desde entonces casi todos los hechos históricos importantes fueron readaptados por los departamentos editoriales. Se descubrió que el ejército de Aníbal que atravesó los Alpes disponía nada más que de seis elefantes, y se le agregaron doscientos más para pisotear a los asombrados romanos. Los asesinos de César eran sólo dos, y fueron contratados otros cinco conspiradores. Discursos históricos famosos, como el de Gettysburg, fueron recortados y corregidos para hacerlos más emocionantes. Waterloo, mientras tanto, no fue olvidada. Para recuperar la inversión original, la batalla fue subalquilada a empresas de televisión menores, algunas de los cuales la inflaron hasta darle proporciones de Apocalipsis. Sin embargo, esos espectáculos a la manera de De Mille, en los cuales compañías rivales aparecían en el mismo campo de batalla arrojando extras, armas y animales, eran despreciados por los espectadores más sofisticados.
Para fastidio de las compañías de televisión, el tema más fascinante de toda la historia les estaba vedado. Ante la severa insistencia de las iglesias cristianas, ninguno de los hechos que rodeaban la vida de Cristo era llevado a la pantalla. Por grandes que fuesen los beneficios espirituales de una transmisión en vivo del Sermón de la Montaña, los cortes publicitarios podían opacar la sublime experiencia.
Ante este obstáculo, los programadores fueron más atrás en el tiempo. Para celebrar el quinto aniversario de Tiempo Visión, iniciaron los preparativos para una estupenda aventura conjunta: la huida de los israelitas de Egipto y la travesía del Mar Rojo. Cien unidades de cámaras y varios millares de productores y técnicos se apostaron en la Península del Sinaí. Dos meses antes de la transmisión resultó evidente que ahora habría más de dos bandos en esta clásica confrontación entre los ejércitos de Egipto y los hijos del Señor. No sólo había más camarógrafos que fuerzas de ambas partes; era posible que la cantidad de extras egipcios contratados, el equipo adicional para producir olas y la presa prefabricada construida para sostener las cámaras obstruyeran la travesía de los israelitas. Sin duda, las fuerzas del Todopoderoso sufrirían una severa prueba en esa primera confrontación importante con los índices de audiencia.
Algunos presagios, expresados por los clérigos más anticuados, aparecieron en los periódicos bajo titulares irónicos como «¿Guerra contra el Cielo?» o «Gremio de productores de TV rechaza oferta de tregua del Sinaí». A lo largo de toda Europa, las apuestas se inclinaban cada vez más contra los israelitas. El día de la transmisión, el 1 de enero de 2006, los índices de audiencia indicaban que el 98% de los telespectadores adultos del mundo occidental estaban mirando sus televisores.
Aparecieron las primeras imágenes en las pantallas. Allí estaban los israelitas, bajo un cielo espasmódico, avanzando despacio hacia las cámaras invisibles montadas sobre el agua. Originalmente trescientos, los israelitas eran ahora una vasta multitud que se extendía kilómetros y kilómetros por el desierto. Desconcertados por la enorme cantidad de simpatizantes, los jefes israelitas se detuvieron en la orilla, sin saber muy bien cómo atravesar esa movediza masa de agua inestable. Por el horizonte, los carruajes del ejército del Faraón, de ruedas de borde afilado, se acercaban a gran velocidad.
Los espectadores miraban fascinados, muchos de ellos preguntándose si esta vez las compañías de televisión no habrían ido demasiado lejos.
Entonces, sin ninguna explicación, mil millones de pantallas quedaron en blanco.
La batahola fue inmensa. En todas partes se saturaron los conmutadores de teléfono. Llamadas prioritarias en el nivel intergubernamental saturaron los relés de los satélites de comunicaciones, los estudios de Tiempo Visión en Europa y en América fueron asediados.
No llegaba ninguna imagen. Todo contacto con los camarógrafos destinados en el lugar de transmisión se había interrumpido. Por fin, dos horas más tarde, apareció una breve escena, de aguas torrenciales que lavaban los restos de las cámaras de televisión y de las instalaciones. En la orilla más cercana, las fuerzas egipcias emprendían el regreso. Del otro lado de las aguas, la pequeña banda de israelitas avanzaba hacia la seguridad del Sinaí.
Lo que más sorprendió a los televidentes fue la extraña luz que iluminaba la escena, como si usaran para la transmisión alguna arcaica pero extraordinaria fuente de energía.
Desde entonces, todos los esfuerzos por retomar contacto fracasaron. Casi todo el equipo de Tiempo Visión había sido destruido, y se habían perdido para siempre los principales productores y técnicos, que tal vez andaban ahora entre los duros peñascos del Sinaí como una segunda tribu perdida. Poco después de este desastre, los safaris al pasado fueron eliminados en todo el mundo de los programas de televisión. Como señaló a sus escarmentados feligreses televisivos un sacerdote aficionado al humor irónico: «El gran canal que hay allí arriba, en el cielo, también tiene sus índices de audiencia».
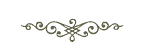
Ficha bibliográfica
Autor: J. G. Ballard
Título: El espectáculo de televisión más grande de la tierra
Título original: The Greatest Television Show on Earth
Publicado en: Ambit #53, 1972
Traducción: Marcial Souto
[Relato completo]