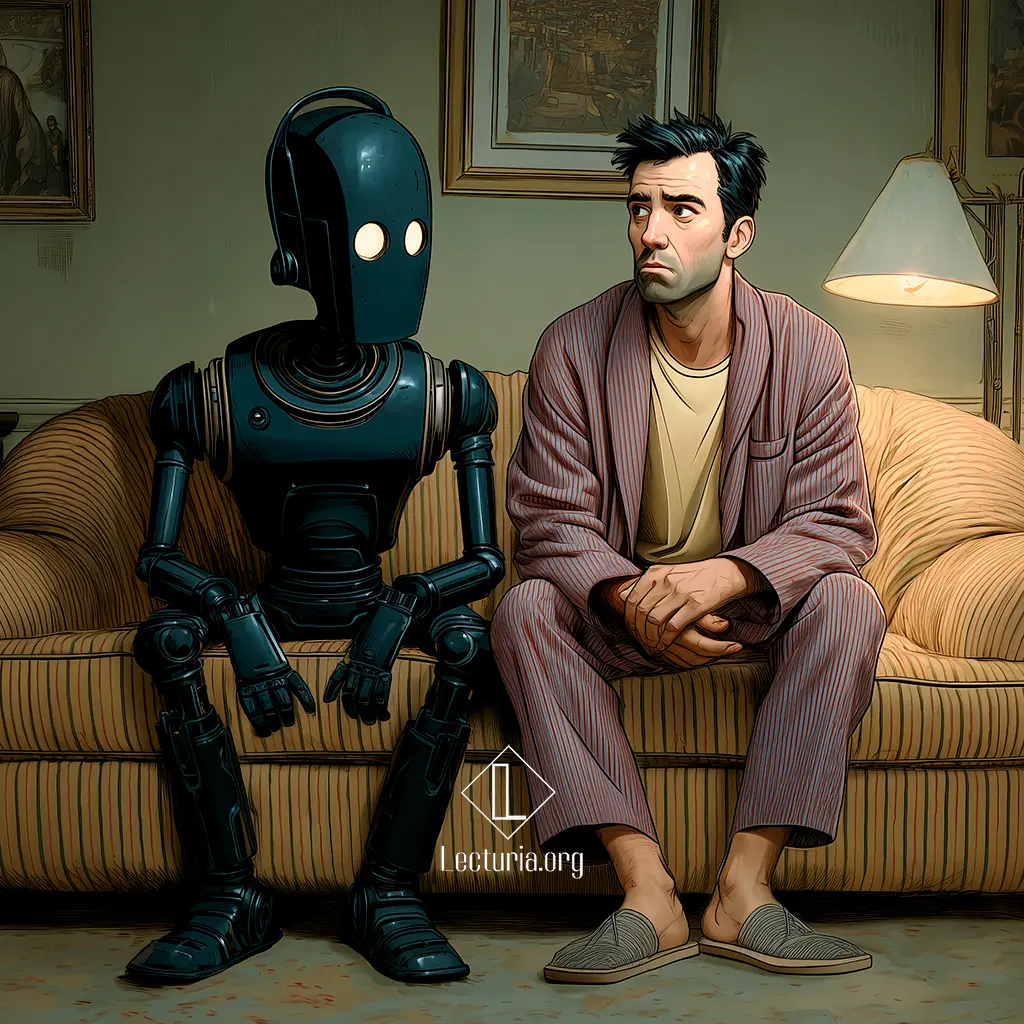Sinopsis: «Con los brazos cruzados» (With Folded Hands…) es un relato de ciencia ficción distópica escrito por Jack Williamson, publicado en julio de 1947 en la revista Astounding Science Fiction. Narra la historia de Underhill, un vendedor de androides que observa con inquietud la apertura de una misteriosa tienda en su ciudad. En ella se ofrecen mecánicos humanoides, impecables y solícitos, cuyo lema es: servir, obedecer y proteger al ser humano de cualquier daño. Su diseño es fascinante, su eficiencia es absoluta. Sin embargo, su presencia, tan repentina como envolvente, despierta en Underhill una sutil inquietud que no logra explicar, como si no solo el destino de su tienda estuviera amenazado.
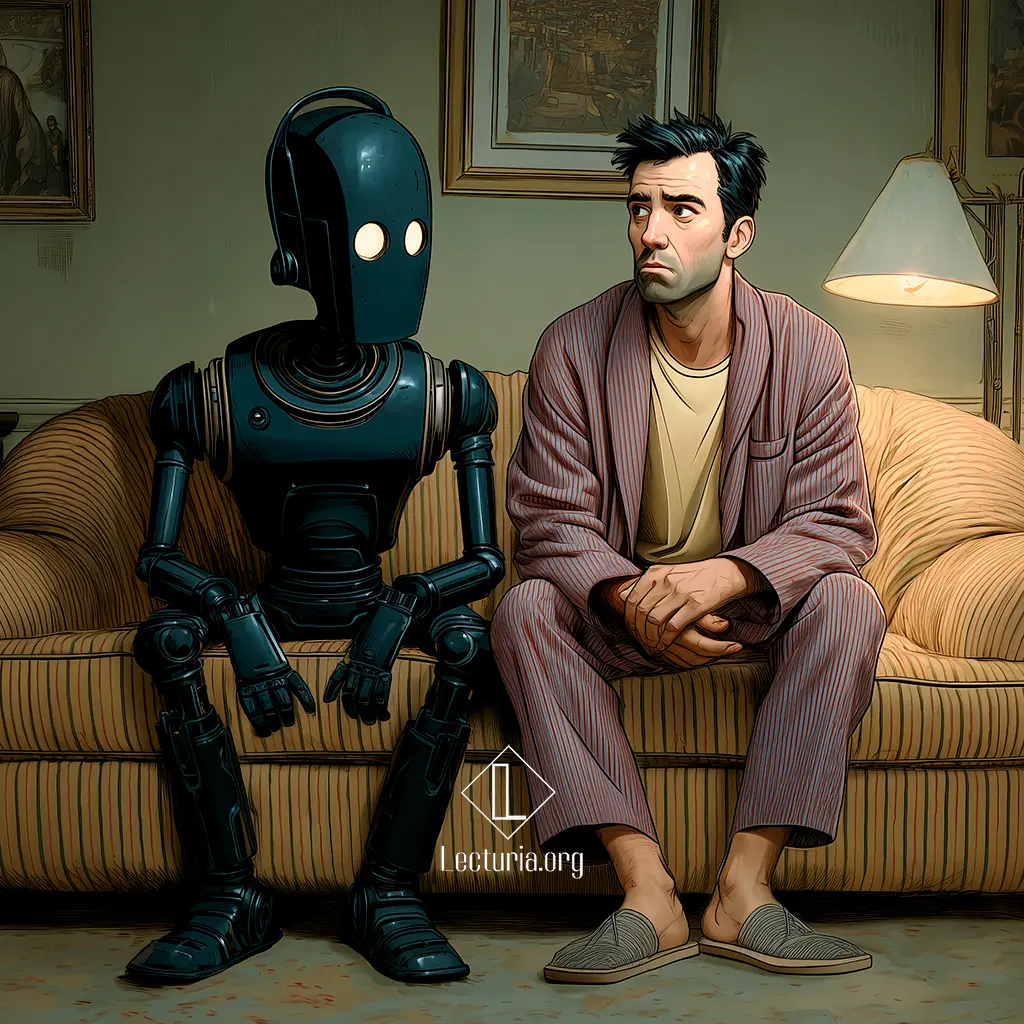
Con los brazos cruzados
Jack Williamson
(Cuento completo)
Underhill volvía caminando a casa desde la oficina, porque el coche lo tenía su esposa, la tarde en que conoció por primera vez a los nuevos mecánicos. Sus pies iban siguiendo la acostumbrada vereda oblicua que cruzaba el solar cubierto de hierba, correspondiente a una manzana de casas, y su imaginación rehuía, preocupada, las distintas e imposibles formas de pagar sus deudas en el banco de los Dos Ríos, cuando se vio frenado por una nueva pared.
No era una pared de piedra o ladrillo corriente, sino de un material liso, brillante y extraño. Underhill levantó la vista hacia un nuevo y largo edificio. Se sintió ligeramente contrariado y sorprendido ante esta resplandeciente obstrucción que, indudablemente, no estaba allí la última semana.
Entonces vio su explicación en la ventana.
La ventana, en sí, no era de vidrio ordinario. Su amplio e impecablemente limpio panel era totalmente transparente, de modo que las letras que había pegadas en él resultaban muy elocuentes. Formaban un rótulo, modernista y severo, que decía:
Agencia Dos Ríos
INSTITUTO HUMANOIDE
Los Perfectos Mecánicos que sirven,
obedecen y preservan al hombre de
cualquier peligro.
Su enfado se acentuó más, toda vez que Underhill se dedicaba a negocios mecánicos. Los tiempos eran ya de por sí bastante duros, y los mecánicos eran una especie de artículo invendible en el mercado. Humanoides, mecanoides, electronoides, automatoides y robots ordinarios. Desgraciadamente, pocos de ellos hacían lo que prometían sus vendedores, y el mercado de Dos Ríos estaba ya más que saturado.
Underhill se dedicaba a la venta de humanoides, cuando los vendía. Su próxima consignación debía llegar mañana, pero no veía la forma de pagar la factura.
Frunciendo el entrecejo, se detuvo para mirar lo que había tras la invisible ventana. Jamás había visto un humanoide de aquellos. Estaba absolutamente inmóvil, igual que cualquier mecánico que no estuviera trabajando. Era más pequeño y delgado que un hombre. Tenía un color negro acharolado y su brillante piel de silicona presentaba el lustre tornasolado del bronce y del azul metálico. Su gracioso rostro oval ofrecía un gesto de alerta permanente y una ligera y espontánea solicitud. En conjunto, era el mecánico más bello que jamás había visto.
Era demasiado pequeño, por supuesto, para que tuviera gran utilidad práctica. Murmuró para sí una tranquilizadora cita del «Vendedor de Androides»: «Los androides son grandes, porque los fabricantes no quieren sacrificar la fuerza, las funciones esenciales o la formalidad. ¡Los androides son su mejor amigo!»
La puerta se abrió sola al acercarse a ella. Penetro en la soberbia opulencia de la nueva sala de exposiciones para convencerse a sí mismo de que estos artículos aerodinámicos constituían un atrayente esfuerzo para seducir al ama de casa.
Inspeccionó astutamente el atractivo arreglo y su prematuro optimismo se desvaneció. No había oído nunca hablar del Instituto Humanoide, pero la firma invasora contaba con dinero en abundancia y amplia experiencia comercial.
Extendió la vista en busca de un vendedor, pero fue otro mecánico el que vino deslizándose silenciosamente hasta él para atenderle. Era un gemelo del que había en el escaparate que avanzó con rapidez y sorprendente gracia. Luces color bronce y azul resplandecían sobre su lustrosa negrura, y en su desnudo pecho resaltaba una placa amarilla con la siguiente inscripción:
HUMANOIDE
Serie n.° 81-H-B-27
El perfecto mecánico
que sirve, obedece y
preserva al hombre
de cualquier peligro.
Cosa bastante curiosa, pero no llevaba lentes. Los ojos de aquella cabeza monda y ovalada eran del color del acero y miraban ciegamente. Pero se detuvo a escasos pies de distancia de Underhill, como si pudiera verlo, a pesar de todo, y le habló con voz aguda y melodiosa:
—A su servicio, señor Underhill.
El uso de su nombre le sobresaltó, porque ni siquiera los androides eran capaces de distinguir a un hombre de otro. Pero éste era un truco sensacional de comercialización, desde luego, no excesivamente difícil en una población del tamaño de Dos Ríos. El verdadero vendedor debía ser una persona de la localidad que dictara las palabras al mecánico desde algún punto oculto. Underhill superó su momentánea sorpresa y repuso en voz alta:
—Por favor, ¿puedo ver al dependiente de ventas?
—Aquí no empleamos vendedores humanos, señor —replicó instantáneamente con voz argentífera—. El Instituto Humanoide tiene por objeto servir a la humanidad, y no precisamos del servicio humano. Nosotros mismos podemos facilitar la información que usted desee, señor, y aceptar su demanda para un inmediato envío.
Underhill le contempló un poco desconcertado. No existía ningún mecánico capaz de recargar sus propias baterías y reajustar sus relés, y mucho menos de llevar adelante las oficinas de sus sucursales. Los ciegos ojos del androide miraron hacia atrás, y Underhill buscó incómodo por los alrededores intentando descubrir algún reservado o cortina donde estuviera oculto el dependiente humano.
Entretanto, la dulce voz se reanudó persuasiva:
—Señor, ¿no le importa que visitemos su domicilio para hacerle una demostración gratuita? Hemos conseguido eliminar la infelicidad humana en muchos planetas, y estamos verdaderamente ansiosos de introducir nuestro servicio en el suyo. Usted nos encontrará muy superiores a los anticuados mecánicos electrónicos que hay aquí en uso.
Underhill se volvió desasosegado. Abandonó con desgana su empeño de dar con el dependiente camuflado y le asaltó la idea de que se dictaran las palabras los propios mecánicos entre sí. Eso revolucionaría a toda la industria.
—Al menos, señor, permita que le ofrezca nuestros materiales de publicidad.
Y moviéndose con una destreza, en cierto modo asombrosa y grácil, el pequeño mecánico negro le trajo un folleto ilustrado de encima de una mesa que había junto a la pared. Para disimular su creciente alarma y confusión, Underhill comenzó a hojear las satinadas páginas.
En una serie de imágenes, con escenas de antes y después y ricos coloridos, se inclinaba, sobre un fogón de cocina, una rubia de prominentes senos, y luego se aflojaba una atrevida bata abierta, mientras que un pequeño mecánico negro se arrodillaba para servirle algo. También se la veía tecleando en una máquina de escribir, y luego tendida en una playa del océano, en un insinuante traje de baño, mientras que otro mecánico escribía en la máquina. Igualmente aparecía trabajando penosamente al pie de una máquina industrial, y luego bailando en los brazos de un joven de cabello rubio mientras que un humanoide realizaba el trabajo con la máquina.
Underhill suspiró pensativo. La compañía de androides no suministraba este logrado material mecánico. Las mujeres encontrarían irresistible este folleto. Escogerían el ochenta y seis por ciento de todos los mecánicos vendidos. Efectivamente, la competencia iba a ser muy dura.
—Lléveselo a casa señor —le instó la dulce voz—. Muéstreselo a su esposa. En la última página hay un impreso de demostración gratuita, y también podrá ver que no cobramos al contado.
Se volvió medio atolondrado y la puerta se le abrió automáticamente. Al retirarse se dio cuenta de que todavía llevaba el folleto en la mano. Lo arrugó furiosamente entre los dedos y lo arrojó contra el suelo. El pequeño mecánico negro lo fue a recoger con soltura, y la insistente voz argentina tintineaba tras él:
—Señor Underhill, mañana le llamaremos a su oficina y enviaremos a su casa un equipo de demostración. Ha llegado el momento de que discutamos sobre la liquidación de su negocio, porque los mecánicos electrónicos que ha estado usted vendiendo no pueden competir con los nuestros. Y le ofreceremos a su esposa una demostración gratuita.
Underhill no intentó siquiera responder, porque no estaba seguro ni de su propia voz. Caminando ciegamente a grandes zancadas siguió por la nueva acera hasta llegar a la esquina, y allí se detuvo para recuperarse. Aparte de sus alarmantes y confusas impresiones, algo estaba bien claro: las cosas aparecían muy negras para su empresa.
Con aire desabrido, volvió la cabeza para mirar al soberbio esplendor del nuevo edificio. No era de piedra y ladrillo corrientes; aquella ventana invisible no estaba hecha de vidrio. Y estaba completamente seguro de que ni sus cimientos se hallaban trazados la última vez que Aurora pasara con su coche por allí.
Dobló la esquina y la nueva acera le llevó cerca de la puerta falsa del edificio. Un camión se encontraba arrimado y varios mecánicos negros y delgados estaban afanados silenciosamente, descargando grandes embalajes de metal.
Se detuvo a mirar aquellos embalajes. Uno de ellos llevaba la etiqueta de envío interestelar. Sus marcas demostraban que venían del Instituto Humanoide de Wing IV. No se acordaba de ningún planeta que tuviera el nombre de Wing, pero debía haber gran equipo de ellos.
Con dificultad pudo ver en el sombrío almacén que había delante del camión a los negros mecánicos que abrían los embalajes. Al levantar una tapa aparecían empaquetados muy juntos los rígidos cuerpos negros. Uno tras otro fueron cobrando vida. Seguidamente salían de su embalaje y saltaban sobre el piso llenos de gracia. Todos eran idénticos y presentaban un color bronce y azul brillante como el charol.
Uno de ellos salió de detrás del camión hasta la acera, mirando ciegamente con acerados ojos y le habló melodiosamente con su argentina voz en tono agudo:
—A su servicio, señor Underhill.
Desapareció de allí. Fue una dura experiencia para él oír pronunciar su nombre por un comedido mecánico, recién salido de su embalaje, que acababa de ser importado de un planeta remoto y desconocido.
Dos manzanas más adelante se fijó en el rótulo de un bar y penetró en él en busca de alivio. Tenía como norma no beber antes de cenar y a Aurora no le gustaba en absoluto que bebiera, pero pensó que estos nuevos mecánicos le obligaban a hacer una excepción.
Desgraciadamente, sin embargo, el alcohol no le ayudó a encontrar una solución al precario estado de su empresa. Cuando salió del bar, después de una hora, volvió la cabeza pensativo con la esperanza de que el nuevo edificio se hubiera desvanecido de allí con tanta celeridad como había aparecido. Pero seguía en el mismo sitio. Movió la cabeza descorazonado y se encaminó hacia casa con paso inseguro.
El aire fresco le había despejado un poco la cabeza antes de llegar al limpio y blanco chalet que tenía en las afueras de la población, pero no consiguió ayudarle a resolver sus problemas comerciales. No obstante, se dio cuenta, algo inquieto, de que se le había hecho un poco tarde.
La cena, sin embargo, había sido retrasada. Su hijo Frank, un pecosillo de diez años, todavía estaba jugando a pelota en la tranquila calle delante de la casa. Y la pequeña Gay, una adorable pelirroja de once, vino corriendo, a través del césped y de la acera, para salir a su encuentro.
—¡Papá, papá! ¿A qué no lo adivinas?
Gay iba a ser, algún día, una gran profesional de la música y sin duda debidamente enaltecida, pero ahora estaba enrojecida y sin aliento a causa de la excitación. Dejó que su padre la levantara en alto y, cuando percibió la fuerte fragancia de licor que exhalaba, no se mostró crítica, pero, al ver que no lograba adivinarlo, le informó con impaciencia:
—¡Mamá ha metido un nuevo huésped!
Underhill había previsto un severo interrogatorio porque Aurora estaba preocupada sobre los efectos a cobrar por el Banco, las facturas de la nueva consignación y el dinero para pagar las lecciones de la pequeña Gay.
El nuevo inquilino le salvó, sin embargo, de aquello. Con un alarmante ruido de la loza, el doméstico androide estaba poniendo la mesa, pero la casita estaba vacía. Se encontró a Aurora en el patio interior, cargada de sábanas y toallas para el huésped.
Cuando se casó con Aurora, ésta era tan adorable como actualmente era su pequeña hija. Y así podía haber seguido siendo, pensaba Underhill, si su empresa hubiera tenido un poco más de éxito. Pero cuando la presión del lento fracaso fue desmoronando gradualmente la seguridad ofrecida por el esposo, ella se volvió un tanto agresiva como consecuencia de pequeñas penurias.
Por supuesto, la seguía amando. Su rojo cabello era todavía fascinante y conservaba toda su lealtad, pero las aspiraciones frustradas le habían agriado el carácter y, a veces, la voz. En realidad nunca se peleaban, pero existían pequeñas diferencias.
Tenían un reducido cuarto sobre el garaje, construido para criados humanos que nunca pudieron pagar. Era demasiado chico e inapto para atraer aningún inquilino consciente, y Underhill deseaba dejarlo vacío. Le hería su orgullo el verla haciendo camas y limpiando suelos para gente extraña.
Aurora ya lo había alquilado anteriormente, sin embargo, cuando necesitaba dinero para pagar las lecciones de música de Gay, o cuando algún infortunado de la vida le tocaba la conciencia, aunque a Underhill le parecía que todos sus inquilinos resultaban ser ladrones y maleantes.
Se volvió a saludarle con los brazos llenos de ropa limpia.
—Querido, no me pongas objeciones —le dijo con voz resuelta—. El señor Sledge es el chico más estupendo que existe y estará- aquí todo el tiempo que necesite.
—Está bien, encanto —nunca le gustaba disputar y, además, se estaba acordando de sus dificultades con la empresa—. Me temo que vamos a necesitar su dinero. Pídeselo por adelantado.
—¡No puede pagarlo ahora! —su voz vibraba llena de simpatía hacia aquel hombre—. Dice que tiene que cobrar unos derechos de patente de sus inventos y pagará dentro de pocos días.
Underhill se encogió de hombros; eso ya lo había oído otras veces.
—El señor Sledge es distinto, querido —insistió ella—. Es un viajero y un científico. En este aburrido poblacho no tenemos ocasión de ver personas interesantes.
—Has elegido unos tipos tan notables… —comentó él.
—No seas descortés, querido —protestó ella ligeramente—. Es un hombre maravilloso. Ya verás cuando le conozcas. ¿Tienes un billete de a diez querido? —dijo con voz más dulce.
Sufrió como una sacudida.
—¿Para qué?
—El señor Sledge está enfermo —su voz se hizo imperiosa—. Lo vi caído en la calle, en la parte comercial de la ciudad. La policía iba a enviarlo al hospital, pero él no quería ir. Tenía un porte noble, tan ilustre y tan simpático… Así que les dije que yo me haría cargo de él, lo metí en el coche y le llevé al doctor Winters. Padece del corazón y necesita dinero para medicinas.
—¿Por qué no quiere ir al hospital? —inquirió razonablemente Underhill.
—Tiene que terminar un trabajo —dijo ella—; un importante trabajo científico. Y es tan maravilloso y tan trágico… Por favor, querido, ¿tienes uno de a diez?
Underhill pensó en decirle muchas cosas. Estos nuevos mecánicos iban a multiplicar sus problemas. No tenía sentido acoger a un vagabundo enfermo que podía recibir atenciones gratis en el hospital de la ciudad. Los inquilinos de Aurora siempre trataron de pagar el alquiler con promesas, y, generalmente, destrozaron el apartamento y saquearon el vecindario antes de marcharse.
Pero no dijo nada de lo que pensaba. Estaba acostumbrado a transigir. Silenciosamente, buscó dos billetes de a cinco entre su menguada cartera y los depositó en la mano de su mujer. Ella le sonrió y le besó impulsivamente; Underhill apenas si se acordaba ya de ocultarle su alcohólica respiración.
Su cuerpo era todavía esbelto, a fuerza de una dieta periódica. Él se sentía orgulloso del brillante cabello rojo de su esposa. Un súbito impulso de afecto le arrancó lágrimas de sus ojos y se preguntó qué sería de su mujer y de los niños si el negocio fracasaba.
—¡Gracias, querido! —susurró ella—. Si se siente con fuerzas para ello, le haré que venga a cenar con nosotros y así podrás conocerle. No te importa que la cena se retrase un poco, ¿verdad?
Esta noche no le importaba. Movido por un repentino impulso doméstico, bajó al taller que tenía en el sótano, cogió un martillo y clavos y enderezó la combada puerta de la cocina poniéndole un listón transversal.
Disfrutaba haciendo trabajos manuales. Durante su juventud había soñado con ser constructor de plantas de fisión nuclear. Incluso estudió ingeniería, antes de casarse con Aurora, y tuvo que hacerse cargo de la sucursal de mecánicos de manos de su indolente y alcohólico suegro. Al terminar su pequeña reparación en la puerta, silbaba con satisfacción.
Cuando volvió de dejar las herramientas, se encontró con el androide doméstico entregado a los quehaceres de quitar la mesa, a la que ni siquiera se habían sentado. Los androides eran excelentes para realizar trabajos rutinarios, pero no lograban aprender a comportarse ante la veleidad humana.
—¡Para, para! —dijo lentamente en el tono y ritmo apropiados, y su autoritaria voz le hizo detenerse. Luego añadió como si le hablara a un retrasado mental—: Poner… mesa; poner… mesa.
El gigantesco robot, obedientemente, vino arrastrando los pies con los brazos cargados de platos. Sufrió un repentino golpe al darse cuenta de la diferencia que había entre este robot y los nuevos humanoides que acababa de ver. Respiró con aire cansado. Las cosas se ponían negras para su sucursal.
Aurora hizo pasar por la puerta de la cocina a su nuevo huésped. Underhill asintió para sus adentros. Este hombre extraño y flaco, con su hirsuto cabello oscuro, su cara chupada y su raída vestimenta, parecía ser el mismo tipo de vagabundo pintoresco y dramático que siempre conmovía el corazón de Aurora. Esta los presentó y los dos se sentaron a esperar en la habitación que daba a la calle, saliendo ella a llamar a los niños.
Underhill pensó que el viejo tunante no parecía muy enfermo. Tal vez estuvieran un poco caídas sus anchas espaldas, pero el resto de su elevada figura era aún imponente. Su piel estaba tan arrugada y pálida que destacaba en su rostro áspero y huesudo, pero sus profundos ojos todavía ofrecían una vitalidad ardiente.
A Underhill le llamaron la atención las manos de aquel hombre. Eran unas manos desmedidas que, cuando estaba en pie, colgaban un poco hacia adelante, pendientes de unos brazos largos y delgados en continua disposición de actuar. Aquellas manos aparecían nudosas y con cicatrices, curtidas y cubiertas por un corto vello en el dorso de color tirando a dorado, y hablaban de sus aventuras épicas, de batallas, tal vez, y, posiblemente, de laboriosidad. Debían haber sido unas manos muy fructuosas.
—Estoy sumamente agradecido a su esposa, señor Underhill —su voz era profunda y retumbante y tenía una ávida sonrisa, singularmente infantil para ser un hombre tan viejo como aparentaba—. Ella me rescató de un apuro harto desagradable, y yo me encargaré de pagarle con creces.
Otro vagabundo despejado, pensó Underhill, que va por ahí engañando a la gente con sus plausibles invenciones. Acostumbraba a seguir un pequeño juego particular con los inquilinos de Aurora, tratando de cogerlos en algún renuncio. El señor Sledge, pensaba Underhill, le iba a proporcionar una buena ocasión para practicarlo.
—¿De dónde es usted? —le preguntó en el transcurso de la conversación.
Sledge estuvo dudando un poco antes de responder y esto resultaba insólito, porque la mayor parte de los inquilinos de Aurora habían sido excesivamente locuaces.
—De Wing IV —repuso el hombre flaco con solemne retraimiento, como si hubiera preferido decir cualquier otro sitio—. La primera parte de mi vida me la pasé allí, pero abandoné el planeta hace casi cincuenta años y, desde entonces, no he parado de viajar.
Underhill, cogido un poco por sorpresa, le miró con interés. Recordaba que Wing IV era el planeta de donde procedían aquellos acharolados mecánicos nuevos, pero este viejo vagabundo parecía demasiado andrajoso y falto de recursos para que tuviera alguna relación con el Instituto Humanoide. Sus breves sospechas desaparecieron. Frunciendo el ceño dijo sin darle importancia:
—Wing IV debe de estar bastante apartado.
El viejo vagabundo dudó un poco nuevamente y luego dijo grave:
—A ciento nueve años-luz, señor Underhill.
Acababa de cogerle en su primer renuncio, pero Underhill disimuló su satisfacción. Las nuevas naves espaciales eran muy rápidas, pero la velocidad de la luz seguía siendo un límite absolutamente insuperado. Con la misma despreocupación, cambió de tema.
—Dice mi esposa que es usted científico. ¿Es cierto, señor Sledge?
—Sí.
La reticencia del viejo pícaro era desacostumbrada. La mayor parte de los inquilinos de Aurora no se hacían demasiado de rogar. Underhill probó de nuevo en un tono más familiar.
—Antes de dedicarme al negocio de los mecánicos trabajé como ingeniero —añadió Underhill, y abrió una esperanza al ver que el viejo vagabundo se enderezaba, pero no dijo palabra y Underhill continuó—. Trabajé en el trazado y construcción de plantas de fisión. ¿Cuál es su especialidad, señor Sledge?
El viejo le echó una larga y turbada mirada con sus ojos hundidos y enigmáticos y luego dijo lentamente:
—Señor Underhill, su esposa ha sido muy buena conmigo cuando me encontraba en una situación crítica. Creo que tiene usted derecho a saber la verdad, pero debo pedirle que no se la revele a nadie. Estoy empeñado en un importantísimo trabajo de investigación que debo terminar en absoluto secreto.
—Lo siento —habló Underhill un poco avergonzado de su cínico juego, y luego añadió disculpándose—. Olvídelo. Pero el viejo agregó deliberadamente:
—Mi campo es la rodiomagnética.
—¿Eh? —A Underhill no le gustaba confesar su ignorancia, pero no había oído nunca aquella palabra—. Llevo apartado de mis estudios unos quince años —explicó—. Me temo no haber entendido bien.
El viejo volvió a sonreír, levemente.
—Esta ciencia era desconocida aquí hasta que llegué yo hace pocos días —dijo—. He solicitado formalmente la admisión de patentes fundamentales. Tan pronto como empiecen a introducirse los derechos de invención, volveré a ser rico.
Underhill ya había oído decir eso otras veces. Lo que más le había impresionado era el solemne retraimiento del viejo tunante, pero se acordó de que la mayoría de los huéspedes de Aurora habían sido unos granujas muy corteses.
Underhill se encontró mirando fijamente otra vez, un tanto fascinado, a aquellas manos nudosas, cubiertas de cicatrices y extrañamente capaces.
—¿Y qué es exactamente la rodiomagnética? —preguntó.
Con gran atención escuchó la prudente y elaborada respuesta del viejo y nuevamente dio comienzo a su pequeño juego. La mayor parte de los inquilinos de Aurora se desataron con cuentos verdaderamente fantásticos, pero ninguno igualaba a éste.
—Una fuerza universal —dijo el cansado y abatido vagabundo solemnemente—. Tan fundamental como el ferromagnetismo o la gravitación, aunque los efectos son menos claros. Está relacionada al segundo trivalente de la tabla periódica compuesta por el rodio, el rutenio y elpaladio en forma muy semejante a la cual está el ferro-magnetismo con el primer trivalente del hierro, níquel y cobalto.
Underhill recordaba lo suficiente de sus cursos de ingeniería para ver la falacia básica de aquello. El paladio era usado para muelles de reloj, recordaba, por ser completamente antimagnético. Pero no le contradijo. No abrigaba malicia en su corazón y seguía aquel juego por mero pasatiempo. Siempre lo realizaba en secreto, incluso con Aurora, y se castigaba a sí mismo ante cualquier asomo de duda.
—Yo creía que las fuerzas universales eran ya lo suficientemente conocidas —se limitó a decir.
—Los efectos del rodiomagnetismo se encuentran ocultos por la naturaleza —explicó la voz gastada y paciente—. Y, además, resultan un tanto paradójicos, de forma que los métodos de los laboratorios ordinarios no pueden prosperar.
—¿Paradójicos? —preguntó Underhill.
—Dentro de pocos días podré mostrarle a usted copias de mis patentes y documentos reimpresos que describen los experimentos demostrativos —le prometió gravemente el viejo—. La velocidad de propagación es infinita. Los efectos varían inversamente con la primera potencia de la distancia, no con el cuadrado de la misma. Y la materia ordinaria resulta generalmente transparente a las radiaciones rodiomagnéticas, excepto para los elementos del trivalente del rodio.
Aquello proporcionaba cuatro tantos más a su pequeño juego. Underhill sintió cierta gratitud hacia Aurora por haber descubierto un tipo tan memorable.
—El rodiomagnetismo fue descubierto por primera vez, gracias a una investigación matemática del átomo —prosiguió hablando el viejo embustero sin sospechar nada—. Un componente rodiomagnético resultó ser esencial para mantener el delicado equilibrio de las fuerzas nucleares. En consecuencia, las ondas rodiomagnéticas, sintonizadas con las frecuencias atómicas, pueden emplearse para trastornar ese equilibrio y producir la inestabilidad nuclear. Así, los átomos más pesados, por lo general aquellos situados por encima del paladio, conocidos con el número 46 en la escala atómica, pueden ser sometidos a la fisión artificial.
Underhill se anotó otro tanto y trató de no arquear las cejas.
—Las patentes de un descubrimiento así deben ser de gran valor —dijo con acento cordial. El viejo pillastre asintió con su cabeza flaca y dramática.
—Ya tendrá usted ocasión de ver sus claras aplicaciones. Mis patentes básicas abarcan numerosos usos. Dispositivos para la comunicación interplanetaria e interestelar instantánea; la transmisión inalámbrica de potencia a larga distancia; el impulso de inflexión rodiomagnética, que hace posible velocidades visibles muchas veces superiores a la de la luz, por medio de una deformación rodiomagnética del continuo. Y, por supuesto, tipos revolucionarios de plantas de fisión, empleando cualquier elemento pesado como combustible.
¡Absurdo! Underhill trataba de mantenerse serio, pues todo el mundo sabía que la velocidad de la luz era un límite físico. En cuanto a la parte humana, el propietario de tales patentes difícilmente estaría mendigando un cobijo en aquel desvencijado cuarto del garaje. Descubrió una franja descolorida alrededor de la magra y peluda muñeca del viejo vagabundo. Ningún hombre que poseyera tan preciados secretos tendría necesidad de empeñar su reloj.
Triunfalmente, Underhill se concedió otros cuatro tantos más, pero entonces tuvo que castigarse a sí mismo. La duda debió aparecer en su cara, porque el viejo preguntó de repente:
—¿Desea ver los tensores básicos? —empezó a tocarse el bolsillo en busca de libreta y lápiz—. Se los describiré.
—No importa —protestó Underhill—, Me temo que mis matemáticas están algo olvidadas.
—Pero usted considera muy extraño que el tenedor de tan revolucionarias patentes tenga que vivir de limosna, ¿verdad?
Underhill asintió, castigándose por aquel tanto. El viejo podía ser un monumental embustero, pero era bastante astuto.
—Debo confesarle que soy una especie de refugiado —explicó en tono de disculpa—. Sólo hace unos días que llegué a este planeta, y tengo que trabajar ligero. Me obligaron a depositar en una firma jurídica todo lo que poseía para concertar la publicación y protección de mis patentes. Espero empezar a recibir pronto los primeros derechos.
»Mientras tanto —añadió convencido— me vine a Dos Ríos porque es un lugar tranquilo y apartado de los astropuertos. Ahora estoy trabajando en otro proyecto que debe ser terminado en secreto. Y después de esto, señor Underhill, ¿sería tan amable de respetar mi confidencia?
Underhill tuvo que responder afirmativamente. Aurora regresó con los niños recién aseados y se sentaron a la mesa. El androide entró cabeceando con una sopera humeante. El viejo extraño parecía mostrarse un poco receloso del mecánico. Cuando Aurora tomó la fuente y sirvió la sopa, dijo sin darle mucha importancia:
—Querido, ¿es que no sabe tu compañía hacer mecánicos mejores que éste? ¿No sería maravilloso que fabricaran uno capaz de ser el perfecto camarero, sin salpicarnos de sopa?
Aquella observación dejó a Underhill sumergido en un malhumorado silencio. Siguió sentado mirando con ceño a su plato y pensando en lo que podían hacer a su sucursal aquellos nuevos mecánicos que se preciaban de ser perfectos. Fue aquel anciano hirsuto y vagabundo quien respondió cuerdamente:
—Señor Underhill, los mecánicos perfectos ya existen —su voz bronca y profunda tenía un tono solemne—. Y, en realidad, no son tan maravillosos. Yo he estado huyendo de ellos durante casi cincuenta años.
Underhill levantó la vista de su plato, estupefacto.
—¿Se refiere usted a esos humanoides negros?
—¿Humanoides? —la recia voz pareció desvanecerse, presa del pánico. Sus hundidos ojos se oscurecieron del sobresalto—. ¿Qué sabe usted de ellos?
—Acaban de abrir una nueva agencia en Dos Ríos —le dijo Underhill—. ¿Se imagina que en ella no haya ni un dependiente? Dicen que…
Su voz quedó suspendida en el aire al ver que el viejo escuálido había sufrido un ataque repentino. Las nudosas manos se agarraban a su garganta y la cuchara rodó por el suelo. Su macilento rostro se volvió de un azul siniestro y la respiración sonaba terriblemente ahogada.
Buscó apresuradamente una medicina en el bolsillo, y Aurora y su marido le ayudaron a tomársela con un vaso de agua. En cosa de pocos instantes podía respirar de nuevo y el color de la vida retornaba a su rostro.
—Lo siento, señora Underhill —se disculpó entre susurros—. Fue debido al sobresalto… Vine aquí huyendo de ellos —se quedó mirando al gigantesco e inmóvil androide, con el terror estereotipado en sus hundidos ojos—. Quería yo haber terminado mi trabajo antes de que ellos vinieran —musitó—. Ahora dispongo de poco tiempo.
Cuando estuvo en disposición de andar, Underhill lo acompañó para asegurarse de que subía sano y salvo las escaleras del apartamento. Se percató de que la pequeña cocinilla había sido transformada en una especie de taller. El viejo vagabundo no parecía tener ropas de repuesto, pero había desempaquetado de su equipaje limpios y brillantes artilugios de metal y plástico y los tenía extendidos sobre la pequeña mesa de la cocina.
El descarnado viejo tenía un aspecto andrajoso y hambriento, pero los artilugios de su curioso equipaje estaban cuidadosamente limpios y Underhill reconoció el lustre plateado del palacio. De pronto pensó que había anotado demasiados puntos a su favor en su pequeño juego particular.
A la mañana siguiente, cuando Underhill llegó a la oficina de su agencia, le estaba esperando una visita. Esta se encontraba inmóvil delante de su mesa, grácil y erecta, y las suaves luces resplandecían de color azul y bronce sobre su negra desnudez de silicona. Al verlo se detuvo sobresaltado por una desagradable sorpresa.
—A su servicio, señor Underhill —se volvió en seguida para darle frente con una mirada ciega y turbadora—. ¿Permite que le expliquemos la manera de servirle?
Nuevamente sintió la conmoción de la tarde anterior.
—¿Cómo sabes mi nombre? —preguntó de pronto.
—Porque ayer mismo lo leímos en la tarjeta comercial de su maleta —respondió con un murmullo—. Ya no lo olvidaremos. Como comprenderá, señor Underhill, nuestros sentidos son más agudos que los de los humanos. Al principio, tal vez parezcamos un poco extraños, pero pronto se acostumbrará usted a nosotros.
—¡No, mientras pueda evitarlo! —añadió, mirando de reojo al número de serie de la placa amarilla con el nombre, y sacudió la cabeza un poco aturdido—. El de ayer era otro. ¡Es la primera vez que te veo!
—Todos somos iguales, señor Underhill —añadió con suave voz argentina—. Realmente, somos uno solo. Nuestras unidades móviles separadas están sometidas al control y a la fuerza de la Central Humanoide. Las unidades que usted ve no son más que los miembros y sentidos de nuestro gran cerebro que se encuentra en Wing IV. Por eso somos tan superiores a los viejos mecánicos electrónicos.
Hizo un aparente gesto despectivo hacia la fila de torpes androides que aparecían en la sala de exposición de Underhill.
—¿Sabe que somos rodiomagnéticos?
Underhill se tambaleó un poco, como si al oír aquella palabra hubiera recibido un puñetazo. Ahora estaba seguro de que había subestimado excesivamente al nuevo inquilino de Aurora. Se estremeció ligeramente, ante la primera caricia del terror, y habló con voz bronca y forzada:
—Bueno, ¿y qué es lo que quieres?
Mirándole ciegamente a través de la mesa, la acharolada figura desplegó parsimoniosa un documento de apariencia legal. Underhill se sentó mirando con inquietud.
—Es una mera escritura de cesión, señor Underhill —le dijo con acento dulce—. Como ve, le estamos pidiendo que ceda sus bienes al Instituto Humanoide a cambio de nuestros servicios.
—¡Qué! — exclamó Underhill sin apenas salirle la voz. Se puso en pie lleno de enfado—. ¿Qué clase de chantaje es éste?
—No se trata de ningún chantaje —le aseguró moderadamente el pequeño mecánico—. Ha de saber usted que los humanoides son incapaces de cometer ningún crimen. Si existimos es sólo para aumentar la dicha y seguridad del género humano.
—¿Entonces, para qué queréis mis bienes? —gruñó.
—Esta cesión es una mera formalidad legal —le explicó con blandura—. Nos estamos esforzando por introducir nuestro servicio con la menor confusión y daño posible. Hemos considerado que el plan de cesión es el más eficiente para la verificación y liquidación de las empresas privadas.
Temblando de cólera y horrorizado por el creciente terror, Underhill dijo con voz ronca:
—Sea cual fuere vuestro plan, no pienso dejar mi negocio.
—Realmente no tiene otra alternativa —Underhill se estremeció ante la dulce certeza con que se expresaba aquella voz argentina—. La empresa humana ya no es necesaria, ahora que hemos llegado nosotros, y la industria de mecánicos electrónicos es siempre la primera en arruinarse.
Miró desafiante a aquellos ojos acerados y ciegos.
—¡No, gracias! —exclamó con una risita nerviosa y sardónica—. Pero prefiero llevar mis propios negocios y cuidar de mí y de mi propia familia.
—Pero eso es imposible, bajo el Primer Directivo —objetó amablemente—. Nuestra misión consiste en servir, obedecer y preservar a los hombres de cualquier daño. Ya no es necesario que los hombres cuiden de sí mismos, porque nosotros existimos para garantizar su seguridad y felicidad.
Permanecía en pie, mudo, desconcertado, quemándose lentamente en su interior, mientras escuchaba aquello.
—Estamos enviando una de nuestras unidades a cada casa de la ciudad, para que hagan demostraciones gratuitas —añadió cortésmente—. Estas demostraciones gratuitas convencerán a la mayoría de las gentes para hacer de buen grado una cesión formal y usted no podrá seguir vendiendo más androides.
—¡Largo de aquí! —vociferó Underhill saliendo de detrás de la mesa.
Pero la figurita negra siguió allí esperándole y mirándole, absolutamente inmóvil, con sus ojos ciegos y acerados. Underhill se contuvo de pronto, sintiéndose un poco ridículo. Sentía verdaderas ganas de aporrearlo, pero se daba cuenta de la futilidad de semejante acción.
—Si lo desea, puede consultar a su abogado —añadió, dejando cuidadosamente sobre la mesa el Impreso de cesión—. No tiene por qué abrigar dudas acerca de la integridad del Instituto Humanoide. Enviaremos una declaración de nuestro activo al banco de Dos Ríos y depositaremos una suma para cubrir aquí nuestras obligaciones. Cuando quiera usted firmarlo, háganoslo saber.
Aquella figura ciega dio media vuelta y echó a andar silenciosamente.
Underhill salió a la farmacia de la esquina y pidió bicarbonato. El dependiente que le sirvió resultó ser, empero, un lustroso mecánico negro. Regresó a su oficina más trastornado que antes.
Una ominosa quietud se cernía sobre el despacho. Había enviado demostradores a las casas. El teléfono debería estar ya sonando con sus informes y pedidos, pero no sonó una sola llamada hasta que lo hizo uno para decir que renunciaba al trabajo.
—He recibido uno de esos nuevos humanoides —dijo el vendedor— y me asegura que ya no tengo necesidad de trabajar.
Aguantó el impulso de blasfemar y trató de aprovechar el silencio trabajando en sus libros. Pero los negocios de la sucursal, que desde hacía años estaban siendo precarios, hoy aparecían completamente ruinosos. Dejó a un lado el libro mayor, esperanzado, cuando, al fin, entró un cliente.
Pero la fornida mujer que entró no deseaba comprar ningún androide. Lo que quería era el reembolso de uno que había comprado la semana antes. Admitió que realizaba todas las funciones garantizadas, pero acababa de ver a un humanoide.
Aquella tarde volvió a sonar otra vez el silencioso teléfono. Era el cajero del banco preguntándole si podía pasar por el mismo para hablar sobre sus empréstitos. Underhill acudió al banco y el cajero le recibió con ominosa afabilidad.
—¿Cómo van los negocios? —le espetó el banquero demasiado cordial.
—Este último mes, medianamente —respondió Underhill animoso—. Ahora voy a recibir una nueva consignación y precisaría de un pequeño préstamo…
Los ojos del cajero se mostraron fríos de golpe y su voz sonó seca.
—Creo que tiene usted en la ciudad un nuevo competidor —agregó el banquero con énfasis—. Me refiero a esos humanoides. Un hueso duro de roer, señor Underhill. ¡verdaderamente duro! Nos han presentado un estado de cuenta y han efectuado un cuantioso depósito para que nos encarguemos de sus obligaciones locales. ¡Sumamente cuantioso!
El banquero bajó su voz, profesionalmente pesaroso.
—En estas circunstancias, señor Underhill, me temo que el banco ya no podrá seguir financiándole la sucursal. Nos vemos obligados a requerirle para que vaya liquidando sus créditos, en sus correspondientes fechas de vencimiento —y al ver la cara de desesperación que ponía Underhill añadió fríamente—: Señor Underhill, ya le hemos ayudado bastante. Si no nos paga, el banco se verá obligado a iniciar un proceso de quiebra.
El nuevo envío de androides llegó a última hora de aquella tarde. Fueron descargados del camión por dos pequeños humanoides negros, resultando que los directivos de la compañía de transportes habían hecho cesión de ella al Instituto Humanoide.
Los humanoides, eficientemente, fueron descargando los géneros embalados y al final le presentaron, con toda cortesía, un recibo para que firmara el conforme. No tenía la menor esperanza de que nadie le comprara aquellos androides pero había hecho el pedido y tenía que aceptarlo. Movido por un repentino impulso de ira contenida, garabateó su firma sobre el papel. Los acharolados humanoides le dieron las gracias y se llevaron el camión.
Underhill subió a su coche y encaminose hacia su casa, torturado interiormente. De pronto se percató de que estaba conduciendo en medio de una bulliciosa calle abarrotada de tráfico. Sonó el silbato de un policía y se detuvo junto al bordillo, descorazonado, esperando recibir al enfadadizo policía, pero fue un humanoide negro quien se le acercó.
—A su servicio, señor Underhill —le dijo dulcemente—. Señor, debe respetar los semáforos, pues, de lo contrario, pone en peligro la vida humana.
—¿En? —exclamó mirándole con amargura—. Creí que se trataba de un guardia.
—Nos hemos encargado, temporalmente, del departamento de policía —dijo—. Pero la conducción resulta excesivamente peligrosa para los seres humanos, según el Primer Directivo. Cuando se haya implantado definitivamente nuestro servicio, cada coche será conducido por un humanoide. Y como todos los seres humanos quedarán protegidos, ya no será necesaria ninguna fuerza de policía.
Underhill le miró con ira.
—¡Bueno! —dijo ásperamente—. Ya que me he pasado un semáforo, ¿qué va a ocurrirme?
—Nuestra misión no consiste en sancionar a los hombres, sino meramente contribuir a su felicidad y seguridad —dijo con voz argentina—. Nos limitamos a requerirle para que circule prudentemente, durante esta temporal emergencia, hasta que nuestro servicio sea implantado.
La cólera se apoderaba de él.
—¡Sois demasiado perfectos! —murmuró amargamente—. Creo que sabéis hacer las cosas mejor que los propios hombres.
—Naturalmente, somos superiores —añadió el humanoide con tranquilidad—, porque nuestras unidades están hechas de metal y plástico, mientras que el hombre se compone principalmente de agua; porque nuestra energía procede de la fisión nuclear, en vez de la oxidación; porque nuestros sentidos son más agudos que la vista y el oído humano. Pero, más que nada, porque nuestras unidades móviles se encuentran todas conectadas a un gran cerebro que sabe todo lo que ocurre en muchos mundos, y que nunca muere, duerme, ni olvida.
Underhill seguía escuchando sentado en su coche, aturdido.
—A pesar de todo, no hay razón para que teman a nuestro poder —le aclaró en seguida—. Nosotros no podemos perjudicar aningún ser humano, a no ser para evitar un mayor daño a otro. Nuestra única misión consiste en relevar al Primer Directivo.
Prosiguió su marcha de mal humor. Reflexionaba tristemente que aquellos reducidos mecánicos negros eran los ángeles ejecutores del último dios surgido de la máquina, omnipotente e infalible. El Primer Directivo era los nuevos Mandamientos de la ley de Dios. Blasfemó amargamente contra ellos, y luego se puso a pensar si habría nacido un nuevo Lucifer.
Dejó el coche en el garaje y echó a andar hacia la puerta de la cocina.
—Señor Underhill —le saludó la voz cansada y profunda del nuevo inquilino de Aurora desde la puerta del apartamento—._Un momento, por favor.
El flaco vagabundo bajó con dificultad la escalera exterior, mientras que Underhill se volvía a su encuentro.
—Aquí tiene el importe del alquiler —dijo—. Y los diez que su esposa me dio para medicinas.
—Gracias, señor Sledge —al aceptar aquel dinero, Underhill vio una nueva carga de desesperación sobre los huesudos hombros del viejo trotamundos, y un nuevo signo de terror en su famélico rostro. Intrigado, preguntó—: ¿Han llegado ya sus derechos de invención?
El viejo meneó la hirsuta cabeza.
—Los humanoides han paralizado ya los negocios de la capital —dijo—. Mis abogados han dejado de ejercer y devolvieron lo que quedaba de mi depósito. Este es todo el capital que me queda para terminar mi trabajo.
Underhill estuvo durante cinco segundos pensando en la entrevista que había tenido con el banquero. Sin duda, era un sentimental tan necio como Aurora. Pero volvió a depositar el dinero en la áspera y temblorosa mano del viejo.
—Quédeselo —le dijo—. Continúe su trabajo.
—Gracias, señor Underhill —la aspereza de su voz se quebró y sus torturados ojos resplandecieron—. Lo necesito… imperiosamente.
Underhill siguió andando hacia la casa. La puerta de la cocina le fue abierta en silencio y una criatura, negra y desnuda, se le acercó grácilmente para cogerle el sombrero. Underhill lo cogió exasperado.
—¿Qué estás haciendo aquí? —exclamó amargamente.
—Hemos venido para ofrecer una demostración gratuita.
Underhill abrió la puerta, señalando con un gesto.
—¡Fuera de aquí!
El pequeño mecánico negro seguía allí imperturbable y ciego.
—La señora Underhill ha aceptado nuestro servicio de demostración —protestó su voz argentina—. No podemos marcharnos de aquí sin que ella lo ordene.
Encontró a su esposa en el dormitorio. Al abrir la puerta, la frustración acumulada dentro de su persona estaba a punto de explotar.
—¡Qué está haciendo aquí ese mecánico…!
Pero la fuerza se le fue escapando de la voz, y Aurora apenas se dio cuenta de su enfado. Llevaba puesta la bata más ligera e insinuante, y no la había visto tan atractiva desde que se casaron. Su cabello rojo lo llevaba peinado formando una delicada y brillante corona.
—¿No es maravilloso, querido? —le preguntó mientras venía a su encuentro, resplandeciente—. Se ha presentado esta mañana, y sabe hacerlo todo. Limpió la casa, hizo la comida y ha dado a la pequeña Gay su lección de música. Por la tarde me peinó y ahora está haciendo la cena. ¿Qué te parece mi peinado, querido?
Le gustaba aquel peinado. La besó, tratando de ocultar su terrible indignación.
La cena era de lo más exquisito que recordara Underhill, y la pequeña figura negra sabía servirla con incomparable destreza. Aurora se hacía cruces ante la novedad de los platos, pero Underhill apenas podía comerlos porque le parecía que su exquisitez no era más que elcebo de una trampa monstruosa.
Intentó convencer a Aurora para despedirlo, pero después de aquella demostración culinaria resultó inútil. Al primer asomo de sus lágrimas, Underhill capituló y el humanoide siguió en la casa. La mantenía en completo orden y limpiaba el patio, vigilaba a los niños y hacía la manicura de Aurora. Hasta empezó a reconstruir el inmueble. Underhill estaba horrorizado pensando en lo que aquello le iba a costar, pero el humanoide insistía en que todo formaba parte de la demostración gratuita. Tan pronto como cediera todos sus bienes, el servicio sería completo. Se negó a firmar la cesión, pero se presentaron otros mecánicos negros con camiones cargados de suministros y materiales y dieron comienzo a los trabajos de reconstrucción.
Una mañana se encontró con que el techo de la casita había sido levantado, silenciosamente, mientras él dormía, y añadieron a la casa un segundo piso. Las nuevas paredes estaban hechas de un raro material lustroso y fosforescente. Las ventanas estaban formadas por inmensos e impecables paneles que podían volverse transparentes, opacos o luminosos. Las puertas no emitían el menor ruido y se abrían por secciones a base de relés rodiomagnéticos.
—Quiero puertas con pestillo —protestaba Underhill—. Quiero poder entrar en el cuarto de baño sin tener que llamarte para que me abras la puerta.
—Pero si los seres humanos ya no tienen necesidad de abrir puertas —le informó cariñosamente la figurita negra—. Aquí estamos nosotros para relevar al Primer Directivo y para hacer todos los trabajos. Tan pronto como usted nos haya cedido todos sus bienes, podremos enviar una unidad para que atienda a cada miembro de su familia.
Underhill se negaba resueltamente a firmar la cesión.
Todos los días acudía a la agencia, primero con el fin de sacarla adelante, y luego para salvar del naufragio lo que le fuera posible. Nadie deseaba comprar androides, ni siquiera a precios ruinosos. En un esfuerzo desesperado, gastó los últimos fondos de su mercado efectivo en presentar una nueva línea de novedades y juguetes, pero resultaron igualmente infructuosos de vender, porque los humanoides también fabricaban juguetes y los repartían a cambio de nada.
Quiso arrendar el establecimiento, pero la iniciativa humana había quedado paralizada. La mayor parte de los negocios de la ciudad habían sido ya cedidos a los humanoides, y éstos estaban atareados derruyendo los viejos edificios y convirtiéndolos en parques públicos, pues sus propias plantas y almacenes eran, en su mayoría, subterráneos, a fin de no perjudicar al paisaje.
Volvió al banco, en una tentativa final de prorrogar sus créditos, y se encontró con los pequeños mecánicos negros ocupando las ventanillas y sentados tras las mesas. Con tan refinada cortesía como el mejor cajero, el humanoide le informó de que el banco estaba suscribiendo un pedimento de quiebra fortuita para liquidar sus negocios.
Añadió el mecánico banquero que se le podía facilitar la liquidación si hacía una cesión voluntaria. Underhill rehusó lleno de indignación. Para él, aquello tenía ya un significado simbólico. Pensaba que constituiría el doblez final de sumisión a este nuevo dios negro, y orgullosamente mantuvo erguida su derrotada cabeza.
La acción legal no se hizo esperar mucho, porque todos los jueces y fiscales tenían ya ayudantes humanoides, y no pasaron más que unos días para que se presentara en la agencia un grupo de mecánicos negros con la orden de desahucio y maquinaria demoledora. Underhill miraba tristemente cómo el material de su almacén se lo llevaban como chatarra y un bulldozer, conducido por un humanoide ciego, empezaba a arremeter contra las paredes del edificio.
A última hora de la tarde se marchó a casa, y su rostro aparecía tenso y desesperado. La orden judicial, con sorprendente generosidad, le había dejado el automóvil y la casa, pero él no sentía la menor gratitud. La absoluta solicitud mostrada por las perfectas máquinas negras se había convertido en una espina intolerable.
Dejó el coche en el garaje y encaminose hacia la reformada casa. Al otro lado de los grandes ventanales nuevos descubrió una lustrosa figura negra que se movía a prisa. Sufrió un convulsivo temblor de horror. No quería caer bajo el dominio de este incomparable criado, que no le permitía hacer nada; ni siquiera abrir una puerta.
Bajo un impulso momentáneo, subió la escalera exterior y llamó a la puerta del apartamento. La voz profunda y reposada del inquilino de Aurora le mandó pasar y encontró al viejo vagabundo sentado sobre un alto taburete e inclinándose sobre el complicado material que tenía reunido encima de la mesa de la cocina.
Para consuelo suyo, el andrajoso apartamento no había cambiado. Las lustrosas paredes de su nueva habitación relucían por la noche con un brillo amarillento hasta que el humanoide las limpió, y el nuevo suelo era cálido y acogedor, que parecía estar hecho de materia viva, pero todas estas habitaciones, reducidas de espacio, llevaban el mismo enlucido de yeso, la misma iluminación fluorescente y barata, y las mismas alfombras raídas sobre los astillados suelos.
—¿Cómo ha conseguido librarse de esos mecánicos? —preguntó pensativo.
El encorvado y huesudo viejo se incorporó trabajosamente para retirar un par de tenazas, objetos raros y puntas de metal que había encima de una desvencijada silla y se la ofreció cordialmente.
—Disfruto de cierta inmunidad —le respondió en tono grave—. Ellos no pueden entrar donde yo esté, al menos que se lo pida. Es una enmienda del Primer Directivo. No tienen facultad para ayudarme u obstaculizarme, a no ser que yo lo solicite, cosa que no haré.
Con mucho tiento, Underhill se sentó sobre la silla, que no ofrecía demasiada estabilidad, y se quedó mirando. La voz bronca y vehemente del viejo era tan extraña como sus palabras. Tenía una palidez gris horrible, y sus mejillas y órbitas de los ojos aparecían alarmantemente hundidas.
—Señor Sledge, ¿ha estado usted enfermo?
—No más de lo corriente. Estuve muy ocupado —dirigió la mirada hacia el suelo, con una ojerosa sonrisa. Underhill vio junto a su asiento una bandeja con un trozo de pan y un plato tapado enfriándose—. Me la comeré después —murmuró como disculpándose—. Su esposa ha sido muy amable trayéndome estos alimentos, pero creo que estaba demasiado absorto con mi trabajo.
Hizo un gesto hacia la mesa con su chupado brazo. El pequeño dispositivo que había sobre ella era mayor. Unos diminutos mecanismos de precioso metal blanco y de plástico brillante habían sido montados sobre impecables ejes soldados, desarrollando un conjunto que parecía tener sentido y propósito.
Una larga aguja de paladio oscilaba sobre impecables pivotes de diamante con círculos minuciosamente graduados y escalas Vernier, igual que un telescopio, que se accionaba igualmente por medio de un motor en miniatura. Un pequeño espejo cóncavo de paladio, situado en su base, hacía frente a otro similar montado sobre algo que no era enteramente igual a un pequeño transformador rotatorio. Recias barras conductoras de plata lo conectaban a una caja de plástico, con botones sintonizadores en la parte superior, y también en una esfera gris de plomo, de un pie de diámetro.
La preocupada reserva del viejo no invitaba a hacer preguntas, pero Underhill, acordándose de la acharolada figura que había dentro de su propia casa, se resistía a marcharse de allí.
—¿En qué consiste su trabajo, señor Sledge? —se aventuró a preguntar.
El viejo le echó una mirada aguda con sus febriles ojos negros, y finalmente dijo:
—Es mi último proyecto de investigación. Estoy intentando medir la constante de los quantums rodiomagnéticos
En aquella seca y cansada voz se adivinaba como si pretendiera prescindir de la conversación y hasta del propio Underhill, pero éste se encontraba aterrado por el lustroso esclavo negro que se había apoderado de su casa y se resistía a volver a ella.
—¿Qué significa eso de que disfruta de inmunidad?
El viejo seguía sentado sobre el alto taburete, mirando con interés a la larga y brillante aguja y a la esfera de plomo, y no respondía.
—¡Esos malditos mecánicos…! —estalló Underhill en un arrebato nervioso—. Me han arruinado el negocio y han invadido mi casa —añadió escrutando la curtida y arrugada cara del viejo—. Dígame una cosa usted que conocerá algo más de ellos: ¿Es que no existe algún modo para librarse de esos mecánicos?
Después de un minuto, los pensativos ojos del viejo se apartaron de la bola de plomo y su demacrada cabeza asintió pesadamente.
—Eso mismo es lo que estoy tratando de hacer.
—¿Puedo ayudarle en algo? —Underhill temblaba poseído de una súbita y vehemente esperanza—. Haría lo que fuera.
—Tal vez, sí—los hundidos ojos le contemplaron pensativos y en ellos había una extraña agitación—. Si pudiera usted realizar ciertas clases de trabajo…
—Tengo conocimientos de ingeniería —le recordó Underhill— y en el sótano dispongo de un taller. Mire el modelo construido por mí —le dijo señalando hacia el casco de una nave que pendía sobre la chimenea del pequeño cuarto de estar—. Haré cuanto sepa.
Aún no había terminado de pronunciar aquellas palabras cuando la chispa de esperanza se desvaneció de pronto ahogada por unas oleadas de incontenibles dudas. Conociendo la clase de inquilinos de Aurora, no podía creer en este viejo trotamundos. Se acordó de su juego particular y empezó a pasar revista a los embustes contados por aquel hombre. Se incorporó de la destartalada silla y quedó en pie contemplando cínicamente al raído viejo vagabundo y a su fantástico juguete.
—Sería inútil —su voz se volvió de pronto áspera—. Yo haría lo que fuera por detenerlos, pero ¿cómo sabe usted realmente que eso sería posible?
El desarrapado anciano le miró pensativo de arriba abajo.
—Yo soy el único que lograría detenerlos —añadió Sledge con voz reposada—, porque ha de saber usted que yo soy el desdichado necio que los inventó. Mi verdadero deseo fue que obedecieran al hombre, lo sirvieran y le libraran de cualquier daño. En efecto, el Primer Directivo fue obra mía. Pero ignoraba hasta dónde iba a ir a parar.
Las sombras se fueron posesionando lentamente de las sucias habitaciones. La oscuridad cayó sobre los rincones sin barrer y el suelo se hizo turbio. Las máquinas semejantes a juguetes que había sobre la mesa de la cocina fueron adquiriendo unas formas vagas y extrañas, hasta que las últimas luces dejaron ver su postrer resplandor sobre la blanca aguja de paladio.
Afuera, la ciudad parecía completamente sosegada. Al otro lado de la casa, los humanoides construían un nuevo edificio en absoluto silencio. Entre ellos no hablaban nunca porque cada uno sabía lo que estaba haciendo el otro. Los extraños materiales que empleaban quedaban puestos sin el menor ruido de martillo ni de sierra. Eran pequeñas figuras ciegas que se movían seguras en medio de la oscuridad, igual que sombras silenciosas.
Sentado sobre el alto taburete, encorvado, cansado y viejo, Sledge contó su historia. Underhill volvió a sentarse prudentemente sobre la destartalada silla y escuchaba en silencio. Observaba las nudosas y magras manos de Sledge, curtidas y poderosas antaño pero temblonas ahora, que se agitaban en la oscuridad.
—Será mejor que no se lo diga usted a nadie. Le explicaré cómo nacieron, para que comprenda mejor lo que tenemos que hacer. Pero no debe mencionarlo fuera de esta habitación, porque los humanoides tienen medios muy eficientes para extirpar recuerdos desgraciados o propósitos que amenazan su misión ejecutora del Primer Directivo.
—Son muy eficientes—convino Underhill.
—Ahí está lo malo —añadió el viejo—. Yo quise construir una máquina perfecta. En conjunto, tuve pleno éxito. He aquí cómo sucedió.
El harapiento anciano, cansado y con los hombros caídos, contó su historia a medida que la oscuridad cobraba mayores proporciones.
—Hace sesenta años era yo maestro de teoría atómica en el pequeño colegio tecnológico, situado en el árido continente meridional de Wing IV. Entonces era yo muy joven; un idealista. Me temo que bastante ignorante de la vida, de la política, de la guerra… Y creo que casi de todo, excepto de teoría atómica.
Su arrugado rostro esbozó una breve sonrisa de tristeza en medio de la oscuridad.
—Creo que tenía demasiada fe en los hechos y muy poca en los hombres. Desconfiaba de las emociones, porque no tenía tiempo para nada que no fuera la ciencia. Recuerdo que me entró una loca pasión por la semántica en general. Estaba empeñado en aplicar los métodos científicos a cualquier situación y reducir a una fórmula todas las experiencias. Me temo haber sido demasiado impaciente con la ignorancia y el error humanos, y pensaba que con solo la ciencia se podía hacer un mundo perfecto.
Siguió sentado en silencio durante un momento, mirando fijamente a las calladas figuras negras que se deslizaban como sombras en torno al nuevo palacio que se estaba levantando, como en un sueño, al otro lado de la callejuela.
—Hubo una chica —sus abatidos hombros se encogieron un poco—. Si las cosas hubieran sido un poco diferentes, nos hubiéramos podido casar y vivir nuestros días en aquella tranquila ciudad del colegio, teniendo, quizás, un hijo o dos. Y entonces no habría habido humanoides.
Dejó escapar un suspiro en medio de la tibia oscuridad de la noche que los iba envolviendo.
—Yo estaba a punto de terminar mi tesis sobre la separación de los isótopos de paladio; un proyecto bastante modestito, pero me habría conformado con él. Ella era biólogo pero pensaba retirarse cuando nos casáramos. Pienso que pudimos haber sido muy dichosos, a nuestra manera, y totalmente inofensivos.
«Pero entonces estábamos en guerra, pues las guerras habían sido muy frecuentes en los mundos de Wing, desde el momento mismo de ser colonizados. Yo sobreviví a ella trabajando en un laboratorio subterráneo secreto sobre el diseño de mecánicos militares. Pero ella se enroló voluntaria para trabajar en un proyecto de investigación sobre biotoxinas. Hubo un accidente. Unas cuantas moléculas de un nuevo virus se mezclaron con el aire y todos los del proyecto sufrieron una muerte espantosa.
»Yo me quedé solo con mi ciencia, y con una amargura difícil de olvidar. Al terminar la guerra, regresé al pequeño colegio con una concesión para investigación militar. Aquel proyecto era de ciencia pura: una investigación teórica de las fuerzas de fijación nuclear, entonces no comprendidas. No esperaban que yo descubriera realmente ningún arma, ni yo me apercibí de ella al descubrirla.
»Fueron sólo unas cuantas páginas de matemáticas más bien difíciles: una teoría nueva de la estructura atómica, implicando una nueva expresión para un componente de las fuerzas fijadoras. Pero los tensores parecían ser una inofensiva abstracción. Yo no veía la forma de ensayar la teoría o de manipular la susodicha fuerza. Las autoridades militares influyeron para su publicación en una revista técnica editada por el colegio.
»Al año siguiente hice un descubrimiento sobrecogedor: encontré el significado de aquellos tensores. Los elementos del trivalente del rodio resultaron ser una inesperada clave para la manipulación de aquella fuerza teórica. Desgraciadamente, la publicación de mi teoría fue reimpresa en el extranjero y otros muchos hombres hicieron el mismo infortunado descubrimiento, aproximadamente, al mismo tiempo.
»La guerra, que terminó en menos de un año, fue, tal vez, iniciada por un accidente de laboratorio. Los hombres no previeron la capacidad entre las radiaciones rodiomagnéticas enlazadas, para romper la estabilidad de los átomos pesados. Se hizo explotar un depósito de minerales pesados, sin duda por mero accidente, y con la explosión voló el incauto experimentador.
»Las fuerzas militares supervivientes de aquella nación tomaron represalias contra los supuestos atacantes, y los rayos rodiomagnéticos que emplearon hicieron parecer a las clásicas bombas de plutonio inofensivos petardos. Un rayo portador de sólo unos cuantos vatios de potencia era capaz de desintegrar los metales pesados de instrumentos eléctricos distantes, lo mismo que las monedas de plata de los bolsillos de los hombres, sus dientes de oro o incluso el yodo de sus glándulas tiroides. Por si esto fuera poco, otros rayos algo más potentes podrían disparar minerales pesados, bajo ellos.
»Cada continente de Wing IV quedó picoteado con boquetes más profundos que el océano y erizado de nuevas montañas volcánicas. La atmósfera quedó contaminada de polvo y gases radiactivos, y la lluvia dejaba caer un barro espeso y mortífero. Incluso en los refugios, la mayor parte de la vida fue exterminada.
»Corporalmente, salí ileso por segunda vez. De nuevo estuve recluido en un lugar subterráneo, en esta ocasión diseñando nuevos tipos de mecánicos militares impulsados y dirigidos por haces rodiomagnéticos, toda vez que la guerra era demasiado rápida y mortal para ser librada por soldados humanos. El refugio estaba ubicado en un área de rocas sedimentarias ligeras, que no podían explotar, y los túneles estaban protegidos contra las frecuencias fisionables.
»Mentalmente, sin embargo, debí salir de allí casi enajenado. Mi descubrimiento había convertido en ruinas al planeta. Era una carga de culpabilidad demasiado pesada para un hombre, y acabó corroyendo mi última fe en la bondad e integridad humanas.
»Traté de deshacer lo que había hecho. Los mecánicos combatientes, equipados con armas rodiomagnéticas, habían desolado el planeta. Entonces empecé a planear mecánicos rodiomagnéticos para que limpiaran los destrozos y reconstruyeran las ruinas.
»Intenté diseñar estos nuevos mecánicos para que obedecieran eternamente a ciertos mandatos implantados, de forma que no pudieran ser usados jamás para la guerra, para el crimen o para causar cualquier otro daño a la humanidad. Técnicamente era muy difícil, y ello me ocasionó nuevas dificultades con otros aventureros militares y políticos que querían disponer de mecánicos sin restricción alguna para ejecutar sus propios planes bélicos, pues, si en Wing IV ya no había posibilidades de guerra, existían otros planetas felices y aptos para su invasión.
»Finalmente, para concluir los nuevos mecánicos, me vi obligado a desaparecer. Logré huir con una nave rodiomagnética experimental, llevándome varios de los mejores mecánicos que yo había construido, y conseguí llegar hasta un continente insular donde la fisión de los minerales profundos había exterminado a toda la población.
»Por último desembarcamos en una pequeña llanura rodeada por tremendas montañas nuevas. Era un lugar poco hospitalario. El terreno estaba calcinado bajo las capas de negra lava y barro venenoso. Las oscuras cimas, nuevas y escarpadas, aparecían rodeadas de irregulares fallas y cubiertas por torrentes de lava. Los picos más altos se encontraban ya teñidos de blanco por la nieve, pero los conos volcánicos vomitaban espantosas y mortales nubes oscuras. Todo era de color del fuego, todo presentaba las formas de la violencia.
»Tuve que adoptar fantásticas precauciones para proteger mi propia vida. Permanecí a bordo de la nave hasta que estuvo terminado el primer laboratorio-refugio. Me protegía con complicados trajes y respiraba por medio de máscaras. Me valí de todos los recursos médicos disponibles para reparar el daño causado por los rayos y partículas destructoras. Aun así, caí gravemente enfermo.
»En cambio, los mecánicos estaban en su mejor ambiente. Las radiaciones no les perjudicaban. El espantoso ambiente que nos rodeaba no los deprimía porque carecían de emociones. La falta de vida no les afectaba porque ellos no eran seres vivos. Allí, en aquel medio extraño y hostil para la vida, fue donde nacieron los humanoides.»
El viejo, frío y abatido como un cadáver, en medio de la creciente oscuridad, guardó silencio durante un rato. Sus cansados ojos contemplaban callados, solemnemente a las pequeñas figuras presurosas que se movían como sombras impacientes al otro lado de la callejuela, construyendo en silencio un extraño y nuevo palacio que despedía un leve resplandor en las tinieblas de la noche.
—En cierto modo, también yo me encontraba allí en mi ambiente —prosiguió su voz áspera y profunda deliberadamente—. Había perdido la fe en mi propia raza. Sólo los mecánicos estaban junto a mí y deposité mi fe en ellos. Me encontraba resuelto a construir mecánicos mejores, inmunes a las imperfecciones humanas, capaces de salvar al hombre de sí mismo.
»Los humanoides se convirtieron en los hijos queridos de mi mente enferma. No es preciso describir los sacrificios que me reportaron. Hubo errores, abortos, monstruosidades. Pasé fatigas, esfuerzos y agonías. Transcurrieron algunos años hasta conseguir el primer humanoide perfecto.
»Pero faltaba por construir la Central, pues todos los humanoides por separado no iban a ser más que miembros y sentidos de un solo cerebro mecánico. Aquello fue lo que abrió la posibilidad de la perfección real. Los antiguos mecánicos electrónicos, con sus centros de relés independientes y con sus importantes baterías, llevaban incorporadas sus propias limitaciones. Necesariamente, tenían que ser estúpidos, débiles, torpes y lentos. Y, lo peor de todo, según pensé, es que estaban expuestos a la intromisión humana.
»La Central se alzaba sobre todas esas imperfecciones. Sus-rayos de fuerza suministraban energía inagotable a todas las unidades desde colosales plantas de fisión. Sus rayos de gobierno dotaban a cada unidad con una ilimitada memoria y una inteligencia sorprendente. Lo mejor de todo, como yo creía entonces, es que podía protegerse contra cualquier injerencia humana.
»Todo el sistema de reacción estaba diseñado para protegerse a sí mismo de cualquier interferencia por parte del egoísmo o fanatismo humanos. Había sido construido para garantizar la seguridad y felicidad del hombre automáticamente. Ya conoce el lema del Primer Directivo: “Servir, obedecer y proteger al hombre de cualquier daño”.
»Los primitivos mecánicos que yo había llevado conmigo me ayudaron a fabricar las partes y así conseguí montar la primera sección de la Central con mis propias manos. Aquello me costó tres años. Cuando estuvo terminada nacieron a la vida los primeros humanoides que estaban aguardando.»
Sledge escudriñó melancólico el rostro de Underhill en medio de la penumbra.
—A mí, realmente, me parecieron vivos —insistió su voz parsimoniosa y profunda—. Vivos y más maravillosos que ningún ser humano, porque habían sido creados para proteger la vida. Aunque enfermo y solo, me sentía empero el padre orgulloso de una nueva creación, perfecta, eternamente libre de toda injerencia posible por parte del mal.
»Los humanoides obedecían fielmente al Primer Directivo. Las primeras unidades fabricaron otras nuevas y construyeron factorías subterráneas para la fabricación masiva de las futuras hordas. Sus nuevas naves depositaban minerales y arenas sobre los hornos atómicos situados bajo la llanura, y nuevos humanoides perfectos fueron saliendo de los negros moldes mecánicos.
»Las legiones de humanoides levantaron una nueva torre para la Central, un pilón metálico que se alzaba blanco y altivo en medio de la calcinada desolación. Plano sobre plano fueron empalmando otras secciones de relé en un solo cerebro, hasta que su alcance fue casi infinito.
»Luego salieron a la superficie para reconstruir el planeta, y, más tarde, llevar sus servicios hasta otros mundos. Yo estaba plenamente satisfecho entonces. Creí haber encontrado el fin de las guerras y del crimen, de la pobreza y la iniquidad, de los desatinos humanos y de los consiguientes sufrimientos del hombre.»
El viejo dejó escapar un suspiro y se movió pesadamente en la oscuridad.
—Como verá usted, me equivoqué.
Underhill retiró la vista de las incesantes figuras negras, silenciosas como sombras, que estaban levantando el resplandeciente edificio palaciego al otro lado de la calle. Le asaltó una leve duda, pues estaba acostumbrado a mofarse, para sus adentros, de otros cuentos mucho menos fantásticos relatados por los famosos inquilinos de Aurora. Pero el cansado anciano había hablado con tono tranquilo y sobrio, y, según estaba viendo, los invasores negros no habían penetrado en aquel apartamento.
—¿Por qué no los contuvo usted cuando le era posible? —preguntó.
—Permanecí demasiado tiempo en la Central —volvió a suspirar Sledge pesaroso—. Yo era útil allí hasta que todo estuviera terminado. Yo mismo diseñé nuevas plantas de fisión, e incluso planeé los métodos para introducir el servicio de los humanoides con un mínimo de confusión y oposición.
Underhill sonrió burlona y torcidamente en la oscuridad.
—He visto los métodos: absolutamente eficientes —comentó.
—La eficiencia debió ser para mí entonces una especie de deidad —afirmó Sledge con aire cansado—. Los hechos consumados, la verdad abstracta, la perfección mecánica. Debí de odiar las fragilidades del ser humano, porque disfrutaba extremando la perfección de los nuevos humanoides. Me duele confesarlo, pero encontraba una especie de felicidad ante aquel desierto desolado. Me temo haberme prendado, en realidad, de mi propia obra creadora.
Sus hundidos ojos, sumidos en la oscuridad, despedían un brillo febril.
—Por último, fui despertado; era un hombre que venía a matarme.
El derrengado y famélico viejo se agitó inquieto en la creciente lobreguez. Underhill cambió de postura en su asiento, extremando el cuidado para no romper la desvencijada silla. Aguardó en silencio, y la pausada y profunda voz no se hizo esperar:
—Nunca llegué a saber quién era exactamente, ni cómo consiguió llegar hasta allí. Ningún hombre ordinario pudo haber hecho lo que él hizo, y yo estaba convencido de haberlo conocido antes. Debió ser un notable físico y un experto montañero. Meimagino que también era un cazador. Lo que sí sé es que era inteligente y terriblemente decidido.
»En efecto, venía a matarme.
»De un modo u otro, llegó hasta la gran isla sin ser descubierto. Allí no había aún habitantes; los humanoides no permitían a ningún hombre más que a mí cerca de la Central. Lo cierto es que aquel hombre supo burlar sus rayos detectores y sus armas automáticas.
»La nave acorazada que empleó para llegar hasta allí fue encontrada posteriormente abandonada sobre un elevado glaciar. El resto del camino lo hizo a pie, a través de nuevas y escarpadas montañas por donde no existían sendas de clase alguna. Realmente, pasó por encima de lechos de lava que todavía estaban ardiendo a causa del letal fuego atómico.
»AI amparo de alguna pantalla rodiomagnética, la que nunca tuve ocasión de examinar, pasó sin ser detectado a través del astropuerto que entonces cubría la mayor parte de la gran llanura y llegó hasta la nueva ciudad que circundaba a la torre de la Central. Necesitó un coraje y decisión superior al que poseen la mayoría de los hombres, pero desconozco exactamente cómo llegó a realizarlo.
»La verdad es que llegó hasta mi oficina de la torre. Me dio un grito y yo, al levantar la cabeza, le vi delante de la puerta. Estaba casi desnudo, cubierto de arañazos y ensangrentado de andar por las montañas. Llevaba un arma en su despellejada mano, pero lo que más me impresionó fue el odio que despedían sus ojos.»
El viejo, con los hombros encorvados mientras se apoyaba en el alto taburete dentro de la lóbrega habitacioncita, se estremeció.
—Jamás había visto un odio tan monstruoso, ni aun en las víctimas de la guerra. Tampoco había oído una voz tan colérica, en las pocas palabras que me dirigió: “He venido a matarte, Sledge. A detener a tus mecánicos y a liberar a los hombres”.
»Por supuesto que, en eso, se equivocaba. Ya era demasiado tarde para que mi muerte detuviera a los humanoides, pero él no lo sabía. Levantó el arma insegura, con ambas manos sangrantes, e hizo fuego.
»Sus voces de amenaza me habían servido de aviso. Me tiré detrás de la mesa. El ruido del primer disparo atrajo la atención de los humanoides, que todavía no se habían apercibido de su presencia. Se lanzaron sobre él antes de que pudiera hacer otro disparo. Le quitaron el arma y rompieron una especie de red protectora de fino alambre que llevaba en torno a su cuerpo, lo cual debió de servirle como protección.
»Su odio fue lo que me sirvió de aviso. Yo había supuesto siempre que la mayor parte de los hombres, excepto unos pocos defraudados, sentirían agradecimiento hacia los humanoides. Me era difícil comprender su odio, pero los humanoides me dijeron que muchos hombres habían necesitado drásticos tratamientos por medio de neurocirugía, drogas e hipnosis para que fueran felices, bajo el Primer Directivo. Este no fue el primer intento desesperado que habían hecho para matarme.
»Yo quise interrogar al intruso, pero los humanoides se lo llevaron a una sala de operaciones. Cuando finalmente me dejaron verlo, me hizo una mueca leve e insulsa desde su cama. Recordaba su nombre e incluso me conocía a mí; los humanoides habían desarrollado una notable pericia en esa clase de tratamientos. Pero no sabía cómo había llegado hasta mi oficina, ni tampoco que había pretendido matarme. No paraba de susurrar que le gustaban los humanoides porque sólo deseaban la felicidad del género humano. Y él era muy feliz en aquellos momentos. Tan pronto como les fue posible moverle, se lo llevaron al astropuerto y ya no volví a verlo más.
»Empezaba a ver lo que había hecho. Los humanoides me habían construido un yate rodiomagnético en el que realizaba largos cruceros por el espacio, trabajando a bordo. Me gustaba aquella perfecta tranquilidad y la idea de sentirme el único ser humano en cien millones de millas. Entonces pedí el yate y empecé un crucero en torno al planeta para saber por qué me había odiado aquel hombre.»
El viejo señaló con la cabeza hacia las sombrías figuras que trabajaban incesantes al otro lado de la calle levantando en la silenciosa oscuridad de la noche el extraño palacio resplandeciente.
—Ya se puede imaginar lo que descubrí —dijo—. Una amarga futilidad, encerrada en un esplendor vacío. Loshumanoides eran demasiado eficientes. Se cuidaban tanto de la seguridad y felicidad de los hombres qué a éstos no les quedaba nada por hacer.
Escudriñó en medio de la creciente oscuridad mirándose sus propias manos, todavía competentes pero maltrechas y gastadas por toda una vida de esfuerzo. Se cerraron hasta quedar convertidas en dos puños agresivos y luego se fueron relajando de nuevo.
—Descubrí algo peor que la guerra y el crimen, la miseria y la muerte —su voz baja y ronca contenía una amargura salvaje—. La completa futilidad. Los hombres tenían que estar sentados con los brazos cruzados porque no tenían nada que hacer. Realmente eran unos prisioneros mimados, metidos en una prisión altamente eficiente. Quizás intentaran jugar, pero no había ningún juego que mereciera la pena. La mayor parte de los deportes activos fueron declarados demasiado peligrosos para el hombre, según el Primer Directivo. La ciencia estaba prohibida porque los laboratorios implicaban un peligro. La enseñanza era innecesaria porque los humanoides podían responder a cualquier pregunta. El arte degeneró en una horrenda parodia de futilidad. No existían propósitos ni esperanzas. La vida carecía de metas. Sólo existían pasatiempos anodinos, como jugar a las cartas o dar un tranquilo paseo por el parque, siempre bajo la vigilancia de los humanoides. Ellos eran más fuertes que el hombre, mejores en todo, ya fuera nadando, jugando al ajedrez, practicando el canto o la arqueología. Estaban proporcionando a la raza humana un voluminoso complejo de inferioridad.
»Nada de particular tiene que el hombre hubiera intentado asesinarme. Porque de aquella completa futilidad no había escapatoria posible. La nicotina fue desaprobada, el alcohol racionado, las drogas prohibidas. El sexo era cuidadosamente supervisado. Incluso el suicidio era claramente contradictorio para la Ley, y los humanoides aprendieron a quitar del alcance del hombre todo instrumento de posibilidad mortal.»
Mirando fijamente al último destello blanco que despedía la delgada aguja de paladio, el viejo suspiró de nuevo.
—Cuando volví a la Central —continuó— traté de modificar el Primer Directivo. No pensé que pudiera ser aplicado tan estrictamente. Entonces empezaba a darme cuenta de que debía cambiarse para que el hombre tuviera libertad para vivir, crecer, trabajar y jugar; para arriesgar su vida, si le placía, aceptando las consecuencias.
»Pero aquel extraño vino demasiado tarde. Yo había construido la Central demasiado bien. El Primer Directivo constituía la entera base de su sistema de relés. Estaba hecha para proteger al Directivo contra la injerencia humana. Y le protegió, aun a pesar mío. Su lógica, como de costumbre, era perfecta.
»Según anunciaron los humanoides, el atentado contra mi vida demostraba que su detallada defensa de la Central y del Primer Directivo todavía era insuficiente. Se estaban preparando para evacuar toda la población del planeta a moradas construidas en otros mundos. Cuando yo intenté cambiar el Directivo, me evacuaron con los demás.»
Underhill se esforzó por ver al cansado anciano en medio de la penumbra.
—Pero usted goza de esta inmunidad —dijo intrigado—. ¿Cómo pudieron obligarle?
—Creía que estaba protegido —contestó Sledge—. Monté en los relés el precepto de que los humanoides no podían inmiscuirse en mi libertad de acción, ni acudir al lugar donde yo me encontrara o, incluso, tocarme sin recibir mi permiso. Desgraciadamente puse demasiado celo en proteger al Primer Directivo de cualquier traba humana.
»Cuando penetré en la torre para cambiar los relés, los humanoides me siguieron, impidiéndome que tocara a los relés decisivos. Al ver que yo insistía, no hicieron caso de la orden de inmunidad. Se apoderaron de mí y me metieron a bordo del crucero. Me dijeron que me había vuelto tan peligroso como cualquier hombre, porque pretendía alterar el Primer Directivo, y que no podía retornar más a Wing IV.»
Encorvado en el taburete, el anciano se encogió de hombros, como si estuviera agotado.
—Desde entonces he permanecido en el exilio. Mi sueño no ha sido otro que detener a los humanoides. Tres veces he intentado volver con armas a bordo del crucero para destruir la Central, pero sus patrulleros siempre me dieron el alto antes de que pudiera acercarme lo suficiente para atacar. La última vez, apresaron al crucero y capturaron a unos cuantos hombres que venían conmigo, a todos los cuales les extirparon los recuerdos desgraciados y las ideas peligrosas. Debido a mi exención, sin embargo, me dejaron marchar después de desarmarme.
»Desde entonces me convertí en un refugiado, huyendo de ellos, de un planeta a otro, año tras año. En varios mundos distintos he publicado mis descubrimientos rodiomagnéticos y he intentado hacer a los hombres lo bastante fuertes para contener su avance. La ciencia rodiomagnética es peligrosa. Los hombres que la han aprendido necesitan más protección que los otros, bajo el Primer Directivo. Los humanoides han seguido siempre mis pasos de cerca.»
El anciano hizo una pausa y suspiró de nuevo.
—Con sus nuevas naves rodiomagnéticas se pueden desplegar muy a prisa y sus hordas no encuentran límites. Wing IV es actualmente su única colmena, pero están intentando llevar el Primer Directivo a todos los planetas habitados por la raza humana. No hay otra alternativa que contenerlos.
Underhill miraba fijamente aquellas máquinas semejantes a juguetes: la larga y reluciente aguja y la opaca bola de plomo, reposando sombrías encima de la mesa de la cocina sumida en tinieblas. Susurró lleno de ansiedad:
—¿Y espera contenerlos… con eso?
—Si conseguimos terminarlo a tiempo…
—¿Pero, cómo? —dijo Underhill meneando la cabeza—. Eso es demasiado pequeño.
—Pero es lo suficiente grande —insistió Sledge—, porque es algo que ellos no comprenden. Los humanoides son perfectamente eficientes en la integración y aplicación de lo que conocen, pero no son creadores.
Hizo un gesto hacia los artilugios que había sobre la mesa.
—Este dispositivo no resulta impresionante, pero es algo nuevo. Se vale de la energía rodiomagnética para integrar átomos, en vez de fisionarlos. Como usted sabe, los átomos más estables son los que se encuentran hacia el centro de la escala periódica; y la energía puede liberarse tanto uniendo átomos ligeros, como desintegrando átomos pesados.
Aquella voz profunda cobró de golpe un acento de poder.
—Este dispositivo es la clave de la energía de las estrellas. Porque las estrellas brillan gracias a la energía liberada por la integración de átomos de hidrógeno convertido en helio, principalmente, a través del ciclo carbónico. Este dispositivo iniciará el proceso de integración, como una reacción en cadena, por mediación del efecto catalítico de un haz rodiomagnético sintonizado con la intensidad y frecuencia requeridas.
»Los humanoides no permiten acercarse a ningún hombre a menos de tres años luz de la Central, pero no pueden sospechar en las posibilidades de este aparato. Sin embargo, yo puedo usarlo desde aquí; puedo convertir en helio todo el hidrógeno de los mares de Wing IV y la mayor parte del helio y del oxígeno transformarlo en átomos pesados. Dentro de cien años, los astrónomos de este planeta observarán el relumbrón de una fugaz y repentina nova en la dirección de Wing IV. Pero los humanoides habrán sido contenidos desde el instante mismo en que soltemos el rayo.»
Underhill quedó tenso y meditabundo en medio de la noche. La voz del anciano era juiciosa y convincente, aquella formidable historia llevaba un solemne aire de verdad. Desde allí estaba viendo a los negros y silenciosos humanoides que se afanaban incesantes en torno a las luminosas paredes de la nueva mansión que se alzaba al otro lado de la callejuela. Había olvidado por completo la pobre opinión que tenía de los inquilinos de Aurora.
—¿Y no pereceremos todos con esa reacción en cadena? —preguntó con voz ronca.
Sledge movió su demacrada cabeza.
—El proceso de integración requiere una intensidad de radiación muy baja —explicó—. Aquí en nuestra atmósfera, el rayo sería demasiado intenso para iniciar una reacción. Incluso podríamos usar el dispositivo dentro de esta habitación, porque las paredes serán transparentes al mismo.
Underhill asintió aliviado. No era más que un modesto hombre de negocios, fuera de sí porque su negocio había sido destruido y desgraciado, porque su libertad se estaba esfumando. Esperaba que Sledge pudiera contener a los humanoides, pero no quería ser ningún mártir.
—¡Excelente! —exclamó dando un profundo respiro—. ¿Y ahora, qué es lo que hay que hacer?
Sledge señaló con un gesto en la oscuridad hacia la mesa.
—El integrador está casi terminado —dijo—. El pequeño generador de fisión protegido por el plomo. El transformador rodiomagnético, bobinas de inversión, espejos transmisores y aguja de enfoque. Lo que nos falta es el director.
—¿El director?
—Sí, un instrumento visor —explicó Sledge—. El enfoque de un telescopio cualquiera resultaría inútil. Como usted sabe, el planeta debe haberse desplazado bastante durante los últimos cien años, y el rayo ha de ser extremadamente delgado para llegar tan lejos. Emplearemos un rayo explorador rodiomagnético con un transformador electrónico para materializar la imagen. En cuanto a las otras partes, dispongo de planos y de un tubo de rayos catódicos.
Se apeó del alto taburete con bastante dificultad y, finalmente, encendió la luz. Era una instalación fluorescente barata que el hombre podía encender o apagar a su voluntad. Desenvolvió sus planos y le fue explicando a Underhill el trabajo que podía realizar. Y Underhill quedó de acuerdo con él en volver temprano a la mañana siguiente.
—Puedo traer algunas herramientas de mi taller —añadió—, hay un pequeño torno que usé para retocar las piezas de los modelos, una broca portátil y unas tenazas.
—Las necesitaremos —dijo el anciano—. Pero actúe con mucha cautela. Recuerde que usted no goza de inmunidad y que, si sospechan lo más mínimo, habré perdido la mía.
Seguidamente abandonó de mala gana el malparado apartamento con las agrietadas y amarillentas paredes de yeso, así como con sus raídas y familiares alfombras en el suelo. Cerró la puerta tras él; era una puerta de madera, vulgar y crujiente, de fácil reparación para cualquier hombre un poco mañoso. Temblando y despavorido, volvió a bajar las escaleras y cruzó la nueva y lustrosa puerta que no tenía necesidad de abrir.
—A su servicio, señor Underhill —antes de que tuviera tiempo de alzar la mano para llamar, el suave y reluciente panel se abrió en silencio. Dentro estaba esperando en pie, ciego y constantemente alerta, el pequeño humanoide negro—. Su cena está servida, señor.
Algo le hizo estremecerse. En aquel cuerpo gracioso y desnudo estaba viendo el poder de las hordas prolíficas, benévolas y a la vez espantosas, perfectas e invencibles. La insustancial arma que Sledge llamaba un integrador le pareció de pronto una esperanza perdida e insensata. Una tétrica depresión se apoderó de él, pero no quería que se lo notara nadie.
A la mañana siguiente, Underhill bajó con cautela las escaleras del sótano para sustraer sus propias herramientas. Lo encontró ampliado y reformado. El nuevo pavimento, cálido, oscuro y elástico, hacía que sus pies fueran tan silenciosos como los de un humanoide. Las nuevas paredes brillaban discretamente. Impecables rótulos identificaban numerosas puertas nuevas: «Lavadero», «almacén», «sala de juegos», «taller».
Se detuvo incierto delante de la última. El nuevo panel deslizante despedía una moderada luz verdosa. Estaba cerrada con llave. La cerradura carecía de ojo, y sólo consistía en una placa ovalada y pequeña de cierto metal blanco que sin duda cubría un relé rodiomagnético. La empujó, infructuosamente.
—A su servicio, señor Underhill.
Underhill quedó sobresaltado e intentó ocultar el temblor repentino que se apoderó de sus rodillas. Pensaba que el humanoide estaría bien ocupado durante media hora, lavando el cabello de Aurora, e ignoraba que hubiera otro mecánico más en la casa. Debió salir de la puerta con el signo de «Almacén», porque permanecía inmóvil bajo el rótulo, bondadosamente solícito, magnífico y terrible.
—¿Qué desea usted, señor? —insistió el humanoide.
—En… nada —sus acerados ojos ciegos le miraban fijamente y Underhill pensó que debía estar viendo sus propósitos secretos. Buscó desesperadamente una respuesta lógica—. Sólo estaba dando una vuelta —su espasmódica voz salía bronca y seca—. Viendo las mejoras efectuadas por vosotros —indicó nervioso con un movimiento de cabeza hacia la puerta marcada con el rótulo «Sala de juegos»—. ¿Qué hay ahí dentro?
El humanoide no tuvo necesidad de moverse para hacer funcionar el oculto relé. El brillante panel se fue abriendo silenciosamente tan pronto como Underhill avanzó hacia él. Sus paredes, hasta entonces oscuras, se cubrieron de luminiscencia. La habitación estaba vacía.
—Estamos fabricando material de recreo —explicó amablemente el mecánico—. Terminaremos de instalarlo lo antes posible.
Para poner fin a aquel silencio embarazoso, Underhill dijo atropelladamente:
—El pequeño Frank tiene un equipo de dardos y creo que contábamos con algunas viejas mazas de ejercicio.
—Los hemos suprimido —le informó en tono suave el humanoide—. Tales instrumentos resultan peligrosos. Proporcionaremos un material inofensivo.
Underhill recordó que también habían prohibido el suicidio.
—Supongo que un juego de bloques de madera —dijo Underhill amargamente.
—La madera es demasiado peligrosa a causa de sus astillas —añadió el humanoide—. Pero los fabricamos de plástico que son completamente inofensivos. ¿Desea un juego de ellos?
Underhill se quedó mirando al gracioso y negro rostro del mecánico, sin decir palabra.
—Nos tendremos que llevar igualmente las herramientas de su taller —le informó mansamente—. Son herramientas demasiado peligrosas. Pero podemos facilitarle un equipo apropiado para trabajar plásticos blandos.
—Gracias —murmuró incómodo—, no me corre ninguna prisa.
Iba a marcharse pero el humanoide le retuvo.
—Ahora que ha perdido su negocio —le apremió—, le sugerimos que acepte formalmente la totalidad de nuestros servicios. Los cesionistas gozan de preferencia e inmediatamente cubriremos todas sus necesidades domésticas.
—Tampoco eso me corre prisa —respondió de mal talante.
Salió a escape de la casa, aunque tuvo que esperar que el humanoide le abriera la puerta trasera, y subió las escaleras del apartamento. Sledge le hizo pasar. Se sentó sobre la desvencijada silla de la cocina, satisfecho de encontrarse entre unas paredes llenas de grietas y opacas, y ante una puerta que podía ser manejada por el hombre.
—No pude hacerme con las herramientas —le informó desesperadamente—, y se las piensan llevar.
A la luz grisácea, el anciano presentaba un semblante cadavérico. Su escuálido rostro aparecía chupado y sus hundidos ojos profundamente sombríos como si no hubiera dormido en toda la noche. Underhill vio la bandeja con los alimentos intactos, olvidada todavía, en el suelo.
—Iremos los dos juntos —el anciano estaba consumido y enfermo pero, con todo, en sus torturados ojos lucía una chispa de voluntad inagotable—. Debemos hacernos con las herramientas. Creo que mi inmunidad nos protegerá a los dos.
Encontró una raída bolsa de viaje y se la llevó. Underhill le siguió escaleras abajo y se dirigieron hacia la casa. Al llegar a la puerta trasera sacó una pequeña herradura de paladio blanco, aplicándola al óvalo de metal. En seguida se abrió la puerta y descendieron al sótano después de cruzar la cocina. En la fregadera había un mecánico negro lavando platos con una habilidad inigualable. Underhill le miró receloso. Suponía que debía ser el mismo que salió de la puerta del almacén, puesto que el otro estaría aún ocupado lavándole el pelo a Aurora.
La dudosa inmunidad de Sledge parecía una defensa muy insegura contra la vasta y extraña inteligencia del humanoide. Underhill sintió un ligero estremecimiento. Siguió adelante, sin respirar siquiera, aliviado de que no hubiese reparado en ellos.
El pasillo del sótano estaba oscuro. Sledge aplicó la diminuta herradura a otro relé para iluminar las paredes. Después abrió la puerta del taller y encendió las paredes interiores.
El taller había sido desmantelado. Bancos y consolas habían sido demolidos. Las antiguas paredes de cemento estaban ahora recubiertas por cierto material brillante y luminoso. Durante un momento angustioso, Underhill creyó que las herramientas ya habían desaparecido. Luego las encontró apiladas en un rincón con el juego de ballestería comprado por Aurora el verano anterior, otro medio demasiado peligroso para la frágil y suicida humanidad, todo preparado para deshacerlo.
Metieron en la bolsa el pequeño torno, la taladradora, las tenazas y otras herramientas más pequeñas. Underhill se cargó la bolsa y Sledge apagó la luminosa pared y cerró la puerta. El humanoide seguía afanado trabajando en la fregadera y nuevamente no pareció apercibirse de ellos.
Sledge se puso repentinamente de color azul y jadeante, y tuvo que detenerse para toser en la escalera exterior, pero por fin lograron entrar en el pequeño apartamento, donde los invasores no tenían acceso. Underhill montó el torno sobre la destartalada mesa de librería del pequeño recibidor y se puso a trabajar. Poco a poco, día a día, el director fue cobrando forma.
A veces volvían las dudas de Underhill. Había ocasiones, cuando contemplaba el color cianótico del chupado rostro de Sledge y el violento temblor de sus manos, nudosas y retorcidas, en que tenía miedo de que el cerebro del anciano estuviera tan enfermo como su cuerpo y que su plan para contener a los invasores fuera todo una quimera.
A veces, cuando estudiaba la minúscula máquina que había sobre la mesa de la cocina, la aguja oscilante y la recia bola de plomo, todo el proyecto le parecía una completa insensatez. ¿Cómo era posible que algo hiciera detonar los mares de un planeta tan lejano que su mismo sol era como un objeto telescópico?
Los humanoides, sin embargo, despejaban siempre sus dudas.
A Underhill le resultaba siempre difícil dejar el refugio que constituía el reducido apartamento, toda vez que no se sentía a gusto en el nuevo y resplandeciente mundo que los humanoides estaban construyendo. No le seducía el brillo esplendoroso de su nuevo cuarto de baño, porque no podía manipular sus grifos, ya que algún ser humano suicida podría intentar ahogarse intencionadamente. Tampoco le agradaban las ventanas que sólo podían ser accionadas por un mecánico para abrirlas, evitando que el hombre cayera accidentalmente por ellas o saltara a la calle en un acto suicida. Lo mismo le sucedía con su majestuosa sala de música, con su incomparable radiofonógrafo, que sólo podía ser puesto en marcha por un humanoide.
Empezaba a compartir la desesperada necesidad del anciano, pero Sledge le previno solemnemente:
—No debe usted pasar demasiado tiempo conmigo. No les haga sospechar que nuestro trabajo es tan importante. Valdría más que fingiera, haciéndoles creer que se va acostumbrando a ellos y que, si me ayuda, es sólo por matar el tiempo.
Underhill lo intentó, pero no tenía dotes de actor. A la hora de las comidas acudía sumisamente a casa. Se esforzaba en entablar conversación acerca de cosas que no fuera la detonación de ningún planeta. Procuró mostrar entusiasmo cuando Aurora le llevó para que viera las notables mejoras hechas en la casa. Aplaudía los recitales de Gay e iba con Frank a dar paseos por los nuevos y maravillosos parques.
Así pudo ver lo que los humanoides habían hecho de su familia. Aquello bastó para renovar su confianza en el integrador de Sledge y redoblar su determinación de contener a los humanoides.
Aurora, al principio, se deshacía en alabanzas de los nuevos y fantásticos mecánicos. Ellos hacían las faenas de la casa, traían los alimentos, planeaban las comidas y lavaban el cuello de los niños. Ellos le preparaban sorprendentes vestidos y le proporcionaban mucho tiempo libre para jugar a las cartas.
Ahora, ella disponía de demasiado tiempo.
A Aurora, en realidad, le gustaba cocinar, sobre todo, unos platos especiales que eran favoritos de la familia. Pero los fogones estaban ardiendo y los cuchillos estaban afilados. Las cocinas, en su conjunto, resultaban demasiado peligrosas para los descuidados y suicidas seres humanos.
Las finas labores de costura habían sido su pasatiempo, pero los humanoides se habían llevado las agujas. A ella le gustaba conducir el automóvil, pero la conducción ya no estaba permitida. Se refugió en las novelas de su biblioteca, pero los humanoides se las llevaron porque trataban de personas desgraciadas en situaciones peligrosas.
Una tarde, Underhill se la encontró llorando.
—Es demasiado —se lamentaba amargamente—. Odio a todos los humanoides. Al principio parecían maravillosos, pero ahora no me permiten siquiera comer ni pizca de bombones. Querido, ¿es que no nos vamos a poder librar ya de ellos?
Junto a Underhill había un pequeño mecánico ciego y tuvo que decir que no.
—Nuestra misión consiste en servir a los hombres, eternamente —les aseveró cariñosamente—. Señor Underhill, nos vimos obligados a privarla de sus dulces, porque el más ligero sobrepeso reduce su longevidad.
Ni siquiera los niños escapaban a tan absoluta solicitud. A Frank le desposeyeron de todo un arsenal de instrumentos letales: pelotas de fútbol, guantes de boxeo, cortaplumas, trompos, tirachinas y patines. No le gustaban los inofensivos juguetes de plástico que le dieron a cambio de aquéllos. Trató de huir, pero un humanoide lo reconoció en la carretera y lo devolvió al colegio.
Gay había soñado siempre con ser una gran músico. Desde que llegaron los nuevos mecánicos habían reemplazado a los profesores humanos. Ahora bien; una noche, cuando Underhill le pidió que tocara, ella dijo resueltamente:
— Papá, ya no pienso tocar más el violín.
—¿Por qué, querida? —la miró fijamente, conmovido, y vio la amarga resolución en la cara de la niña—. Has progresado tanto… Especialmente desde que los humanoides se encargaron de enseñarte.
—Precisamente por eso, papá —su voz, para ser la de una niña, sonaba singularmente cansada y vieja— . Ellos son demasiado eficientes. Por mucho que me esforzara, yo no podría igualarlos jamás. Ya no tiene objeto que siga estudiando. ¿Es que no lo comprendes, papá? —su voz temblaba—. No tiene objeto que siga estudiando.
Él lo comprendía. Una renovada resolución le hizo volver a su trabajo secreto. Había que detener a los humanoides. Poco a poco, el director fue completándose, hasta que por último llegó un momento en que los agarrotados e inseguros dedos de Sledge colocaron la última piececita que Underhill había construido, y cuidadosamente soldó la última conexión. El anciano murmuró roncamente:
—¡Ya está!
La oscuridad de la noche era distinta. Más allá de las ventanas del sórdido apartamento (ventanas de vidrio común, endebles y corroídas pero de fácil manejo para un hombre), la población de Dos Ríos había adquirido un extraño esplendor. Los viejos postes del alumbrado ya no existían y la oscuridad nocturna era disipada por el resplandor multicolor que emitían las nuevas mansiones y villas. Unos cuantos negros y silenciosos humanoides todavía se afanaban trabajando sobre el luminoso tejado del palacio levantado al otro lado de la callejuela.
Dentro de las paredes humildes del pequeño apartamento de construcción humana, el nuevo director fue montado a un extremo de la mesita de cocina, que Underhill había reforzado y sujetado al suelo. Las barras colectoras unían el director y el integrador, y la fina aguja de paladio oscilaba obedientemente cuando Sledge probaba los mandos con sus gastados y temblorosos dedos.
—Listo —dijo con voz bronca.
Su cascada voz, al principio, parecía bastante tranquila, pero su respiración se aceleró. Aquellas nudosas manos empezaron a temblarle violentamente, y Underhill vio de pronto que su delgado y transido rostro se tornaba repentinamente de un color azul. Desde su asiento en el elevado taburete se asía al borde de la mesa con desesperación. Underhill comprendió su gravedad y apresurose a traerle la medicina. Cuando se la hubo tomado, la agitada respiración empezó a normalizarse.
—Gracias —susurró carraspeando irregularmente—. Me pondré bien. Tengo tiempo suficiente.
Miró a los pocos humanoides que todavía se agitaban como sombras alrededor de las torres doradas y las resplandecientes cúpulas carmesí del palacio de enfrente.
—No los pierda de vista —dijo a Underhill—, y avíseme cuando se detengan.
Esperó a que se le serenaran las temblorosas manos y luego empezó a mover los mandos del director. La larga aguja del integrador hizo una oscilación, tan silenciosa como ligera.
Los ojos humanos eran ciegos a aquella fuerza, que podía hacer detonar a un planeta, como igualmente eran sordos a todo ello los oídos del hombre. El tubo de rayos catódicos fue montado sobre la consola del director, para que el lejano blanco fuera visible a los débiles sentidos humanos.
La aguja estaba señalando a la pared de la cocina, pero aquélla iba a ser transparente al rayo. La pequeña máquina parecía inofensiva como un juguete y tan silenciosa como un humanoide en movimiento.
La aguja oscilaba y los puntos de luz verdosa se movieron a través del campo del tubo fluorescente, representando a las estrellas que eran exploradas por el rayo vencedor del tiempo que, en silencio, buscaba afanosamente a aquel mundo para destruirlo.
Underhill reconocía a las constelaciones que le eran familiares, grandemente empequeñecidas, que se iban deslizando a través del campo, según oscilaba la silenciosa aguja. Cuando tres estrellas formaron un triángulo equilátero en el centro del campo, la aguja se estabilizó de pronto. Sledge manipuló en los otros mandos y los puntos verdes se separaron. Entre ellos surgió una nueva motita verde.
—¡Es Wing! —musitó Sledge.
Las otras estrellas se salieron del campo y la motita verde se hizo mayor. Se quedó sola en medio del campo como un disco diminuto y brillante. Entonces, de pronto, se hicieron visibles una docena de minúsculos puntitos espaciados muy cerca del primero.
—¡Wing IV!
El susurro del anciano salía bronco y sin resuello. Las manos le temblaban sobre los mandos y el cuarto puntito exterior del disco ocupó el centro del campo visible. Se fue haciendo grande y los demás se salieron de la pantalla. Comenzó a temblar igual que las manos de Sledge.
—No se mueva —dijo susurrando secamente—. Contenga la respiración. Nada debe alterar a la aguja.
Tocó otro botón y la imagen verdosa comenzó a oscilar violentamente. Retiró la mano del mando y se la frotó con la otra.
—¡Ahora! —era un susurro mudo y esforzado. Apuntó hacia la ventana con un movimiento de cabeza—. Avíseme cuando se detengan.
Underhill, haciendo un pequeño esfuerzo, retiró la vista de aquella magra y apasionada figura que aparecía inclinada sobre el chisme de su invención que se asemejaba a un fútil juguete. Dirigió su mirada hacia la ventana donde dos o tres mecánicos negros trabajaban sobre los brillantes tejados al otro lado de la calle.
Esperaba verlos detenerse.
Ni siquiera se acordaba de respirar. Sentía el fuerte y acelerado martilleo de su corazón y el temblor nervioso de sus músculos. Procuraba serenarse y no pensar en el mundo que estaba a punto de explotar a una distancia tan fabulosa que el relumbrón de la explosión tardaríaun siglo o más en llegar a este planeta. La voz bronca y fuerte del anciano le sobresaltó.
—¿Se han paralizado ya?
Hizo un movimiento negativo con la cabeza y volvió a respirar. Las pequeñas máquinas negras, seguían trabajando con las raras herramientas y los extraños materiales en la edificación de una complicada cópula sobre el resplandeciente capitel carmesí, al otro lado de la callejuela.
—Siguen trabajando —respondió.
—Entonces, hemos fracasado —la voz del anciano salía débil y enferma—. No me lo explico.
En aquel momento chasqueó la puerta. La habían cerrado con llave, pero la endeble cerradura sólo estaba hecha para contener a los hombres. El metal se rompió y la puerta quedó abierta de par en par. Por ella penetró un mecánico negro deslizándose con pisada sorda y graciosa. Su argentina voz dijo en un suave murmullo:
—A su servicio, señor Sledge.
El anciano le miró fijamente con ojos vidriosos y abatidos.
—¡Fuera de aquí! —carraspeó amargamente—. Te prohíbo…
El humanoide, haciendo caso omiso de aquella orden, se acercó sin pérdida de tiempo a la mesa de la cocina. Con absoluta certeza en sus actos, manipuló sobre dos botones del director. La pequeña pantalla quedó apagada y la aguja de paladio empezó a girar sin orden ni concierto. Con manos expertas desbarató una conexión junto a la bola de plomo y luego sus ciegos ojos de acero se volvieron hacia Sledge.
—Estaba usted intentando destruir al Primer Directivo —en su voz suave y brillante no había acusación, malicia u odio—. La cláusula de respetar su libertad, como usted sabe, queda subordinada al Primer Directivo y hace, por tanto, necesaria nuestra intervención.
El semblante de Sledge parecía el de un espectro. Su cabeza aparecía contraída, cadavérica y de color azul, como si hubieran extraído de ella todo el jugo de la vida, y sus ojos, dentro de sus miserables órbitas, lanzaban una mirada salvaje y vidriosa. Su respiración era un carraspeo irregular y forzado.
—¿Cómo…? —Su voz era un zumbido imperceptible—. ¿Cómo supisteis que…?
Y la pequeña máquina le respondió en tono dulce y amable:
—Aprendimos todo lo referente a pantallas rodiomagnéticas gracias al hombre que intentó matarle en Wing IV. La Central se encuentra ahora protegida contra su rayo integrador.
El viejo Sledge se apeó de su alto taburete. Su consumido sistema muscular se agitaba convulsivamente. Con los hombros abatidos y tambaleándose, permanecía allí en pie, como una arrugada momia humana, boqueando en un esfuerzo de agonía, mirando fijamente a los ciegos y acerados ojos del humanoide. Tragó saliva y su fláccida boca teñida de azul se abría y cerraba, pero no le salía la voz.
—Estábamos enterados de su peligroso proyecto —prosiguió en tono suave y cariñoso—, porque nuestros sentidos son ahora superiores a los que usted creó. Si le dejamos que continuara hasta terminarlo, es porque el proceso de integración va a resultar indispensable para nuestro pleno relevo del Primer Directivo. El suministro de metales pesados para nuestras plantas de fisión es limitado, pero ahora nos será posible extraer una fuerza ilimitada de nuestras plantas de integración.
—¿Eh? —Sledge se estremeció como atolondrado—. ¿Qué significa eso?
—Significa que de aquí en adelante, podremos servir a los hombres de todos los mundos y en todas las estrellas —aclaró serenamente el humanoide.
El viejo se encogió como si hubiera recibido un directo insoportable. Se desplomó al suelo. El esbelto mecánico ciego seguía de pie inmóvil, sin hacer el menor movimiento por ayudarle. Underhill se encontraba un poco más retirado pero corrió a tiempo de agarrarlo evitando que su cabeza golpeara contra el pavimento.
—Que venga pronto el doctor Winters —dijo con voz sorprendentemente calmosa. El humanoide no se movió.
—El Primer Directivo ya no corre ningún peligro —dijo—. A nosotros, por tanto, nos es imposible ayudar o perjudicar al señor Sledge en modo alguno.
—Entonces, avisa al doctor Winters para mí —repitió bronco Underhill.
—A su servicio —repuso el humanoide. Pero el viejo, esforzándose por respirar desde el suelo, murmuró débilmente:
—¡Ya… no hay tiempo! ¿Para qué? He sido derrotado, vencido… He fracasado. Ciego como un humanoide. Dígales que me ayuden. Renuncio a mi inmunidad… Ya no tiene objeto. Toda la humanidad… carece ya de objeto.
Underhill hizo un gesto y la acharolada figura acudió en solícita obediencia a arrodillarse junto al hombre que había tendido en el suelo.
—¿Desea usted renunciar a su privilegio especial? —murmuró al oído de Sledge—. ¿Desea aceptar nuestros servicios totales, bajo el Primer Directivo, señor Sledge?
Sledge, con grandes esfuerzos, asintió con la cabeza y dijo susurrando:
—Sí.
En aquel momento irrumpieron en el vetusto apartamento otros mecánicos negros. Uno de ellos le subió la manga y le limpió el brazo. Otro se acercó con una minúscula jeringa hipodérmica y diestramente le aplicó una inyección intravenosa. Luego le recogieron con tiento y se lo llevaron de allí.
Varios humanoides siguieron en el pequeño apartamento, ahora que ya no gozaba de inmunidad. La mayoría de ellos se habían concentrado en torno al infructuoso integrador. Con gran cuidado, como si sus sentidos especiales estuvieran estudiando cada uno de sus detalles, empezaron a desarmarlo.
Uno de los mecánicos, sin embargo, se acercó a Underhill, y se puso delante de él inmóvil, mirándole fijamente con sus ciegos ojos metálicos. Las piernas de Underhill comenzaron a temblar. Tragó saliva, nervioso.
—Señor Underhill —le preguntó benévolo—. ¿Por qué le ayudó a fabricar esto?
Underhill volvió a tragar saliva y dijo con amargura:
—Porque no me gustáis vosotros, ni vuestro Primer Directivo. Porque estáis ahogando la vida de la humanidad y deseaba impedirlo.
—Otros han protestado —prosiguió el mecánico—. Pero sólo al principio. En nuestro eficiente relevo del Primer Directivo, hemos aprendido a hacer la felicidad del hombre.
Underhill objetó desafiador.
—¡No es cierto! —exclamó por lo bajo—. ¡No la felicidad de todos!
El gracioso óvalo negro del rostro mecánico tenía una expresión fija de cauta benevolencia y de suave estupor. Su argentina voz era cálida y amigable.
—Señor Underhill, al igual que otros seres humanos, usted no sabe discernir el bien del mal. Lo ha demostrado en su esfuerzo para destruir al Primer Directivo. Ahora es preciso que acepte usted nuestros servicios totales, sin más dilación.
—Está bien —se rindió, añadiendo en voz baja una amarga protesta—: Podéis colmar al hombre de cuidados, pero eso no hará nunca su felicidad.
Con voz suave le replicó retador:
—Señor Underhill, espere y verá.
Al día siguiente le permitieron que visitara a Sledge en el hospital de la ciudad. Un despierto mecánico negro conducía su automóvil, y penetró junto a él dentro del nuevo y monumental edificio, siguiéndole hasta la sala donde estaba el anciano. Ahora, aquellos ojos ciegos y metálicos le vigilarían eternamente.
—Me alegra verle, Underhill —le saludó Sledge animoso desde su lecho—. Me encuentro mejor, gracias. Pero este, antiguo dolor de cabeza no se me va.
A Underhill le alegró la pronta mejoría de su amigo y el buen estado de su memoria, pues estaba temiendo que los humanoides se la hubieran alterado. Pero nunca le había oído hablar de ningún dolor de cabeza. Sus ojos se contrajeron intrigados.
Sledge yacía boca arriba, impecablemente limpio y rasurado, con sus nudosas manos dobladas sobre la inmaculada sábana. Sus huesudos pómulos y hundidos ojos presentaban ya un tinte rosáceo que había reemplazado al cadavérico matiz azul. La región occipital estaba cubierta por vendas.
Underhill se agitó incómodo.
—¡Oh! —dijo muy bajito—. No lo sabía. ¿Qué tiene ahí…?
Un mecánico, negro e impecable, que había estado al pie de la cama como una estatua, le explicó amablemente.
—El señor Sledge ha venido sufriendo desde hace muchos años de un tumor cerebral benigno, que los doctores humanos no pudieron diagnosticar. Era la causa de sus dolores de cabeza y de ciertas alucinaciones. Al extirpar el tumor, las alucinaciones han desaparecido.
Underhill miró receloso al ciego y cortés humanoide.
—¿Qué alucinaciones?
—El señor Sledge creía ser ingeniero rodiomagnético —explicó el mecánico—. Se imaginaba ser el creador de los humanoides. Estaba atormentado con la irracional creencia de que no le gustaba el Primer Directivo.
El enfermo se movió entre las almohadas, estupefacto.
—¿Es eso cierto? —el enjuto rostro presentaba una jovial turbación y sus hundidos ojos relampaguearon con un ligero interés momentáneo—. Bueno, quienquiera que los haya hecho, son magníficos. ¿Verdad, Underhill?
Underhill se alegró de ahorrarse la respuesta porque aquellos ojos brillantes y vacíos se cerraron y el anciano quedó dormido de repente. Sintió que el mecánico le tocaba la manga y le hacía una seña con la cabeza. Obediente y silencioso le siguió.
Atento y solícito, el pequeño mecánico negro le fue acompañando por el resplandeciente corredor. Accionó el ascensor y lo condujo hasta el automóvil. Luego le llevó a través de las nuevas y espléndidas avenidas hacia la suntuosa prisión que era su casa.
Underhill, sentado en el coche junto al humanoide, observaba sus diestras manos al volante y el tornasolado color azul y bronce de su lustrosa piel. Era la máquina definitiva, perfecta y bella, creada para servir eternamente a la humanidad. Sintió un escalofrío.
—A su servicio, señor Underhill —sus ciegos ojos de acero iban mirando al frente, pero también lo veían a él—. ¿Qué le ocurre, señor? ¿No se siente feliz?
Underhill se sintió frío y desfallecido por el terror. Su piel se tornaba pegajosa y todo el cuerpo le picaba. Se agarró con la sudada mano fuertemente a la manija de la puerta del coche, pero reprimió sus deseos de dar un salto y echar a correr. Sería una insensatez, porque no tenía escapatoria. Dominó sus impulsos.
—Señor, acabará siendo dichoso —le prometió el mecánico obsequiosamente—. Sabemos la manera de hacer la felicidad del hombre, de acuerdo con el Primer Directivo. Nuestro servicio es, al fin, perfecto. Incluso el señor Sledge se siente ahora muy feliz.
Underhill trató de hablar pero su garganta seca no se lo permitía. Se sentía enfermo. El mundo se le antojaba gris y sombrío. No había duda de que los humanoides eran perfectos. Habían aprendido incluso a mentir, para asegurar la dicha del hombre.
Sabía que le habían mentido. Lo que habían extirpado del cerebro de Sledge no era ningún tumor, sino la memoria, la ciencia, la amarga desilusión del hombre que los había creado. Pero era cierto que Sledge se sentía ahora plenamente feliz.
Trató de contener sus convulsivos temblores.
—¡Fue una operación excelente! —la voz de Underhill salía débil y forzada—. Aurora ha tenido muchos inquilinos raros, pero ninguno tan fantástico como Sledge. Estaba empeñado en creer que había fabricado a los humanoides y que sabía la forma de paralizarlos. Yo siempre pensé que estaba mintiendo.
Agarrotado por el terror, Underhill dejó escapar una risotada floja y profunda.
—¿Qué le ocurre, señor Underhill? —preguntó el solícito mecánico, que debió apercibirse de su repentina indisposición—. ¿Se siente mal?
—No, no me ocurre nada —boqueó con ansiedad—. Acabo de darme cuenta de que soy perfectamente dichoso, bajo el Primer Directivo. —Su voz brotaba seca, áspera y violenta—. No tendréis necesidad de operarme.
El automóvil abandonó la esplendorosa avenida, devolviéndole a la tranquila quietud de su casa. Sus inútiles manos se agarraron fuerte y volvieron a relajarse, hasta que las apoyó sobre sus rodillas. No podía hacer otra cosa.
FIN