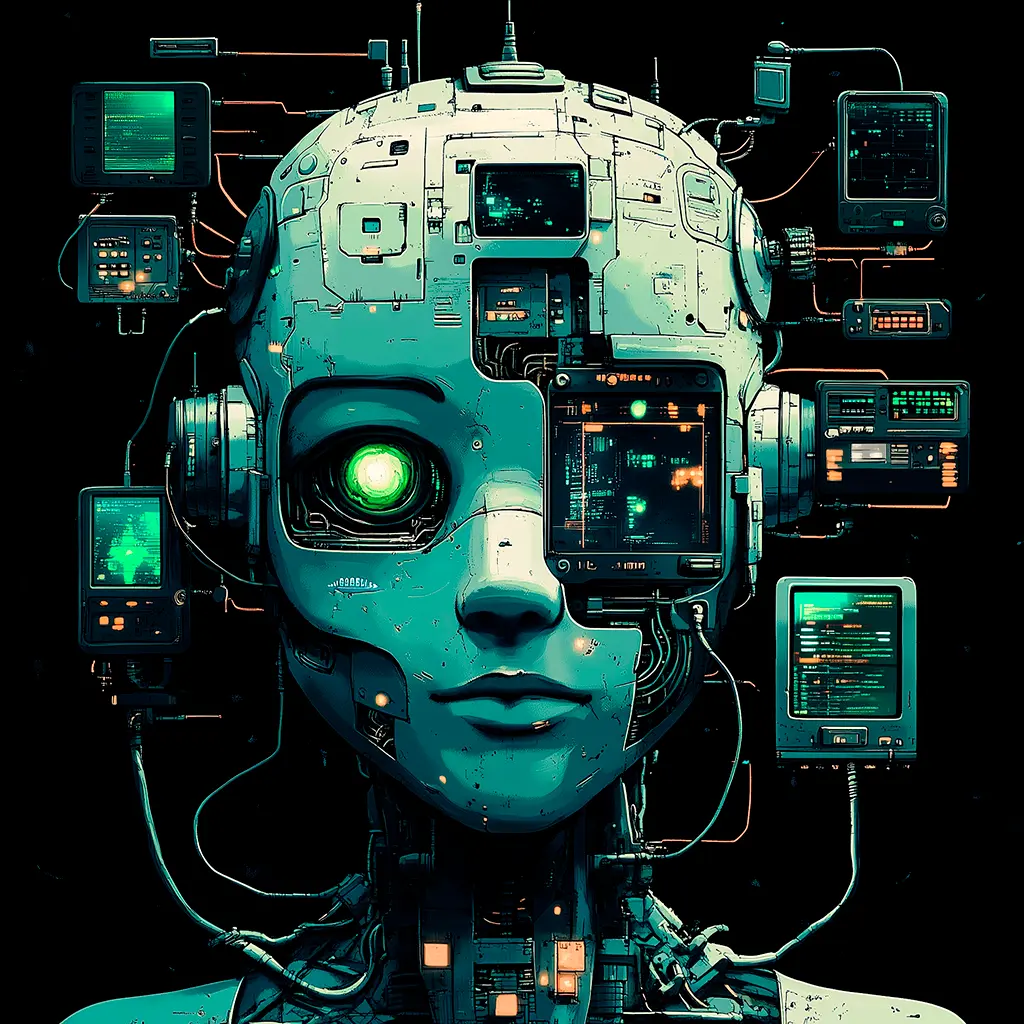Sinopsis: Marque F de Frankenstein (Dial «F» for Frankenstein) es un cuento de Arthur C. Clarke, publicado en enero de 1965 en la revista Playboy. La historia se inicia con un misterioso suceso global: durante la madrugada, todos los teléfonos del mundo suenan al unísono, emitiendo un sonido enigmático que nadie logra comprender del todo. En medio de la confusión, un grupo de ingenieros y científicos comienza a intercambiar teorías mientras reflexionan sobre las implicancias de la nueva red de comunicaciones vía satélite. Lo que al principio parece un simple fallo técnico, pronto da lugar a inquietantes preguntas sobre el exceso de tecnología y sus posibles consecuencias.
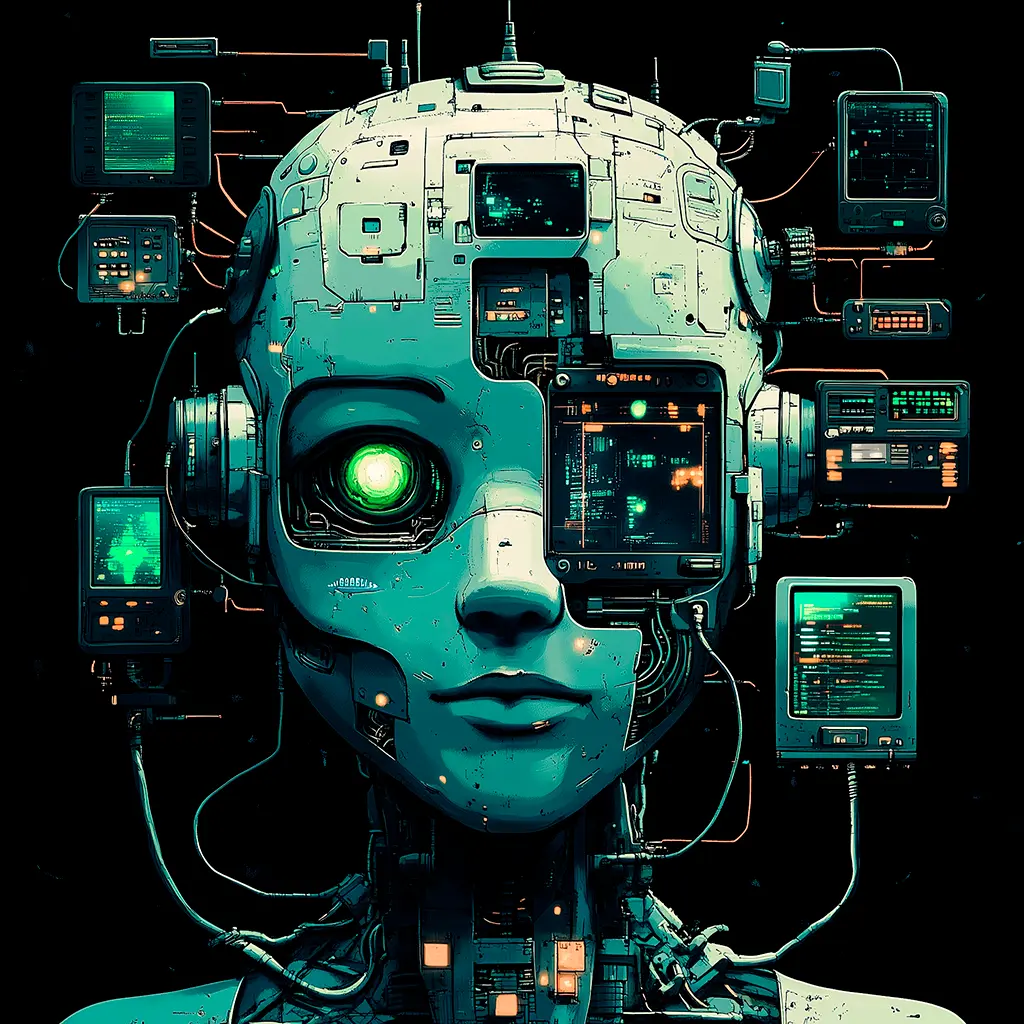
Marque F de Frankenstein
Arthur C. Clarke
(Cuento completo)
A las 01.50, por el meridiano de Greenwich, del 1 de diciembre de 1975, los teléfonos de todo el mundo empezaron a sonar.
Un cuarto de billón de personas cogieron sus receptores para escuchar durante unos segundos con fastidio o perplejidad. Los que fueron sacados de la cama a media noche pensaron que les llamaba algún amigo ausente por la red telefónica vía satélite inaugurada con deslumbrante publicidad el día anterior. Pero no oyeron ninguna voz; sólo un sonido que a muchos les pareció el rugido de la mar; a otros, la vibración de las cuerdas de un arpa rozadas por el viento. Hubo muchos otros a quienes les recordó un ruido secreto que escucharon cuando eran niños: el de los latidos de la sangre a través de las venas, cuando se ponían una caracola en el oído. Fuera lo que fuese, no duró más de veinte segundos. Luego fue sustituido por la señal de marcar.
Los abonados del mundo soltaron una maldición, murmuraron: «Una equivocación», y colgaron. Algunos trataron de llamar a la central para protestar, pero la línea parecía estar muy cargada. Unas horas después todos habían olvidado el incidente… salvo aquéllos cuyo trabajo consistía en velar por estas cosas.
En la Oficina de Investigación de Comunicaciones se estuvo discutiendo el tema toda la mañana. A la hora de comer la discusión aún no había perdido virulencia, cuando los hambrientos ingenieros entraron en la pequeña cafetería que había al otro lado de la calle.
—Sigo pensando —dijo Willy Smith, el especialista en electrónica del estado sólido— que ha sido un flujo momentáneo de corriente, ocasionado por la puesta en funcionamiento de la red de satélites.
—Evidentemente, tiene que ser algo relacionado con los satélites —convino Jules Reyner, diseñador de circuitos—. Pero ¿por qué el retraso? Los satélites entraron en funcionamiento a las doce de la noche, y las llamadas se produjeron dos horas más tarde… como todos, desgraciadamente, sabemos —bostezó violentamente.
—¿Qué crees tú, doctor? —preguntó Bob Andrews, programador de computadoras—. Has estado muy callado toda la mañana. Seguro que tienes alguna idea.
El doctor John Williams, jefe de la División de Matemáticos, se removió incómodo.
—Sí —dijo—. La tengo. Pero no la tomaréis en serio.
—No importa. Aunque sea extravagante como las historias esas de ciencia-ficción que sueles escribir bajo seudónimo, puede que nos sirva de alguna orientación.
Williams se ruborizó, pero no mucho. Todos conocían sus relatos, y él no se avergonzaba de haberlos escrito. Al fin y al cabo habían sido recopilados en forma de libro (el remanente se vendía a cinco chelines el ejemplar; todavía le quedaban unos doscientos).
—Muy bien —dijo, trazando rayas sobre el mantel—. Es algo sobre lo que he estado dando vueltas durante años. ¿Os habéis parado a considerar alguna vez en la analogía que existe entre una central telefónica automática y el cerebro humano?
—¿Quién no ha pensado en eso? —rio uno de los oyentes—. Esa idea debe datar de los tiempos de Graham Bell.
—Posiblemente. Yo no digo que sea original. Lo que sí digo es que ya es hora de que empecemos a tomarla en serio —miró de reojo los tubos fluorescentes que colgaban sobre la mesa; era necesario tenerlos encendidos en este brumoso día de invierno—. ¿Qué le pasa a esa dichosa luz? Hace cinco minutos que no cesa de parpadear.
—No te preocupes por eso. Probablemente, se ha olvidado Maisie de pagar el recibo. Oigamos algo más sobre tu teoría.
—En su mayor parte, no es teoría; es un hecho comprobado. Sabemos que el cerebro humano es un sistema de conmutadores, las neuronas, conectados entre sí de un modo muy complicado mediante los nervios. Una central telefónica automática es también un sistema de conmutadores, selectores y demás, conectados por medio de cables.
—De acuerdo —dijo Smith—. Pero esa analogía no te puede llevar muy lejos. ¿No hay cerca de quince billones de neuronas en el cerebro? Su número es muy superior al de los conmutadores automáticos.
La respuesta de Williams fue interrumpida por el estampido de un reactor que sobrevoló a baja altura. Tuvo que esperar a que la cafetería dejara de vibrar para poder proseguir.
—Nunca les había oído volar a esa altura —gruñó Andrews—. Creía que estaba prohibido.
—Y lo está, pero no te preocupes, el control del aeropuerto de Londres les echará el guante.
—Lo dudo —dijo Reyner—. Han sido precisamente los del aeropuerto quienes han situado al Concorde en disposición de tomar tierra. Aunque yo tampoco les había oído volar tan bajo. Me alegro de no ir a bordo.
—¿Vamos o no vamos a terminar esta maldita discusión? —preguntó Smith.
—Tienes razón en eso de los quince billones de neuronas del cerebro humano —prosiguió Williams con determinación—. Y ahí está el quid de la cuestión. Quince billones parece un número muy grande, pero no lo es. Allá por el año 1960 había en el mundo un número muy superior de conmutadores automáticos. Hoy debe de haber aproximadamente cinco veces esa cifra.
—Comprendo —dijo Reyner lentamente—. Y desde ayer todos son capaces de establecer plena interconexión, dado que han entrado en servicio los enlaces vía satélite.
—Exactamente.
Durante un momento hubo silencio, interrumpido sólo por la campana distante de un coche de bomberos.
—Déjame plantearlo claramente —dijo Smith—. ¿Estás sugiriendo que el sistema telefónico del mundo es ahora un gigantesco cerebro?
—Eso sería expresarlo crudamente… antropomórficamente. Yo prefiero concebirlo en términos de dimensiones críticas —Williams extendió las manos ante sí con los dedos parcialmente cerrados.
—Supongamos que aquí hay dos masas de U-235. Mientras las tengamos separadas nada sucederá. Pero si las juntamos —unió su acción a las palabras—, obtendremos algo muy distinto a una masa más grande de uranio. Tendremos un agujero de media milla de ancho. Lo mismo ocurre con nuestras redes telefónicas. Hasta hoy han sido considerablemente independientes y autónomas. Pero ahora, de repente, se han multiplicado las conexiones, se han combinado las redes, y con ello hemos alcanzado el punto crítico.
—¿Y qué significa exactamente la palabra crítico en este caso? —preguntó Smith.
—A falta de otra mejor… conciencia.
—Extraña especie de conciencia —dijo Reyner—. ¿Qué utilizaría como órganos de los sentidos?
—Bueno, todas las instalaciones de radio y televisión del mundo podrían proporcionarle información por medio de sus líneas terrestres. ¡Eso le daría algo en qué pensar! Luego contaría también con los datos almacenados en todas las computadoras; tendría acceso a ellas… así como a las bibliotecas electrónicas, a los sistemas de seguimiento de radar, a los aparatos de control de los talleres automáticos… ¡Ah, le sobrarían órganos sensoriales! No podemos ni imaginar cómo sería su representación del mundo, pero habría de ser infinitamente más rica y compleja que la nuestra.
—Concedido todo eso, porque es una idea entretenida —dijo Reyner—. Pero ¿qué podría hacer, aparte de pensar? No podría ir a ninguna parte; carecería de miembros.
—¿Para qué iba a querer desplazarse? ¡Estaría ya en todas partes! Y cada una de las piezas de los equipos de control remoto del planeta podría actuar como miembro.
—Ahora entiendo esa demora —intervino Andrews—. La mente fue concebida a las doce de la noche, pero no ha nacido hasta la una cincuenta de esta madrugada. El sonido que nos ha despertado a todos era… el llanto suyo al nacer.
Su intento de parecer chistoso no resultó del todo convincente, y nadie se rio. Arriba, las luces continuaban su molesto parpadeo, que parecía empeorar. A continuación fueron interrumpidos desde la entrada de la cafetería, al hacer su ruidosa aparición, como era habitual en él, Jim Small, del suministro de energía.
—Mirad esto, muchachos —dijo, haciendo una mueca y ondeando una hoja de papel delante de sus colegas—. Soy rico. ¿Habéis visto alguna vez un saldo bancario como éste?
El Dr. Williams cogió la notificación, miró las columnas de números y leyó en voz alta: «Cr. 999 999 897,87».
—No tiene nada de extraño —prosiguió, por encima del regocijo general—. Yo diría que significa un descubierto de ciento dos libras; la computadora ha cometido un ligero desliz y ha añadido once nueves.
Esa clase de errores suceden continuamente desde que los bancos adoptaron el sistema decimal.
—Lo sé, lo sé —dijo Small—, pero no me estropeéis la gracia. Voy a ponerle un marco a esta notificación. ¿Qué pasaría si presentara un cheque de unos cuantos millones apoyándome en la fuerza legal de este papel? ¿Podría demandar al Banco si me lo rechazaran?
—Ni se te ocurra —contestó Reyner—. Te apuesto a que los bancos han pensado en eso desde hace años, y que se protegen añadiendo unas palabras en letra pequeña en alguna parte. Pero a propósito, ¿cuándo has recibido esa notificación?
—En el correo de este mediodía. Me lo mandan directamente al despacho para que mi mujer no tenga posibilidad de verlo.
—Mmmm. Eso significa que ha sido computado esta mañana. Evidentemente, después de la medianoche…
—¿Adónde quieres ir a parar? ¿Y a qué vienen esas caras largas?
Nadie le contestó. Había soltado una nueva liebre, y los sabuesos estaban en plena persecución.
—¿Conoce alguno de vosotros los sistemas de banca automatizada? —preguntó Smith—. ¿Y cómo están enlazados?
—Como lo está todo en estos tiempos —dijo Andrews—. Todos van a la misma red; las computadoras se hallan conectadas entre sí en el mundo entero. Te has anotado un tanto, John. Si hubiera un problema real, ése sería uno de los primeros lugares en que yo esperaría que apareciese. Además del sistema telefónico, naturalmente.
—Nadie ha contestado a la pregunta que he formulado antes de que llegara Jim —se quejó Reyner—. ¿Qué es lo que podría hacer, efectivamente, esta supermente? ¿Sería benévola, hostil, indiferente? ¿Se daría cuenta siquiera de que existimos? ¿O consideraría las señales electrónicas de las que se vale como la única realidad?
—Veo que estáis empezando a creerme —dijo Williams con cierta sonrisa de satisfacción—. Sólo puedo contestar a tu pregunta con otra pregunta. ¿Qué hace un recién nacido? Empieza a pedir alimento —miró hacia las luces parpadeantes—. ¡Dios mío! —dijo lentamente, como si acabara de ocurrírsele un pensamiento terrible—. Sólo hay un alimento necesario para ella: la electricidad.
—Esta tontería está durando ya demasiado —dijo Smith—. ¿Qué demonios pasa con nuestra comida? Hace ya veinte minutos que la hemos pedido.
Todos le ignoraron.
—Y luego —dijo Reyner, cogiendo el tema por donde Williams lo había dejado— empezaría a mirar a su alrededor y a extender sus brazos. De hecho empezaría a jugar como cualquier crío.
—Y los críos lo rompen todo —dijo alguien en voz baja.
—Le sobrarían juguetes, bien lo sabe Dios. Ese Concorde que nos ha sobrevolado hace un momento, por ejemplo. Las cadenas de producción automatizada. Las luces de tráfico de nuestras calles.
—Es gracioso que menciones eso —dijo Small—. Acaba de ocurrir algo en el tráfico: ha estado parado lo menos diez minutos. Ha debido haber un embotellamiento fenomenal.
—Sospecho que ha habido un incendio en alguna parte. He oído el coche de bomberos hace un instante.
—Yo he oído dos… y algo que pareció como una explosión por la zona industrial. Espero que no haya sido nada grave.
—¡Maisie! ¿Por qué no traes unas velas? ¡Aquí no vemos ni torta!
—Ahora que recuerdo, aquí tienen cocina eléctrica. Tendremos que conformarnos con una comida fría, si acaso.
—Al menos podemos leer el periódico mientras esperamos. ¿Acaba de salir ése que traes, Jim?
—Sí. No he tenido tiempo de echarle una mirada. Hmm. Pues sí parece que ha habido un montón de extraños accidentes esta mañana: se han tascado las señales ferroviarias, han reventado las tuberías del agua por un fallo en las válvulas de seguridad, ha habido docenas de quejas por las llamadas equivocadas de anoche…
Volvió la página y se quedó súbitamente en silencio.
—¿Qué pasa?
Sin decir palabra, Small extendió el periódico. Sólo tenía sentido la primera página. Las del interior, columna tras columna, no eran sino una sarta de errores de imprenta con unos cuantos anuncios diseminados aquí y allá, formando pequeños islotes de cordura en un océano de incoherencias. Evidentemente, habían sido ordenados en bloques separados y habían escapado a la confusión en que se hallaba sumido el texto que los rodeaba.
—Conque a esto nos ha conducido la tipografía a larga distancia y la autodistribución —gruñó Andrews—. Me temo que la prensa londinense ha puesto demasiados huevos en la cesta electrónica.
—Y nosotros también, me temo —dijo Williams solemnemente—. Y nosotros también.
—Si se me permite intercalar unas palabras para detener a tiempo la histeria popular que parece infectar esta mesa —dijo Smith con voz alta y firme—, me gustaría puntualizar que no hay por qué preocuparse… aun cuando la ingeniosa fantasía de John fuera cierta. No tenemos más que desconectar los satélites y estaremos nuevamente donde estábamos ayer.
—Lobotomía prefrontal —murmuró Williams—. Ya había pensado en eso.
—¿Eh? ¡Ah, sí! Cortar una tajada de cerebro. Evidentemente, eso zanjaría el problema. Como es natural, resultaría caro; y tendríamos que volver a enviarnos unos a otros los telegramas personalmente. Pero sobreviviría la civilización.
No muy lejos sonó una explosión corta y seca.
—No me gusta esto —dijo Andrews nervioso—. Oigamos lo que dice la BBC. Acaban de empezar las noticias de la una.
Cogió su cartera y sacó una radio de transistores.
—… Inesperado número de accidentes industriales, así como el inexplicable lanzamiento de tres salvas de misiles teledirigidos desde las instalaciones militares de los Estados Unidos. Varios aeropuertos han tenido que ser suspendidos al tráfico a causa del comportamiento errático del radar, y los bancos y casas de cambio han cerrado debido a que los sistemas de información se han vuelto muy poco fiables («que me lo digan a mí», murmuró Small, mientras los demás le siseaban para que callara). Un momento, por favor… tenemos noticias de última hora… aquí están. Se nos acaba de informar que se ha perdido todo control sobre los satélites de comunicación recientemente instalados. Ya no responden a los mandos de la Tierra. Según el…
La BBC se perdió en el aire; la onda se dejó de oír. Andrews cogió el botón de sintonía y dio vueltas al dial. El éter estaba en silencio en toda la banda.
Luego, dijo Reyner con una voz que no estaba lejos de la histeria:
—Esa lobotomía prefrontal era una buena idea, John. Lástima que el Bebé haya pensado también en ella.
Williams se puso lentamente de pie.
—Volvamos al laboratorio —dijo—. La respuesta debe de estar en alguna parte.
Pero sabía que era muy, muy tarde. Para el homo sapiens, el timbre del teléfono había sonado.
FIN
Junio 1963.