Cada sábado aparece una nueva familia para pasar cierto periodo de tiempo aquí. Algunos llegan temprano por la mañana, desde lejos, listos ya para empezar las vacaciones. Otros no comparecen hasta el ocaso, quizá después de haberse perdido por el camino, de mal humor. Aquí es fácil perderse, entre las colinas no abundan las indicaciones.
Hoy, cuando se presentan, los recibo yo. Por lo general, es mi madre la que se encarga de hacerlo. Este año debe pasar el verano en un pueblo cercano para atender a un viejecito, de vacaciones él también, así que me toca a mí.
Son cuatro los recién llegados: madre, padre, dos hijas. Me siguen con ojos atentos, encantados de poder estirar las piernas.
Nos detenemos un momento en el patio sombreado que da al césped, bajo el techo de ramas que filtra la luz. Abro la puerta corredera de cristal y les enseño el interior: la acogedora sala de estar con dos cómodos sofás frente a la chimenea, la cocina bien equipada, las dos habitaciones.
Fuera, en el patio, hay dos sillones y otro sofá cubierto con tela blanca. Hay tumbonas para que se echen y una mesa de madera lo suficientemente grande para diez personas.
Mientras el padre empieza a descargar el equipaje del coche y las niñas, que tendrán siete y nueve años, desaparecen en su habitación, cerrando de inmediato la puerta, le explico a la madre dónde están las toallas de repuesto, las mantas de lana por si acaso refresca por la noche.
Le enseño rápidamente dónde está escondido el veneno para ratones. Le sugiero, antes de irse a dormir, que maten las moscas que vuelen dentro de la casa, de lo contrario al amanecer, muy temprano, su zumbido les resultará molesto. Le explico cómo llegar al supermercado, cómo funciona la lavadora de detrás de la casa y dónde se tiende la ropa, un poco más allá del huerto que cultiva mi padre.
Añado que los huéspedes pueden recoger las lechugas y tomates que les parezca. Hay una gran cantidad de tomates este año, pero a causa de las lluvias de julio ya están casi todos podridos.
2
Finjo no observarlos, me muestro discreta. Me encargo de las tareas de la casa, riego el jardín, pero no puedo evitar percatarme de su alegría, de su entusiasmo por el hecho de encontrarse aquí. Oigo las voces de las niñas que corren por el césped, me aprendo sus nombres. Como los invitados tienden a dejar siempre abierta la puerta corredera, oigo las palabras que se intercambian los padres mientras ordenan la casa, mientras deshacen las maletas y deciden qué hacer de comida.
La casita de mi familia, detrás de un alto seto que crea una pequeña barrera visual, se encuentra a pocos metros de distancia. Durante muchos años, nuestra casa consistió tan solo en una única habitación que servía como cocina y dormitorio para nosotros tres. Luego, cuando cumplí trece años, hace dos, mi madre empezó a trabajar para el viejecito, y después de ahorrar lo suficiente mis padres le pidieron al dueño que añadiera un pequeño cuarto para mí, donde, por la noche, salen unas lagartijas regordetas por las grietas entre las paredes y el techo.
Mi padre es el guardés de esta finca. Se encarga del mantenimiento de la casa grande, corta la leña, trabaja en los campos y en los viñedos. Cuida de los caballos, por los que el dueño siente pasión.
El dueño de la casa vive en otro país, pero no es un extranjero como nosotros. Viene aquí de vez en cuando. Viene solo, no tiene familia. Durante el día va a caballo, por la noche lee libros frente a la chimenea, luego se marcha de nuevo.
Durante el año son muy pocos los huéspedes que alquilan la casa. Aquí en invierno hace un frío glacial y en primavera llueve mucho. Por las mañanas, desde septiembre hasta junio, mi padre me lleva en coche al colegio, donde me siento diferente, donde no me mezclo fácilmente con los demás, donde no me parezco a nadie.
Las niñas de esta familia se parecen mucho. Se ve enseguida que son hermanas. Se han puesto ya unos trajes de baño idénticos para irse, más tarde, a la playa, a unos veinte kilómetros de aquí. La madre también parece una niña, esbelta, no muy alta. Tiene el pelo largo y suelto, hombros delicados. Camina con los pies descalzos sobre la hierba a pesar de que su marido la regaña, diciéndole (con razón) que podría haber puercoespines, avispones, serpientes.
3
Al cabo de tan solo un par de horas es como si llevaran toda la vida viviendo aquí. Las cosas que han traído para pasar una semana en el campo están esparcidas por todas partes: libros, revistas, un ordenador portátil, muñecas, sudaderas, lápices de colores, blocs de papel, chanclas de goma, cremas solares. A la hora de comer oigo los golpes de los tenedores contra los platos, noto cada vez que uno de ellos pone el vaso sobre la mesa. Percibo el ritmo lento de sus conversaciones, el ruido y el aroma de las cafeteras, el humo de un cigarrillo.
Después de comer, el padre le pide a una de las niñas que le traiga sus gafas. Estudia durante largo rato un mapa. Hace una lista con los pueblos que han de ver en los alrededores, los yacimientos arqueológicos, las excavaciones. La madre no muestra excesivo interés. Dice que esta es la única semana del año sin compromisos, citas, obligaciones.
Más tarde, él se marcha con sus hijas al mar. Me pregunta, antes de irse, cuánto se tarda, cuál es la mejor playa. Me pregunta cuáles son las previsiones para la semana y le digo que dentro de unos días empezará a apretar el calor.
La madre se queda en casa. Eso sí, se ha puesto de todas formas el bañador para tomar el sol.
Se tiende en una tumbona. Supongo que quiere descansar, pero veo, cuando voy a tender la ropa, que está escribiendo algo. Escribe a mano en un cuaderno apoyado sobre las piernas.
De vez en cuando levanta la cabeza y escudriña el paisaje que la rodea. Se queda mirando los diferentes matices de verde del césped, de los cerros y del bosque a lo lejos. El azul deslumbrante del cielo, el amarillo del heno. La barandilla descolorida y el muro bajo de piedra que delimita el terreno. Mira todo lo que yo veo cada día. Y, sin embargo, me pregunto qué más verá ella.
4
Al atardecer se ponen suéteres, pantalones largos para evitar las picaduras de los mosquitos. Después de la playa, el padre y las niñas se han dado una ducha caliente, por lo que ahora tienen el pelo mojado.
Las niñas le cuentan a su madre su excursión: la arena que quemaba, el agua un poco turbia, las olas plácidas y decepcionantes. Toda la familia va a dar un pequeño paseo. Se acercan a ver los caballos, los asnos, un jabalí encerrado en la pocilga detrás de los establos. Van a ver el rebaño de ovejas que pasa todos los días a estas horas por delante de la casa, bloqueando los coches en la carretera polvorienta durante unos minutos.
El padre saca fotografías con el móvil casi sin parar. Les enseña a las niñas los pequeños ciruelos, las higueras, los olivos. Dice que la fruta recogida de un árbol tiene un sabor diferente, porque sabe a campo, a sol.
En el patio los padres abren una botella de vino, prueban un queso, un poco de miel de esta zona. Admiran el paisaje deslumbrante, se asombran ante las nubes imponentes y luminosas. Del color de la granada de octubre.
Cae la noche. Oyen los ruidos de las ranas, de los grillos, el susurro del viento. A pesar de la brisa deciden cenar fuera para aprovechar la luz.
Mi padre y yo cenamos dentro, en silencio. Él tiende a no levantar la vista mientras comemos. Sin mi madre no hay conversación posible en la mesa. Suele ser ella la que habla durante las cenas.
Mi madre no soporta este lugar, este país. Viene, como mi padre, de más lejos aún que cualquiera que venga aquí de vacaciones. Ella detesta vivir en el campo, en medio de la nada. Dice que aquí no hay gente como es debido, que los de aquí son muy cerrados.
No echo en falta sus quejas. No me gusta oírla, aunque me temo que tiene razón. Algunas veces, cuando se lamenta demasiado, mi padre duerme en el coche, y no junto a ella.
Después de cenar, las niñas dan una vuelta por el campo, siguiendo las luciérnagas. Juegan con las linternas. Los padres se quedan en el sofá, contemplando el cielo estrellado, la oscuridad profunda.
La madre está tomándose agua caliente con limón, el padre un poco de aguardiente. Dicen que aquí no hace falta nada más, que hasta el aire es diferente aquí, un aire que limpia. Qué maravilla, dicen, estar juntos, lejos de todo, así.
5
Por la mañana temprano voy al gallinero a recoger los huevos de las gallinas. Están calientes, pálidos, sucios. Meto algunos en un cuenco y se los llevo a los invitados para el desayuno. Normalmente no encuentro a nadie y los dejo en el patio, sobre la mesa, pero cuando bajo veo a través de la puerta corredera que las niñas ya se han despertado. Veo paquetes de galletas en el sofá, migas, una caja de cereales volcada sobre la mesita del café.
Las niñas están tratando de aplastar las moscas que vuelan por la mañana en la casa. La mayor tiene en la mano el matamoscas. La más pequeña, frustrada, protesta porque lleva mucho tiempo esperando su turno. Dice que ella también quiere matarlas.
Dejo los huevos y vuelvo a nuestra casa. Después llamo a la puerta y les presto nuestro matamoscas a las niñas, así ambas están contentas. No repito que es conveniente matar las moscas antes de acostarse. Veo que se divierten mientras sus padres, a pesar de lo molesto de las moscas, a pesar del ruido de las niñas, siguen durmiendo tranquilamente.
6
En un par de días, se establece un ritmo previsible. A última hora de la mañana el padre baja al pueblo, al bar, para comprar leche, el periódico y tomarse un segundo café. Pasa por el supermercado si hace falta. Cuando vuelve, a pesar del bochorno, se va a correr por las colinas. En una ocasión vuelve a casa algo turbado, después de haberse cruzado con un perro pastor que le bloqueó el camino amenazándolo, aunque al final no pasó nada.
La madre hace lo que hago yo: barre el suelo, prepara la comida, lava los platos. Una vez al día por lo menos tiende la ropa, compartimos el mismo tendedero en el que nuestra ropa se mezcla, se seca. Le explica a su marido, con la cesta en los brazos, lo contenta que está de poder hacerlo. Al vivir en la ciudad, en un apartamento sin jardín, sin balcón y sin terraza en la azotea, nunca tiene la oportunidad de tender la ropa al aire libre.
Después de comer, el padre se lleva a las niñas a la playa y la madre se queda sola en casa. Se fuma un cigarrillo, tumbada, concentrada y toma notas en su cuaderno.
Un día las niñas pasan horas cazando los grillos que saltan en la hierba. Intentan atraparlos. Consiguen meter un par en un frasco con pedazos de tomates robados de la ensalada de los padres. Los transforman en mascotas, hasta les ponen nombres. Al día siguiente los grillos han muerto asfixiados en el tarro, y las niñas lloran. Los entierran debajo del ciruelo y ponen encima unas flores silvestres.
Otro día el padre descubre que una de sus chanclas de goma, que ha dejado fuera de la casa, ha desaparecido. Le explico que probablemente se la haya llevado el zorro, hay uno en los alrededores. Se lo cuento a mi padre y él, que conoce las costumbres y las madrigueras de todos los animales de por aquí, consigue encontrarla, junto con una pelota y una bolsa de la compra que dejó la familia anterior.
Entiendo lo mucho que les gusta a los huéspedes este paisaje rural, invariable. Veo cuánto aprecian cada detalle, cómo les ayuda a pensar, a descansar, a soñar. Cuando las niñas van a recoger moras de un arbusto, ensuciándose la bonita ropa que llevan, la madre no se enfada con ellas. Todo lo contrario, se ríe. Le pide al padre que saque una foto de sus hijas, luego va a lavar la ropa.
Al mismo tiempo, me pregunto qué sabrán de nuestro aislamiento. ¿Qué saben de los días todos iguales en nuestra casa destartalada? ¿De las noches en las que el viento sopla hasta que la tierra parece temblar, o cuando el ruido de la lluvia no me deja pegar ojo? ¿De los meses en los que estamos solos entre las colinas, los caballos, los insectos, los pájaros que pasan sobre los campos? ¿Les gustaría la implacable tranquilidad que reina aquí todo el invierno?
7
La última noche llegan otros coches. Son amigos de los huéspedes, invitados con otros niños que corren por el césped.
Un par de personas dicen que no había tráfico, viniendo de la ciudad. Los adultos recorren la casa, el jardín al atardecer. La mesa del patio ya está puesta.
Oigo todos los ruidos de la cena, la charla y las risas, amplificadas esta noche. La familia cuenta sus desventuras en el campo: el funeral de los grillos que comían tomates bajo el árbol de las cerezas. El perro pastor, el zorro que robó la chancla. La madre dice que a las niñas les ha sentado muy bien el contacto real con la naturaleza.
En cierto momento llega un pastel con unas velas y comprendo que hoy es el cumpleaños del padre. Cumple cuarenta y cinco años. Todos cantan, cortan el pastel.
Mi padre y yo nos acabamos unas uvas ya un poco echadas a perder. Estoy a punto de recoger la mesa cuando oigo un golpe en la puerta. Veo a las niñas, titubeantes, balanceándose. Me dan un plato con dos trozos de tarta, uno para mí y otro para mi padre. Antes de que pueda darles las gracias salen corriendo.
Nos comemos la tarta mientras los invitados hablan del gobierno, de viajes, de su vida en la ciudad. Alguien le pregunta a la madre dónde ha comprado la tarta y ella contesta que la ha traído uno de los invitados que, a su vez, menciona el nombre de la pastelería, el nombre de la plaza.
Mi padre deja el tenedor y baja la cabeza. Cuando me mira sus ojos están inquietos. Se levanta con gesto brusco, luego sale de casa para fumar un cigarrillo, sin que nadie lo vea.
8
Nosotros también vivimos en otros tiempos en la ciudad. Mi padre trabajaba como florista en esa misma plaza. Mi madre lo ayudaba.
Se pasaban los días el uno junto al otro en un lugar pequeño pero agradable. Vendían flores que la gente se llevaba a casa para decorar las mesas, las terrazas. Nada más llegar a este país se habían aprendido los nombres de las flores: rosa, girasol, clavel, margarita; las mantenían todas con los tallos cortados, sumergidas en agua fresca en una serie de cubos.
Una noche se presentaron tres chicos. Mi padre estaba solo; mi madre, entonces embarazada de mí, estaba en casa, porque él no quería que ella trabajara de noche. Era tarde, en las otras tiendas de la plaza ya no había nadie y mi padre estaba a punto de bajar el cierre metálico.
Uno de los chicos le pidió que le abriera, iba a visitar a su novia y le hacía falta un ramo bonito. Él aceptó, a pesar de su grosería, y de que estuvieran un poco bebidos.
Cuando mi padre le enseñó el ramo, al chico le pareció escaso y le pidió que añadiera más flores. Mi padre colocó varias más, una cantidad exagerada, hasta que el chico quedó satisfecho. Había envuelto las flores en papel y luego las había atado con una cinta de colores, haciendo un lazo. Le dijo el precio.
El chico sacó algo de dinero del bolsillo. No era suficiente. Y cuando mi padre se negó a entregarle las flores, el chico le dijo que era un imbécil, que no entendía nada, que ni siquiera sabía cómo hacer un ramo bonito para una chica guapa. Luego, junto con los demás, empezó a propinarle golpes hasta que le rompieron los dientes.
Mi padre tenía la boca llena de sangre, gritaba, pero a esas horas no pudo oírle nadie. Los chicos le gritaron que se volviera a su país. Se llevaron el ramo y lo dejaron en el suelo, sin más. Mi padre terminó en urgencias.
Durante un año no pudo comer alimentos sólidos. Cuando me vio por primera vez, después de que naciera, no pudo decir nada.
Desde entonces le cuesta mucho hablar. Las palabras se le enredan, como si fuera un anciano. Le da vergüenza sonreír, porque le faltan dientes. Mi madre y yo lo entendemos, pero los demás no, creen que, al ser extranjero, no sabe bien el idioma, a veces incluso que es mudo.
Cuando llegan las peras, las manzanas rojas que crecen en el jardín, las cortamos en rodajas casi transparentes, de manera que él también pueda disfrutar de ellas.
A través de uno de sus compatriotas encontró este trabajo, en este lugar perdido. Antes no conocía el campo, siempre había vivido en la ciudad.
Aquí puede trabajar sin abrir la boca. Aquí no tiene miedo a ser agredido. Prefiere estar entre los animales y cultivar la tierra. A estas alturas, se ha adaptado a este entorno silvestre que lo protege.
Cuando me habla, cuando me lleva al colegio siempre dice lo mismo: que él no ha podido hacer nada en su vida. Lo único que quiere es que estudie, que vaya a la universidad y que luego me marche de aquí, lejos de ellos.
9
Al día siguiente, a última hora de la mañana, el padre empieza a cargar el equipaje en el coche. Veo a cuatro personas muy morenas, aún más en sintonía. No tienen ganas de irse. En el desayuno dicen que les gustaría volver el próximo año. Casi todos los huéspedes dicen lo mismo cuando se van. Algunos, más fieles, vuelven, pero una visita es suficiente para la mayoría.
Antes de irse, la madre me enseña las cosas de la nevera que no va a llevarse consigo a la ciudad. Me dice que le ha cogido cariño a esta casa, que ya siente nostalgia. Cuando se vea agobiada por la ansiedad, o por el trabajo, tal vez piense en este lugar: en el aire limpio, en las colinas, en las nubes relucientes al atardecer.
Deseo un buen viaje a la familia y me despido. Me quedo allí parada hasta que el coche desaparece. Luego empiezo a preparar la casa para una nueva familia que debe llegar mañana. Hago las camas deshechas, arreglo la habitación de las niñas, desordenada. Barro las moscas aplastadas.
Se han olvidado o dejado a propósito algunas cosas que ya no les hacen falta, que me quedo yo. Dibujos hechos por las niñas, conchas recogidas en la playa, las últimas gotas de un gel de baño perfumado. Listas de la compra con la letra pequeña y anónima de la madre, con la que ha escrito, en otras páginas, todo sobre nosotros.
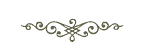
Ficha bibliográfica
Autor: Jhumpa Lahiri
Título: La frontera
Título original: Il confine
Publicado en: Racconti romani (2022)
Traducción: Carlos Gumpert Melgosa
[Relato completo]


