¡HOJALATERIA qué componeee… le!…
Rengueando, rengueando, el viejecillo voceaba cansadamente, mirando a todos lados, deseoso de que una seña humana cualquiera le indicara la posibilidad de alguna pequeña ganancia. El ansia ferviente de que siquiera en estas postreras horas del día la suerte se apiadara de su decrepitud, de su adulta orfandad y de su fatiga, le hacía oír, a intervalos, llamados imaginarios, ficticios, nacidos en este o aquel lugar. Pero la mirada cegatona se esforzaba inútilmente, quebrándose en los rayos últimos del sol, en la búsqueda del ansiado movimiento de mano.
Mal día, realmente, mal día éste para el viejo Demetrio.
La tarde se iba y la claridad dorada y lírica manteníase merced a la pertinacia de las acacias por retener al sol, enredando en sus espinas los rizos de sus barbas. La calleja, rejuvenecida en su vejez cacarañada y en su miseria hediente a guano, a fritanga, reía y gritaba a destajo por la garganta de la chiquillería en fiesta.
Poco faltaba ya para que la Nochebuena se coronara de estrellas y rigiera al mundo en un reinado de júbilo. Pero algo rebelde, agrio, terco, crecía y se clavaba dentro del corazón del buen viejo Demetrio. La caja con las herramientas y menesteres de trabajo pesábale duramente en las espaldas. Los dedos de su callosa diestra parecían querer rebanársele bajo la presión del aro ardiente del hornillo. El ruido mismo que producían al chocarse las cuatro o cinco cacerolas y bacinacas viejas en que había invertido sus últimos centavos, le era como una cantinela de angustia. Algo de niño hambriento tenía aquello. Algo de refunfuño de infante succionando inútilmente el seno materno. Algo de precaria queja evadida del pecho de un moribundo de hospicio.
—¡Hojalatería qué componeee… le!… ¡Hojalatería qué componeee … le!…
Era la fe del hombre, la fe y las constantes esperanzas del hombre que ha vivido y ha sufrido mucho., las que voceaban por la garganta de nuestro buen viejo Demetrio. Pero el mundo, este mundo apretado, miserable y siempre confiado que era el suburbio, si no le oyó durante tantas horas del día, ¡cómo iba a oírle ahora, atardeciendo ya, cuando la mente se hacía milagro para entramar posibilidades que permitieran la luz de un instante feliz en medio de la hosca realidad! Las ollas tanto tiempo rotas, todavía soportarían el tarugo de trapo en esta noche de “paz en la tierra a los hombres de buena voluntad.”
¡Mal día, de verdad, para el buen viejo Demetrio!
—¡Hojalatería qué componeee… le!…
Sus gritos iban y venían por la calleja.
El sol, a tirones, había zafádose de las uñas pertinaces de las acacias. Y leves guedejas de sus barbas, como lanillas rubias de ovejas nuevas, mecíanse entre las verdes manos de los árboles, semejando sutiles trofeos de metal noble.
Pasaba a esta hora aún, el vendedor de remolinos de papel y, a pesar de que no voceaba su mercancía, ¡cómo le rodeaban los chiquillos zarrapastrosos, enarbolando entre sus dedillos sucios el miserable pero necesario cobre del trueque! Tocaba también el organillo, puesto en actitud de gangosa melodía por el hombre sombrío de la pata de palo. Le acompañaba el individuo del bombo, con su grasiento artefacto de pellejo, de cartón y tintineantes platillos, coronada la cabeza con el cucurucho circuido de cascabeles.
—¡Hojalatería!… ¡Hojalatería qué componeee … le!
El mundo estaba sordo a las voces del viejo. No había oídos para su voz ancianamente esperanzada, que parecía naufragar en el bullicio tumultuoso que invadía el crepúsculo. Sonaban las primeras cornetas fabricadas con bovinas de cartón desechadas por la industria textil.
El gozo niño tenía en la calle su imperio inmarcesible.
Demetrio no gritó ya más. Su paso vacilante se hizo más lento. Y así como las sombras tomaban posesión del aire, una noche de espeso cuerpo se situó en el sentimiento añoso y curtido del viejo. Sólo que, si las sombras del mundo externo se alumbraban en lo alto de rutilantes ojillos azules, ígneos, plateados y verdes, las ilusiones no tenían pupilas, y eran ciegas y torpes, en la obscuridad tenebrosa que le apretaba el corazón.
Se encendían también en la calle los faroles de dudosa lumbre. Los primeros cohetes y petardos comenzaban a corear el estrépito de las cornetas. Estrellas de sonidos, luceros de pólvora y fósforos de Bengala daban estirpe de leyenda a la triste calle suburbana.
Mas, cuánta sombra desolada en el pecho fatigado de Demetrio. Ni un nuevo grito nació otra vez de su garganta. Era como si comenzara a adorar su densa amargura, y una voz cualquiera nacida de su pecho le fuera como a arrebatar alguna de las ovejas del rebaño sombrío que pacía en los faldeos de su corazón. Sólo el respirar, más bien su acezar de animal mucho tiempo en trote, era su modo de expresión. Expresión patética y trágica de un estado orgánico que acaso precisara de la mediación urgente de un hombre de ciencia.
Sujeto a la hilaza ordinaria de una derrota que lo hería lo mismo en la torpe conciencia como en los profundos matorrales de su sentimiento, poco menos que haciendo propia alegría del regocijo infante que corría a raudales por la calleja, como una burla que la miseria se infligiera a sí misma, venciendo sus densas sombras espirituales, para blandir la resignación como un cuchillo de doble filo contra su pecho, mordiéndose, rebanándose contra un medio que, seguramente, nunca le fué tan adverso como hoy, Demetrio echó trastos y menesteres al suelo, y buscó apoyo para sus asentaderas en el borde de la cuneta.
La noche ganaba terreno en el aire introduciendo sus lutosos dedos donde mejor le placía. Quemábase su pelaje funerario en la llamarada de los petardos. Pero su contumacia la hacía soberana al amparo de los zaguanes y los aleros.
La picardía infantil se esmeraba en sobresaltar al viejo en su descanso tan merecido. Pero él, curtido, duro, apelaba a la testarudez que ahora lo definía como animal tozudo e insensible, para aparecer indiferente ante las puyas de boca y los estallidos de pólvora estrepitosa y maloliente que le rodeaban.
Nada decía. Y, cuando más hundido que nunca en estas horas propiciatorias y aniversarias para los “hombres de buena voluntad”, recurría a sobajear con el cerebro un sueño de muerte, he ahí que un borracho le hizo bienaventurada la diestra con la dádiva cobriza de una moneda.
—¡Toma, ñatito! —le dijo, hipando, con afecto compañero.
—¡Eh, carajo, yo no soy pordiosero!…
Las palabras se le quedaron meciendo a borde de labios. El desprendido ya iba distante, refunfuñando, bamboleándose.
A la amargura y a la desolación, siguió el despecho. Demetrio de verdad, por encima de todos sus haraposos años, era un hombre de trabajo. El orgullo le salió a tranquear a flor de boca y de pupilas. ¿Es que él iba a permitir que su vida afluyera a un tiempo de manos estiradas o a un correr de horas pobladas de dedos mendicantes? Las llagas se lo comerían entero, su cojera podía trasmutarse en un eterno arrastrar la pierna por todas las rutas del canalla mundo. Pero tenía sus manos, su cautín, su hornillo, su soldadura, ¡y que viniera la necesidad a asaetearlo!
Ahora, ¡claro!, pensándolo bien, cuando el dia ya estaba ausente, cuando todos los hombres se arrogaban una condición de «buena voluntad”, no estaba mal esta moneda caída al azar. ¡Que le valiera por el rengueo y el vocear de tantas horas!
Luego los ángeles cantarían en el cielo, cabalgando en las estrellas convertidas en potrancas. Dios recitaría un salmo en bien de la hermandad humana. Sobre el mundo, la infancia, pastoreando sueños colmados de golosinas y juguetes, posibles o imposibles, ostentaría, como la estrella de Belén, claros destellos de esperanza.
El viejo Demetrio se levantó. Sobre los barbechos de todas sus amarguras, una alegría frenética le traspasaba el alma.
¡Fuera orgullo y sombras desoladas!
Se acomodó la caja de herramientas en la espalda, pasando la correa por encima del hombro. Arregló su menguado y sorprendente rosario de cacerolas y bacinacas abolladas. Engarfió con los dedos el hornillo. Luego, renguea que te renguea, echó los pasos hacia la estrecha e infecta vivienda.
El conventillo reía por la boca de todas sus puertas y de todas sus cocinas. Victrolas sin aliento mordían tangos y añejas tonadas en algunos cuartos. Un borracho cantaba. Y el rufián que ejercitaba a diario las manos en el rostro de la sufridora amante, era ahora como un ángel caído de la entraña misma del buen Dios.
El viejo reía para los adentros de su soledad. El peso, el cobre de a peso, claro que no era una fortuna. Ni mucho menos ni mucho más. Pero valía por una pequeña alegría, por un equilibrio de sentimientos, ahora que el día se había ido y ni el cautín ni la soldadura tenían función alguna que cumplir.
Y bien.
Llegó el buen viejo a su cuartucho. Encendió el cabo de vela, pegado, a falta de palmatoria, en un cenicero roto. Se sentó a meditar sobre la inversión del desquiciado cobre.
Sus menesteres: la caja y el hornillo; y el sartal irreverente de bacinicas y cacerolas, se confiaban en un rincón amargas intimidades sin palabras.
Tampoco tenía palabras el buen viejo para conciliar sus deseos con las conveniencias. De codos en la desarticulada mesa de colihue, las huesosas posaderas hundidas en la suelta y deshilachada totora de la única silla que poseía, sentía ronronearle las tripas. Aunque el hambre muy de veras le dolía, no acertaba a definir qué bocado le vendría mejor en este momento, con tan menguados medios. En el fondo, escondía con secreto rubor sus agradecimientos que, naturalmente, emanaban desde su espíritu para con el dadivoso y noble borracho.
Miraba complacido, olvidado del todo de sus brumas, la lengua luminosa de la vela obstinada en apegarse a las alas de una inocente polilla. Las tripas le ronroneaban. El viejo, con más sentido del humor, pudo haberles dicho:
—¡No os inquietéis, hijas mías!
Pero estaba lejos de esto. Una araña tejía con afán su tela. Podía suponerse su necesidad de bocado, puesto que se urgía en la terminación de la trampa. En tanto, las incautas moscas hacían del aire su reino. Las pulgas, en el piso, buscaban las pantorrillas del viejo.
Demetrio, aunque no atendiera al llamado de su apetito, pero dueño flamante de un cobre de cien céntimos, sabía por sobre todas las cosas que lo que más apuraba a sus conveniencias era comer. Sin embargo, sabía también que era noche de Pascua y otra necesidad, no orgánica sino de espíritu y determinada fundamentalmente por la circunstancia festiva de tiempo, le asaltaba. En su corazón y en su conciencia esa necesidad tendía fuertemente a revelarse. Tenía la sensación, la inquietud de ella. Mas no lograba precisarla, no conseguía captarla. Su empeño era exactamente como el de la lengua caliente y luminosa de la vela ansiando inútilmente arrebatar la vida de la atontada polilla, que, quizá por qué milagro, se mantenía aún en vuelo.
Mucho pensó Demetrio. Mucho apuró los pensamientos y las ideas. Era inútil.
Por fin, mirando al azar hacia una de las murallas, captó entre las brumas cobrizas de la penumbra el rostro plácido de su vieja, muerta hacía tantos años, y que le miraba como en propia vida, desde tras el vidrio mosqueado de un retrato.
¡Ahí estaba! ¡No faltaba másl
Su estado de euforia estuvo a punto de transformarse en instante de pena.
—Era ella, la vieja querida, la que reclamaba su parte… —pensó, añorando al borde de una tristeza que luchaba por ser también alegría. ¡Era ella, la vieja querida!
Y echó su espíritu paso atrás en su vida. Aquí mismo, entre las cuatro paredes infectadas de chinches de este cuarto miserable, él pasó tantas Pascuas acompañado de su vieja. Aquí mismo, en Nochebuena, exactamente cuando una araña hilaba su tela como ahora, porque en la casa de los pobres nunca falta la araña que se encuentre construyendo su tela, aquí mismo, mientras la lengua de un vela como ésta pretendía también sorprender a una incauta polilla, él rezó con su vieja una oración de paz y de concordia humanas. Era una oración que nunca aprendió de memoria, porque era dulce oírla sílaba a sílaba de labios de la esposa, y era regocijante sílaba a sílaba repetirla, como haciendo eco a la lúcida ternura flúida del transparente corazón compañero. Afuera, como hoy mismo, los petardos y los cohetes desafiaban las estrellas con sus brillos estrepitosos. Y las campanas, en la lejanía, afinaban sus metales en secreto para el mejor sonido en la hora exacta de la divinidad sacrificada en hombre. Recentales extraviados llamaban a sus madres en los campos vecinos. Y los grillos pulían sus élitros para una pronta serenata ante el regocijo del mundo. En los cuartos inmediatos, guitarras de tibias cuerdas decían su palabra melodiosa. Y en la sonrisa de la cariñosa y dulcísima vieja, Dios mismo era el que asistía a su humilde mesa.
Así, andando los minutos, él, Demetrio el hojalatero, y ella, la jibada, la arrugada, la bondadosa compañera, saboreaban los bizcochos que ésta preparaba para tan feliz ocasión.
Sí… Antaño… Todo parecía antaño… Como humo de incienso diluyéndose tras los vitrales trizados del tiempo.
Ahora, ella, la compañera, estaba, desde el retrato y desde su corazón, sin que él lograra percatarse de ello, reclamando su parte en la cena.
—¡Era ella, era ella! — pensó, de nuevo, en voz alta.
Y salió, feliz, acariciando en el único bolsillo intacto de su seboso paleto, el cobre que, si hacía rato le hizo resentirse en su orgullo de hombre de trabajo, ahora le colmaba el sentimiento de complacencia.
Desecharía los sánguches y optaría por unos pequeños bizcochos. Es cierto que estos últimos eran poco consistentes. Que su estómago reclamaba un alimento de peso. Pero, saboreando los bizcochos, se imaginaría que su vieja le acompañaba y que le sonreía como antaño, en vida, después de pronunciar, en un mismo movimiento de labios y en una misma vibración de garganta, la cálida oración de paz.
Un gozo infinito rebalsaba el pecho esmirriado del buen viejo Demetrio. Aspiró el aire de la noche como si en él aspirara el regocijo todo del mundo. Brilláronle a la luz de una fogata los ojillos de ratón contento.
El estampido de los cohetes y petardos no cesaba. Y la calle se estremecía, sabiéndose como una sola voz de pólvora en estallido y de júbilo infantil en plena libertad. En el conventillo había un movimiento inusitado. Apenas una que otra lavandera manteníase todavía apegada a la artesa. Las cocinas tenían una risa más segura, pelando la dentadura de sus fuegos.
La pobreza parecía fallecer ahora, ocultándose tras firmes velos de fantasía. En cada rincón donde la miseria mordió un mendrugo de vida humana, parecía surgir un milagroso retablo de amor y de ternura. Los hombres todos habían rejuvenecido. Y era como si hubiera llegado la hora de que toda la humanidad fuera niña.
Demetrio así lo sentía. Y se gozaba de ello. Y rengueando, rengueando, salía, muy ufano, conventillo afuera.
¡Si hasta deseaba tener una corneta o un pito para hacer más completa su felicidad!
Pero, sucedió algo que aceleró las corrientes de la sangre en las venas del viejo. Algo inconcebible en esta noche de exaltado regocijo. Allí, sumido en su silleta de brazos, el pequeño Carlos, el lisiadito de diez años, lloraba sin consuelo.
Acababa de arrebatar, lleno de júbilo, un alambrito estallante de estrellas artificiales a un muchachón que pasaba.
—¡Ladrón! —gritó el afectado.
Y le golpeó el rostro, duramente, impiadosamente, rescatando de las manos inocentes el trofeillo maravilloso, y echando a correr hacia la calle.
—¡Mis estrellitas, mis estrellitas! —quedó lamentándose él.
—Chiquillo mañoso, no más… ¿Qué te pasa?… ¡Chiquillo de moledera!
La madre había salido a sus gritos, exasperada. Pero cierta de lo ocurrido, atendió al pequeño, acariciando su rostro paliducho, lamido por la luz de las cocinas.
—¡M’hijito querido! ¡Mañana le compro una corneta! ¡Ya, ¿quiere?!
Hundía ahora los dedos de su diestra, deformados de tanto y tanto lavar, en la cabellera rizada del hijo. Sin embargo, no había consuelo para la pena infante.
En la calle, los pitos y los petardos seguían sonando. La flauta de las estrellas tocaba en lo alto su mejor y más brillante melodía, Pero aquí en los corazones fusionados de una lavandera madre y de un lisiadito niño, la tristeza se estaba vengando de tanta alegría.
Demetrio también experimentó como si la maldita tristeza empezara a morderle el corazón. Detenido allí, sentía que sus gozos y sus ánimos perdían condición de vitalidad. En su colgante labio inferior, sintió que el raigón de su colmillo casi hacía brotar la sangre. Se mordía el viejo cruelmente.
Y así, sirviendo de macho al fantasma de la amargura, rengueando, rengueando, prosiguió camino hacia la calle. Sabía bien que, con su flaqueza sentimental, traicionaba el recuerdo de la buena compañera muerta. Pero, ¿qué iba a hacerle?
En la calleja, la fiesta no tenía fronteras. El júbilo andaba como a la búsqueda de corazones. Mas, le era imposible alcanzar los tramos del de Demetrio.
El despacho de la esquina apestaba a sebo, a mugre. Pero por sobre todo estaba la felicidad, el parloteo de las risas. El viejo se allegó al mostrador, codeando a los chiquillos que se agolpaban.
-¡Eh, señor, a ver, largue un peso de esas estrellitas!
Tiró el pringoso cobre sobre la cubierta. Y cogió con manos ávidas los alambrillos en trance de milagro.
Ahora, recién, entrando de nuevo al conventillo, la paz empezó a tomar posesión de su añoso y esmirriado pecho. El regocijo lento y calentujo inició la conquista segura de su sentimiento.
¡Bendita cosa ésta de vivir!
Aún la lavandera apretaba contra sus faldas el rostro inconsolable del querido hijo.
—A ver, señora… con permiso.
Con algún esfuerzo que no sintió, Demetrio echó asentaderas al suelo duro y humecido. Ya estaba gozando con la sorpresa que daría al inocente.
Extrajo fósforos. Encendió uno y lo atracó a la cabeza del alambrillo maravilloso. La mujer le miraba hacer, desconcertada.
“Acaso el abuelo se ha vuelto loco,» pensó.
El chico no lograba comprender nada tampoco. Pero, todo lo dijo y lo hizo comprender el estallido azul verdoso y argentino de las estrellas.
—¡Mamacita, mamacita!
Palmoteó el pequeño antes de coger de manos del viejo el alambrillo que le alargaba. ¿Es que era suyo aquel milagro? Ahora, lo sostenía en sus manecillas y era como si el cielo le dispensara una parcela de sus gratos dominios. Brillábanle las pupilas azulencas y ya no fueron lágrimas de pena las que rodaron por sus paliduchas mejillas. El gozo lo inundaba puertas adentro de su diminuto pecho niño. Y nadie habría ya capaz de arrebatarle su pequeño derecho a la felicidad.
La madre, aunque lo hubiera querido, estaba imposibilitada para hilar palabras. Los rostros, a la luz esplendente de las estrellas fugaces, estallaban en destellos ciertos de regocijo, de encanto y de ternura.
El mundo, el tragedioso mundo hoy en fiesta, se concentraba por completo y sin condiciones en este reducido triángulo humano que, por breves instantes, tuvo en sus manos el secreto de alegrarse a fuerza de soltar las amarras de la ternura.
Las tripas de Demetrio reiniciaron su ronroneo. El hambre lo asaeteaba impiadosamente. Pero, una alegría extraña, una lumbre de paz consigo mismo y hasta de paz con la maldad del mundo, conocida, cruda y continuadamente en carne propia, un rescoldo apasionado de júbilo, se acurrucaban en el fondo de su emoción.
Se alzó, quejándose.
—¡Son todas tuyas! —musitó, apenas, alargando al pequeño los alambres de maravilla.
No mediaron gracias. Mediaron, sí, calores de comprensión y lágrimas dulces, lentas, llenas de luz.
Rengueando, rengueando. Demetrio endilgó, en seguida, a su covacha. Antes de cerrar la puerta, sus ojos se colmaron de estrellas. Estrellas de arriba, de Dios, si así pudiera decirse en esta noche. Y estrellas de abajo, estrellas del hombre, enseñando, en medio de la miseria y de la angustia, el semblante de la felicidad al corazón de un niño.
La vieja, la buena compañera, estaba allí, colgada de la muralla, plácida, alucinada, venciendo la mugre de las moscas, como venciendo toda la porquería del mundo a través de los años, para allegarse al alma de Demetrio, al alma de su Demetrio, en jubilosa compañía de Navidad.
¡Y qué importaba que las tripas ronronearan! ¡Qué importaba que las pulgas y las chinches asecharan entre los cobertores del camastro, cuando el viejo había descubierto en esta noche el poder milagroso de las estrellas!
Era una enseñanza que su curtido corazón nunca había concebido. Una enseñanza que le haría más liviano el fardo de sus últimos días.
Las cornetas, los pitos, los petardos, ensordecían los ámbitos. Un humo invisible buscaba, mediante el aire, relaciones entre los hombres y Dios. Un niño y una madre lloraban quedamente, sin palabras, conteniendo en el seno de sus lágrimas, el reflejo de toda una maravilla artificial venida a su emoción desde las manos sarmentosas de un viejecillo enternecido.
Y un hombre, apoyado en el cayado de todos sus años, temblando en medio de su más alegre noche, se preguntaba el por qué de este manantial que, de pronto, habíasele creado en medio del pecho, y el por qué de este azúcar que venía a ennoblecer, bajo la obscuridad, la cardosa blancura de sus barbas, para golpear, luego, en prístinos goterones, el tocuyo sebiento de la almohada.
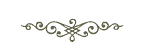
Ficha bibliográfica
Autor: Nicomedes Guzmán
Título: La ternura
Publicado en: Una moneda al río y otros cuentos, 1954
[Relato completo]
