El monte estaba lleno de altas escombreras negruzcas, agujereado en todas partes por bocas de galerías obstruidas y cortado en muchos sitios por profundas trincheras. Los mineros talaron el monte; las aguas, cargadas de mineral de plomo, destruyeron toda vegetación, y de aquellos lugares, antes frondosos, poblados de encinas y de robles, no quedaban más que eriales llenos de pedruscos: un paisaje de una amarga y desoladora tristeza.
Ni un helecho ni una humilde aliaga crecía entre los escombros; en vez de árboles, salían del suelo los soportes de los cables, rígidos y severos, con sus brazos de espectros.
En la cumbre del monte había una ancha meseta, lisa como la palma de la mano, y en ella se asentaba la casa de la Mina, una antigua casa fuerte, de piedra-sillería, con aspilleras y ventanas enrejadas, que le daban aspecto de cárcel.
Frente a la casa de la Mina se veían las de los obreros, hechas de adobe; viviendas de aspecto sórdido y miserable, de piso bajo sólo, en las cuales parecía haberse economizado hasta el aire al construirlas: tan pequeños eran los agujeros de sus ventanas.
En la casa de la Mina vivía el representante de la Sociedad minera La Previsión; todo un caballero de industria, del cual nadie conocía su pasado; hombre viejo, presuntuoso, con el bigote y el pelo teñidos, tipo clavado de rufián. Su gran vanidad era creerse un seductor terrible, y para adquirir y sostener esa reputación llevaba a vivir en su compañía alguna moza del partido, recogida en cualquier rincón de la ciudad, a la cual, con su fantasía andaluza, transformaba en una niña de alta posición, enamorada perdidamente de él, hasta el extremo de seguirle, abandonando su familia.
Aquel hombre vanidoso era, a pesar de sus fatuidades, de una dureza de roca; sabía hacer trabajar de firme al rebaño de obreros que estaban bajo sus órdenes; sabía extraer de sus fibras musculares, aún no atrofiadas por los vapores de plomo, energías para arrancar y triturar el mineral.
Presenciaba los dos relevos, a las seis de la mañana y a la misma hora de la tarde, por si alguien faltaba al trabajo. Se daba la señal con un toque de bocina, e iban saliendo de las galerías hombres lívidos, macilentos, algunos temblorosos, todos con las espaldas torcidas y las cabezas bajas. Subían en grupos por un antiguo plano inclinado a la meseta del monte, y entraban en sus casuchas a comer y descansar; poco después salían otros grupos de obreros para desaparecer en el fondo de las minas.
Los muchachos trabajaban llevando el mineral en cestos sobre la cabeza; las mujeres se pasaban el día trayendo haces de leña de un monte lejano; los chiquillos, sucios, haraposos, medio desnudos, jugaban bulliciosamente a las puertas de sus casas. Y en medio de aquel ambiente de miserias, ella, la señorita Julia, la buscona de la capital, convertida en señora por el capricho de un hombre, paseaba con languidez, acompañada de su criada, por delante de la casa de la Mina, luciendo sus trajes vaporosos, saludando desdeñosamente a los mineros, como una reina a sus vasallos.
No los miraba, no quería conocerlos siquiera. Bastante la habían pisoteado a ella los hombres; ahora le tocaba a ella pisotearlos.
Julia tenía mala fama entre la gente. «Hay perdidas — decía su criada — que tienen buenas entrañas; pero ésta…, ésta es la mujer más perra del mundo.» Y todos decían lo mismo: era una mala hembra, una mujer sin corazón…
Durante la primavera de aquel año se presentaron en el pueblo próximo algunos casos de viruela; un barrenero llevó la enfermedad a su casa, y la infección se extendió rápidamente, sobre todo en los niños, que casi todos cayeron enfermos. Ya no se veía aquel enjambre de chiquillos, sucios y haraposos, jugando a las puertas de sus casas.
Julia se enteró de lo que sucedía porque una comisión de obreros fue a visitarla, pidiéndole que escribiese al representante, que estaba fuera, para ver si les podía adelantar una quincena de jornales y hacer frente con aquel dinero a los gastos ocasionados por la epidemia. Ella se negó en redondo. No la engañaban a la hija de su madre con aquellos pretextos. ¡Valientes granujas! Siempre querían los cuartos para emborracharse. Tanto les daba a ellos por sus hijos como si fueran perros.
En un día murieron dos niños; a la mañana siguiente, el médico del pueblo inmediato se presentó sin que nadie le avisara. Julia le vio venir desde la ventana; montaba un caballejo tordo; era un hombre pequeño, moreno, de barba negra cerrada, de movimientos muy vivos. Ató el caballo en una de las rejas de la casa de la Mina y fue corriendo a visitar a los enfermos. Julia, por curiosidad, descendió al piso bajo, abrió la ventana y se puso tras la reja, sin que pudiera ser vista. Al cabo de media hora oyó la voz del médico, enérgica y dura, y la del capataz, que le respondía tras de largos intervalos.
—Aquello era un abandono incalificable — decía el médico —; allá iban a morirse los niños como chinches. Estaban en malísimas condiciones, revolcándose en porquería, dos y tres en una misma cama.
El capataz contestaba por lo bajo, diciendo que el representante estaba fuera; se había escrito a la Sociedad, y ésta no hacía caso.
—Pero ¿no hay aquí nadie a quien se pueda acudir?—replicaba el médico—. ¿No vive en esta casa la mujer o la querida de ese hombre?
—Sí—decía el capataz—; pero es una mala hembra, de la que no se puede esperar nada.
Julia no quiso oír más; se marchó a su habitación, enfurecida, rabiosa; fraguó mil proyectos para despedir al capataz; descargó su furia contra los muebles, y luego empezó a llorar desconsolada, y así pasó todo el día, llorando con amargura, preocupada por la opinión que iba a tener de ella aquel médico desconocido.
A la mañana siguiente, vestida con uno de sus trajes menos llamativos, empezó Julia a visitar las viviendas de los obreros. Las mujeres, asombradas de verla, le hacían pasar a cuartos estrechos, sin luz, sin ventilación, llenos de un aire caliente, cargado de olores nauseabundos, de miseria, entre los cuales se destacaba un olor punzante de pan tostado que exhalaban los cuerpos de los variolosos. Allá, en los sucios camastros, se veían los niños enfermos mezclados con los convalecientes y los sanos; los padres, acostados, sin desnudarse, en el suelo, roncaban con la boca abierta, con un bestial ronquido.
En una casa, una chiquilla rubia, muy mona, con la cara llena de costras, tendió sus bracitos delgados al ver a Julia; ella la tomó en sus brazos, la meció en su falda, y en la frente rojiza, llena de pústulas, depositó un beso, sin miedo a contagiarse, beso místico que repercutió en su corazón, como aquellos que transformaban en santos a los pecadores.
Y al terminar su visita encontró su espíritu lleno de piedad para todo y para todos. Pensó en recoger y cuidar a los niños enfermos en la casa de la Mina, y así lo hizo, y durante semanas enteras los cuidó, los limpió; pasó por ellos las noches en claro, sacrificada en ansia inagotable de hacer el bien, en un inmenso anhelo de maternidad, por todos los que sufrían y temblaban por el dolor.
Cuando llegó el amo, hubo entre los dos un terrible altercado; el hombre, en el colmo de la indignación, mandó que inmediatamente echaran a todos aquellos chiquillos fuera de casa; ella se opuso con una enérgica mansedumbre; él levantó la mano, y algo vio en aquellos ojos negros, algo extraño que le hizo contenerse. No dijo nada; no volvió a hablar del asunto, y los niños siguieron en la casa de la Mina hasta su completa curación.
Julia siguió visitando a los obreros; cada miseria que veía trataba de remediarla; obligó a su hombre a subir los jornales, a abaratar los géneros que se vendían, malos y caros, en el almacén,
—Pero, hija —decía él—, la Compañía se va a disgustar si hago esto.
—¿No es lo justo?—replicaba ella.
Y él cedía; cedía ante las palabras apasionadas de la muchacha, a pesar de comprender claramente los peligros a que en su situación se iba exponiendo.
Así pasaron meses enteros, llevados por un afán de mejorar la vida de los trabajadores; a él ya no se le importaba manifestar su vejez; dejó de teñirse, y su cabello blanco daba cierta serenidad y placidez a su cara.
Pronto los obreros comenzaron a abusar; el representante no tenía energía para contener sus ademanes; se susurraba que la Sociedad estaba muy descontenta de su gestión, y él, que había perdido su instinto de hombre práctico en aquella corriente de piedad que le arrastraba, seguía su obra, viendo cada vez más próxima su caída.
Una tarde, al anochecer, sin previo aviso, a consecuencia de una medida absurda por su generosidad, tomada por el representante, el director de la Compañía le comunicó que, habiendo encontrado otra persona para aquel cargo, cesara en su destino y desalojase la casa.
No le asombró aquello, ni a Julia tampoco. Los dos. al anochecer, abandonaron la casa de la Mina; agarrados de la mano, bajaron el monte hasta la carretera, quizá confiando en la Providencia, y la perdida y el viejo aventurero, regenerados ambos por la piedad, siguieron andando en busca de lo desconocido, ante el campo oscuro, silencioso y triste, bajo el cielo negro y tachonado de estrellas.
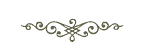
Ficha bibliográfica
Autor: Pío Baroja
Título: Bondad oculta
Publicado en: Vidas sombrías, 1900
[Relato completo]

