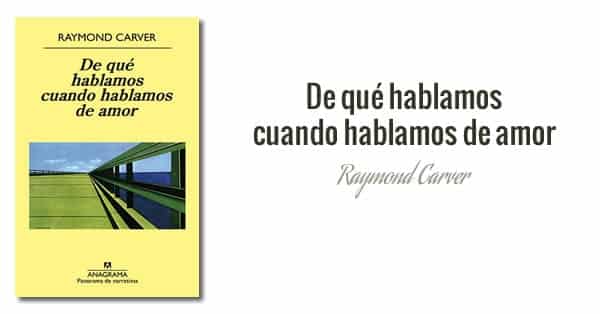Se sirvió otra copa en la cocina y miró los muebles del dormitorio, situados en la parte delantera de su jardín. Excepto el colchón desnudo y las sábanas a vivas rayas, que descansaban junto a dos almohadas sobre el chifonier, todo mostraba un aspecto muy semejante al que había tenido el dormitorio: mesilla de noche y pequeña lámpara a su lado de la cabecera, mesilla de noche y pequeña lámpara al otro lado, el de ella.
Su lado y el lado de ella.
Pensó en ello mientras bebía a sorbos el whisky.
El chifonier se encontraba a unos pasos del pie de la cama. Aquella mañana vació los cajones, y en la sala aparecían las cajas de cartón donde había metido lo que contenían. Junto al chifonier había una estufa portátil. Y al pie de la cama, una silla de bejuco con un cojín de diseño exclusivo. Los muebles de cocina, de aluminio bruñido, ocupaban parte del camino de entrada. Un enorme mantel de muselina amarilla —era un regalo— cubría la mesa y colgaba a los lados. Sobre la mesa había un tiesto con un helecho, una vajilla de plata en su caja y un tocadiscos. También eran regalos. Un gran televisor de consola descansaba sobre una mesa baja, y a unos pasos había un sofá y una butaca y una lámpara de pie. El escritorio estaba colocado contra la puerta del garaje, y en el camino de entrada había una caja de cartón con tazas, vasos y platos envueltos por separado en papel de periódico. Aquella mañana vació los armarios, y todo lo que había en ellos estaba fuera de la casa, salvo las tres cajas de cartón de la sala. Mediante un cable alargador tendido al exterior había conectado lámparas y aparatos. Todo funcionaba igual que cuando había estado dentro de la casa.
De cuando en cuando un coche reducía la marcha y los ocupantes miraban, pero ninguno paraba.
Se le ocurrió que tampoco él lo habría hecho.
—Debe de ser una liquidación casera —le comentó la chica al chico.
Estaban amueblando un pequeño apartamento.
—Veamos lo que piden por la cama —dijo la chica.
—Y por el televisor —añadió el chico.
El chico enfiló el camino de entrada y detuvo el coche ante la mesa de la cocina.
Se bajaron y empezaron a mirar las cosas: ella tocaba el mantel de muselina, él enchufaba la batidora y apretaba el botón de PICAR; ella cogía el calientaplatos y él encendía el televisor y hacía pequeños ajustes con los mandos.
El chico se sentó a ver la televisión en el sofá. Encendió un cigarrillo, miró a su alrededor, tiró la cerilla al césped.
La chica se sentó en la cama. Se quitó los zapatos y se tendió de espaldas. Le pareció ver una estrella.
—Ven aquí, Jack. Prueba la cama. Trae una de esas almohadas.
—¿Qué tal es? —preguntó él.
—Pruébala —insistió ella.
El chico miró en torno. La casa estaba a oscuras.
—No me siento a gusto —dijo—. Será mejor que mire si hay alguien ahí dentro.
Ella hizo brincar su cuerpo sobre la cama.
—Pruébala antes —repitió.
El chico se echó en la cama y se puso la almohada bajo la cabeza.
—¿Qué te parece? —preguntó ella.
—Parece sólida —respondió él.
Ella se volvió sobre un costado y le puso una mano en la cara.
—Bésame —pidió.
—Levantémonos —propuso él.
—Bésame.
Cerró los ojos. Lo abrazó.
Él dijo:
—Veré si hay alguien en la casa.
Pero se sentó y se quedó donde estaba, haciendo como que miraba la televisión.
A derecha e izquierda de la calle, las casas se iluminaron.
—¿No sería divertido si…? —insinuó la chica, y sonrió abiertamente y dejó la frase a medias.
El chico rió pero sin ningún motivo especial. Sin ningún motivo especial, asimismo, encendió la lámpara de la mesilla.
La chica se quitó de encima un mosquito, y el chico se levantó y se metió la camisa en los pantalones.
—Voy a ver si hay alguien en la casa —dijo—. No creo que haya nadie. Si hay alguien, preguntaré cuánto piden por las cosas.
—Pidan lo que pidan, ofrece diez dólares menos. Siempre es bueno —aconsejó ella—. Además, deben de estar desesperados o algo así.
—Es un televisor muy bueno —observó el chico.
—Pregúntales cuánto —dijo la chica.
El hombre se acercaba por la acera con una gran bolsa de supermercado. Traía bocadillos, cerveza, whisky. Vio el coche en el camino de entrada y a la chica en la cama. Vio el televisor encendido y al chico en el porche.
—Hola —saludó el hombre a la chica—. Ya has visto la cama. Perfecto.
—Hola —contestó la chica, y se levantó—. La estaba probando. —Dio unos golpecitos a la cama—. Es una cama estupenda.
—Es una buena cama —corroboró el hombre, y puso la bolsa en el suelo y sacó la cerveza y el whisky.
—Pensábamos que no había nadie —intervino el chico—. Nos interesa la cama, y quizás el televisor. Puede que también el escritorio. ¿Cuánto quiere por la cama?
—Pensaba en cincuenta dólares —dijo el hombre.
—¿La dejaría en cuarenta? —preguntó la chica.
—Bien. La dejo en cuarenta.
Cogió un vaso de la caja de cartón. Le quitó la envoltura de periódico. Rompió el precinto del whisky.
—¿Y el televisor? —quiso saber el chico.
—Veinticinco.
—¿Lo dejaría en quince? —sondeó ella.
—Está bien, quince. Lo dejo en quince —concedió el hombre.
La chica miró al chico.
—Eh, chicos, tomad un trago —invitó el hombre—. Hay vasos en esa caja. Me voy a sentar. Me voy a sentar en el sofá.
El hombre se sentó en el sofá, se acomodó sobre el respaldo y miró al chico y a la chica.
El chico sacó dos vasos y sirvió dos whiskys.
—Ya basta —dijo la chica—. El mío lo quiero con agua.
Acercó una silla y se sentó a la mesa de la cocina.
—Hay agua en aquel grifo —dijo el hombre—. Abre aquel grifo.
El chico volvió con el whisky con agua. Se aclaró la garganta y se sentó a la mesa de la cocina. Sonrió. Pero no bebió de su vaso.
El hombre miró la televisión. Apuró su whisky y empezó el segundo. Alargó la mano y encendió la lámpara de pie. Precisamente entonces el cigarrillo le resbaló de los dedos y fue a caer entre los cojines.
La chica se levantó y le ayudó a encontrarlo.
—Bueno, ¿qué quieres que nos llevemos? —le preguntó el chico a la chica.
Sacó el talonario y se lo llevó a los labios, como si pensara.
—Quiero el escritorio —dijo la chica—. ¿Cuánto es el escritorio?
El hombre, ante lo absurdo de la pregunta, hizo un movimiento con la mano.
—Di una cantidad —propuso.
Los chicos estaban sentados a la mesa. El hombre los miró. A la luz de la lámpara, creyó ver algo en sus caras. Algo agradable o desagradable. ¿Quién podía saberlo?
—Voy a apagar la televisión y a poner un disco —dijo el hombre—. También vendo el tocadiscos. Barato. ¿Cuánto me dais por él?
Se sirvió más whisky y abrió una cerveza.
—Lo vendo todo —añadió.
La chica alargó el vaso y el hombre le sirvió whisky.
—Gracias —dijo la chica—. Muy amable.
—Se te sube a la cabeza —advirtió el chico—. Se me está subiendo a la cabeza. —Alzó el vaso y lo agitó.
El hombre acabó su whisky y se sirvió otro. Luego encontró la caja de los discos.
—Elige algo —animó a la chica, y le tendió los discos.
El chico extendía el cheque.
—Ahí tiene —contestó la chica eligiendo uno, uno cualquiera, porque no conocía los nombres de las tapas. Se levantó de la mesa y se volvió a sentar. No quería estar sentada y quieta todo el tiempo.
—Estoy poniendo el importe —anunció el chico.
—Claro —dijo el hombre.
Bebieron. Escucharon el disco. Luego el hombre puso otro.
¿Por qué no bailáis?, decidió decir; y lo hizo:
—Eh, chicos, ¿por qué no bailáis?
—No, no —dijo el chico.
—Venga —insistió el hombre—. Es mi jardín. Podéis bailar si os apetece.
Abrazados, con los cuerpos muy juntos, el chico y la chica se deslizaban de un lado a otro por el firme de la entrada. Bailaban. Cuando se acabó el disco, bailaron con el siguiente, y cuando se acabó éste el chico declaró:
—Estoy borracho.
Y la chica negó:
—No estás borracho.
—Sí, estoy borracho.
El hombre dio la vuelta al disco, y el chico repitió:
—Lo estoy.
—Baila conmigo —le pidió la chica al chico, y luego al hombre; y cuando el hombre se levantó, avanzó hacia él con los brazos abiertos.
—Esa gente de allí. Están mirándonos —observó la chica.
—No pasa nada —dijo el hombre—. Es mi casa.
—Que miren —dijo la chica.
—Eso es —la apoyó el hombre—. Creían haberlo visto todo en esta casa. Pero no habían visto esto, ¿eh?
Sintió el aliento de la chica en el cuello.
—Espero que te guste la cama.
La chica cerró los ojos; luego los abrió. Pegó la cara contra el hombro del hombre. Y atrajo su cuerpo hacia sí.
—Debes de estar desesperado o algo parecido —le dijo.
Semanas después, la chica explicó:
—El tipo era de edad mediana. Todas sus cosas estaban por allí, en el jardín. No miento. Estábamos trompas y nos pusimos a bailar. En la entrada de los coches. Oh, Dios. No os riáis. Nos puso discos. Mirad este tocadiscos. El viejo nos lo regaló. Y todos esos discos de mierda. ¿Habéis visto esta mierda?
Siguió hablando. Se lo contó a todo el mundo. Tenía muchos más detalles que contar, e intentaba que se hablara de ello largo y tendido. Al cabo de un rato dejó de intentarlo.
© Raymond Carver: Why Don’t You Dance? (¿Por qué no bailáis?). Publicado en Quarterly West, otoño de 1978. Traducción de Jesús Zulaika Goicoechea.