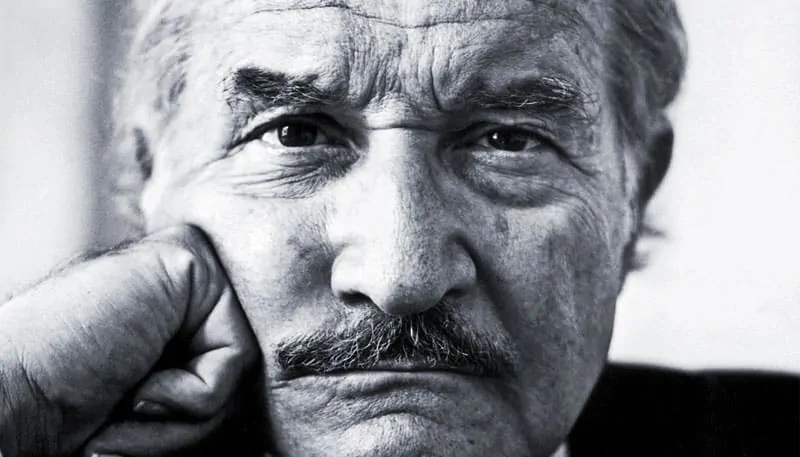Esta liberación, a través de la imaginación, de los espacios simultáneos de lo real es, para mí, el hecho central de la gran novela de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Pues si el enorme éxito latinoamericano de esta obra podría explicarse, a primera vista, por un reflejo inmediato de reconocimiento, su equiparable éxito internacional nos hace pensar que hay algo más allí que el gozoso descubrimiento de una identidad (y aun de varias: ¿quién no ha re-encontrado, en la genealogía de Macondo, a su abuelita, a su novia, a su hermano, a su nana?) y que Cien años de soledad, sin duda uno de los libros más divertidos que se hayan escrito en América Latina, no agota en esa primera lectura (diversión y reconocimiento) sus significados: más bien, éstos exigen una segunda lectura que equivale a la verdadera lectura. Esa exigencia es el secreto medular de esta novela mítica y simultaneísta: Cien años de soledad supone dos lecturas porque supone, también, dos escrituras. La primera lectura coincide con una escritura que suponemos cierta: un escritor llamado Gabriel García Márquez está relatando linealmente, cronológicamente, la historia de las genealogías de Macondo, con hipérbole bíblica y rabelaisiana: Aureliano hijo de José Arcadio hijo de Aureliano hijo de José Arcadio. La segunda se inicia en el momento de terminar la primera: la crónica de Macondo ya estaba escrita en los papeles de un taumaturgo gitano, Melquíades, cuya aparición como personaje, cien años antes, resulta idéntica a su revelación como narrador, cien años después. En ese instante, suceden dos cosas: el libro se reinicia, pero esta vez la historia cronológica ha sido revelada como una historicidad mítica, simultánea. Digo historicidad y mito: la segunda lectura de Cien años de soledad funde de manera cierta y fantástica el orden de lo acaecido (la crónica) con el orden de lo probable (la imaginación) de modo que aquella fatalidad es liberada por este deseo. Cada acto histórico de los Buendía en Macondo es como un eje veloz en torno al cual giran todas las posibilidades desconocidas por la crónica externa y que, sin embargo, son tan reales como los sueños, los temores, las locuras, las imaginaciones de los actores de la historia.
Me refería, en las notas sobre Carpentier, al trayecto de una utopía de fundación a una epopeya bastarda que la degrada si no interviene la imaginación mítica para interrumpir la fatalidad y recobrar la libertad. Uno de los aspectos extraordinarios de la novela de García Márquez es que su estructura corresponde a la de esa historicidad profunda de la América Española: la tensión entre Utopía, Epopeya y Mito. El Nuevo Mundo fue concebido como la Utopía. Al perder la ilusión geocéntrica, destruida por Copérnico, Europa necesitaba crear un espacio nuevo que confirmase la extensión del mundo conocido. Giuseppe Cocchiara ha sugerido que América y los aborígenes americanos, antes de ser descubiertos, fueron inventados. Es decir: fueron deseados, fueron necesitados. América es ante todo la posibilidad renovada de una Arcadia, de un nuevo principio de la historia cuyos presupuestos antiguos habían sido destruidos por la revolución coperniciana. La Utopía de Tomás Moro encarnó en las fundaciones de los misioneros cristianos, de la California al Paraguay. Pero este sueño —en el fondo, una representación de la inocencia— fue negado, de inmediato, por la Epopeya, prueba de la necesidad histórica. Cortés y Pizarro corrompieron el sueño sometiéndolo a las exigencias abstractas del mandato imperial hispánico —Plus Ultra— y a las exigencias concretas de un hambre de voluntad individual: la del homo faber renacentista. La Utopía, de esta manera, fue sólo un puente ilusorio entre el geocentrismo medieval y el antropocentrismo renacentista.
Me parece que no es un azar que las dos primeras partes de Cien años de soledad equivalgan a esa oposición de origen. La fundación de Macondo es la fundación de la Utopía: José Arcadio Buendía y su familia han peregrinado en la selva, dando vueltas en redondo, hasta encontrar, precisamente, el lugar donde fundar la nueva Arcadia, la tierra prometida del origen: “Los hombres de la expedición se sintieron abrumados por sus recuerdos más antiguos en aquel paraíso de humedad y silencio, anterior al pecado original”. Como la Utopía de Moro, Macondo es una isla de la imaginación: José Arcadio cree que está rodeada de agua. Y a partir de la isla, José Arcadio inventa al mundo, señala a las cosas con el dedo, luego aprende a nombrarlas y, finalmente, a olvidarlas. Pero, hecho significativo, en el momento en que el Buendía fundador se da cuenta de «las infinitas posibilidades del olvido”, debe apelar por primera vez a la escritura: les cuelga letreros a los objetos, descubre el conocimiento reflexivo, él que antes conocía por adivinación, y se siente obligado a dominar al mundo con la ciencia: lo que antes sabía naturalmente ahora sólo lo conocerá gracias a la ayuda de mapas, imanes y lupas. Los fundadores utópicos eran adivinos; sabían reconocer el lenguaje del mundo, oculto pero pre-establecido; no tenían necesidad de crear un segundo lenguaje, les bastaba abrirse al lenguaje de lo que era.
Michel Foucault indica, en Las palabras y las cosas, que el saber moderno rompe su antiguo parentesco con la divinidad —deja de adivinar—. La divinidad supone signos que le son anteriores. En el conocimiento moderno, el signo sólo significa dentro del propio conocimiento y el drama de esta ruptura obliga a buscar afanosamente las prolongaciones que puedan volver a comunicarnos con el mundo que nos pre-existe. Foucault cita como ejemplos la sensibilidad en Malebranche y la sensación en Berkeley. Más tarde, y hasta hoy, esos puentes serían la historia y el sicoanálisis.
Pero José Arcadlo Buendía, al abandonar la adivinación por la ciencia, al pasar del conocimiento sagrado al ejercicio hipotético, abre las puertas a la segunda parte de la novela: la Epopeya, transcurso histórico en el que la fundación utópica de Macondo es negada por la necesidad activa del tiempo lineal. Esta parte transcurre, básica y significativamente, entre los treinta y dos levantamientos armados del Coronel Aureliano Buendía, la fiebre de la explotación del plátano y el abandono final de Macondo, la Utopía de fundación explotada, degradada y al cabo asesinada por la Epopeya de la historia, la actividad, el comercio, el crimen. El diluvio —el castigo— deja detrás de sí un “Macondo olvidado hasta por los pájaros, donde el polvo y el calor se habían hecho tan tenaces que costaba trabajo respirar”.
Allí quedan los sobrevivientes, Aureliano y Amaranta Úrsula, «recluidos por la soledad y el amor y por la soledad del amor en una casa donde era casi imposible dormir por el estruendo de las hormigas coloradas”. Entonces empieza a abrirse el tercer espacio del libro, el mítico, cuyo carácter simultáneo y renovable no será aclarado hasta la parrafada final, cuando sepamos que toda esta historia ya estaba escrita por el gitano Melquíades, el adivino que acompañó a Macondo en su fundación y que para mantenerlo vivo debe, sin embargo, apelar a la misma treta de José Arcadio Buendía: la escritura. De allí la profunda paradoja de la segunda lectura de Cien años de soledad: todo era conocido, antes de que sucediese, por la adivinación sagrada, utópica, mítica, fundadora, de Melquíades, pero nada será conocido si Melquíades no lo consigna mediante la escritura. Como Cervantes, García Márquez establece las fronteras de la realidad dentro de un libro y las fronteras de un libro dentro de la realidad. La simbiosis es perfecta. Y una vez que se realiza, se inicia la lectura mítica de este libro hermoso, alegre, triste, sobre un pueblo que prolifera, inclusivo, partenogenético, con la riqueza de un Yoknapatawpha suramericano.
Como en Faulkner, en García Márquez la novela es autogénesis: toda creación es un hechizo, una fecundación andrógina del creador y en consecuencia un mito, un acto fundamental: la representación del acto de la fundación. Cien años de soledad, al nivel mítico, es ante todo una interrogación permanente: ¿Qué sabe Macondo de sí mismo? Es decir: ¿Qué sabe Macondo de su creación? La novela constituye una respuesta totalizante: para saber, Macondo debe contarse toda la historia “real” y toda la historia “fictiva”, todas las pruebas del notario y todos los rumores, leyendas, maledicencias, mentiras piadosas, exageraciones y fábulas que nadie ha escrito, que los viejos han contado a los niños, que las comadres han susurrado al cura, que los brujos han invocado en el centro de la noche y que los merolicos han representado en el centro de la plaza. La saga de Macondo y los Buendía incluye la totalidad del pasado oral, legendario, para decirnos que no podemos contentarnos con la historia oficial, documentada; que la historia es, también, todo el Bien y todo el Mal que los hombres soñaron, imaginaron y desearon para conservarse y destruirse,
Como toda memoria mítica, ab-original, la de Macando es creación y re-creación en un solo instante. El tiempo de esta novela es la simultaneidad: sólo lo sabemos en la segunda lectura, y entonces adquieren todo su significado el hecho original de que un día José Arcadio Buendía decida que siempre será lunes de allí en adelante y el hecho final de que Úrsula diga: «Es como si el tiempo diera vueltas en redondo y hubiéramos vuelto al principio”. El recuerdo repite los modelos, las matrices del origen, de la misma manera que, una y otra vez, el coronel Buendía fabrica pescaditos de oro que vuelve a fundir para volverlos a fabricar para… para renacer continuamente, para asegurar con actos rituales, severos, entrañables, la permanencia del cosmos. Semejante mitificación no es gratuita: los hombres se defienden, con la imaginación, del caos circundante, de las selvas y los ríos del inmenso, devorador magma suramericano. La naturaleza tiene dominios. Los hombres tienen demonios. Endiablados, como la raza de los Buendía, fundadores y usurpadores, creadores y destructores, Sartoris y Snopes en una sola estirpe.
Auténtica revisión de la utopía, la épica y el mito latinoamericanos, Cien años de soledad domina, demonizándolo, el tiempo muerto de la historiografía a fin de entrar, metafórica, mítica, simultáneamente, al tiempo total del presente. Un galeón español está encallado en la montaña, los hombres se tatúan el miembro viril, un furgón lleno de campesinos asesinados por la compañía bananera cruza la selva y los cadáveres son arrojados al mar; un abuelo se amarra para siempre a un árbol hasta convertirse en tronco emblemático, chamánico, labrado por la lluvia, el polvo y el viento; llueven flores del cielo; al mismo cielo asciende Remedios, la Bella. En cada uno de estos actos de ficción, mueren el tiempo positivista de la epopeya (esto sucedió realmente) y el tiempo nostálgico de la utopía (esto pudo suceder) y nace el tiempo presente absoluto del mito: esto está sucediendo.
Pero hay algo más simple, más claro y más profundo a la vez. Lévi-Strauss ha indicado que un sistema mítico tiene por objeto establecer relaciones de homología entre las condiciones naturales y las condiciones sociales. Y es en este nivel donde Cien años de soledad se convierte en una terrible metáfora del abandono y el miedo del hombre sobre la tierra: el abandono y el miedo de regresar a la naturaleza anónima e inhumana, el terror de engendrar un hijo con cola de cerdo e iniciar el regreso al origen absoluto: a la nada. Pareja edénica, los primos José Arcadlo y Úrsula son peregrinos que huyen del mundo original de su pecado y su temor para fundar un segundo paraíso en Macondo. Pero la fundación —de un pueblo o de un linaje— supone la repetición del mismo acto de acoplamiento, de aprovechamiento, de incesto, con la tierra o con la carne. Lévi- Strauss añade que el canje matrimonial es un mediatizador entre la naturaleza y la cultura opuestas. El matrimonio crea una segunda naturaleza, mediatizada, sobre la cual el hombre puede influir. De allí los numerosos mitos sobre acoplamiento de hombre y animal, de matrimonio de mujer y bestia, doble metáfora del dominio natural y del Incesto prohibido, violación y pecado que sin embargo son la condición de una sinonimia expresada por la palabra yoruba para el matrimonio, que lo mismo designa a éste que a la comida, la posesión, el mérito, la ganancia y la adquisición. Creo que por aquí nos acercamos al más profundo significado de Cien años de soledad: esta novela es una larga metáfora, prolongada en un largo siglo de aconteceres, que sólo designa el acto instantáneo del amor carnal entre el primer hombre y la primera mujer, José Arcadio y Úrsula, que fornican temerosos de que el fruto de su incesto sea un hijo con cola de cerdo, pero que fornican para que el mundo se mantenga, coma, posea, adquiera, merezca, sueñe y sea.
¿Niega el mito, como insiste Philip Rahv, a la historia? Sí, a la historia muerta, opresora, fáctica, que García Márquez deja atrás para situar, dentro de una novela, el triple encuentro del tiempo latinoamericano. Encuentro del pasado vivo, matriz, creador, que es tradición de ruptura y riesgo: cada generación de los Buendía conocerá a un hijo muerto en una revolución —una gesta— que jamás termina. Encuentro del futuro deseado: el hielo llega por primera vez a la tórrida selva de Macondo en medio del asombro ante lo sobrenatural: la magia y la utilidad serán inseparables. Encuentro del presente absoluto en el que recordamos y deseamos: una novela vivida como la larga crónica de un siglo de soledad en Colombia, pero leída como la fábula consignada, precariamente, en los papeles peripatéticos de Melquíades. El documento secular de Macondo son las cuartillas instantáneas de un brujo mitómano que mezcla indisolublemente las relaciones del orden vivido con las relaciones del orden escrito.
A través de este desdoblamiento, Cien años de soledad se convierte en el Quijote de la literatura latinoamericana. Como el Caballero de la Triste Figura, los hombres y mujeres de Macondo sólo pueden acudir a una novela —esta novela— para comprobar que existen. La creación de un lenguaje novelesco como prueba del ser. La novela como acta de nacimiento, como negación de los falsos documentos del estado civil que hasta hace poco encubrían nuestra realidad. Lenguaje-ficción-verdad contra léxico-oratoria-mentira: Cien años de soledad contra las arrogantes cartas de relación de los conquistadores, contra las incumplidas leyes de Indias de los monarcas, contra las violadas constituciones de los libertadores, contra las humillantes cartas de la alianza para el progreso de los opresores. Contra todos los textos que nos disfrazan, un signo novelesco que nos identifica indeleblemente, como esas cruces del Miércoles de Ceniza que jamás se borrarán de las frentes de los treinta y siete hijos naturales de Aureliano Buendía: cruz de tierra quemada, negro signo, de bautizo y también blanco de la muerte para los fusiles de las dictaduras y las oligarquías que gracias a esa cruz de carne reconocerán siempre, y siempre asesinarán, a los hijos rebeldes —bastardos— del patriarca.
Contra los crímenes invisibles, contra los criminales anónimos, García Márquez levanta, en nuestro nombre, un verbo y un lugar. Bautiza, como el primer Buendía, como Alejo Carpentier, todas las cosas de un continente sin nombre. Y crea un lugar. Sitio del mito: Macondo. García Márquez, fabulista, sabe que la presencia se disuelve sin un sitio (lugar de resistencias) que sea todos los sitios: un lugar que los contenga a todos, que nos contenga a todos: sede del tiempo, consagración de los tiempos, lugar de cita de la memoria y el deseo, presente común donde todo puede recomenzar: un templo, un libro. Cien años de soledad reinicia, reactualiza, reordena —hace contemporáneos— todos los presentes de una zona de la imaginación hispanoamericana que durante mucho tiempo pareció perdida para las letras, sometida a la pesada tiranía del folklore, del testimonio naturalista y de la denuncia ingenua. No es la menor de las virtudes de García Márquez que en su obra transforme el mal en belleza y en humor. La mitad negra de la historia latinoamericana emergía en las viejas novelas de Gallegos, Rivera e Icaza como la encarnación de un mal aislado, impenetrable, tremendista, finalmente irrisorio por ajeno y por definido. García Márquez se da cuenta de que nuestra historia no es sólo fatal: también, de una manera oscura, la hemos deseado. Además, convierte el mal en humor porque, deseado, no es una abstracción ajena a nuestras vidas: es lo otro, lo que podemos ver fuera de nosotros pero como parte de nosotros, reducido a su encuentro irónico, proporcional, azaroso, con nuestras debilidades cotidianas y nuestras representaciones imaginarias.
Nueva disolución de las falsas disyuntivas y polémicas en torno a realismo y fantasía, arte comprometido y arte puro, literatura nacional y literatura cosmopolita, la obra de García Márquez destruye estos a-prioris idiotas para proclamar, y conquistar, un derecho a la imaginación que, ella sí, sabe distinguir entre mistificaciones en las que un pasado muerto quiere pasar por presente vivo y mitificaciones en las que un presente vivo recupera, también, la vida del pasado.
© Carlos Fuentes: García Márquez: La segunda lectura. Publicado en La nueva novela hispanoamericana, 1969.