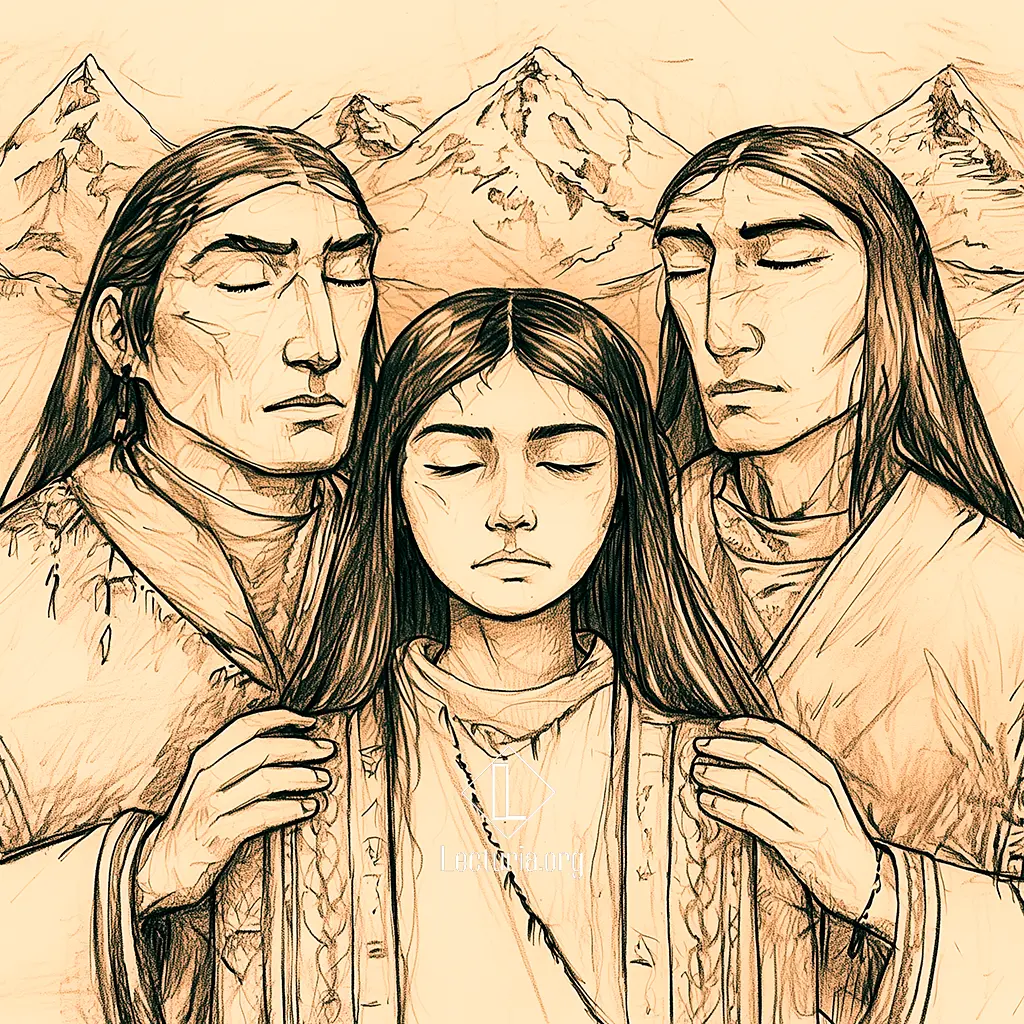Resumen del argumento: Núñez, un montañista de las regiones cercanas a Quito, cae por accidente en un valle aislado de los Andes, habitado por una comunidad ciega desde hace generaciones. Convencido de que su visión le dará ventaja, y bajo el lema «En el país de los ciegos, el tuerto es el rey», intenta imponerse al resto, pero los habitantes no comprenden la noción de «ver» y lo consideran enfermo. Al fracasar su plan de convertirse en líder, se enamora de una joven del valle y desea casarse con ella, pero los ancianos condicionan el matrimonio a que se someta a una operación para extirparle los ojos. Aunque al principio acepta por amor, al contemplar por última vez la belleza del mundo visible, desiste y huye hacia las montañas.
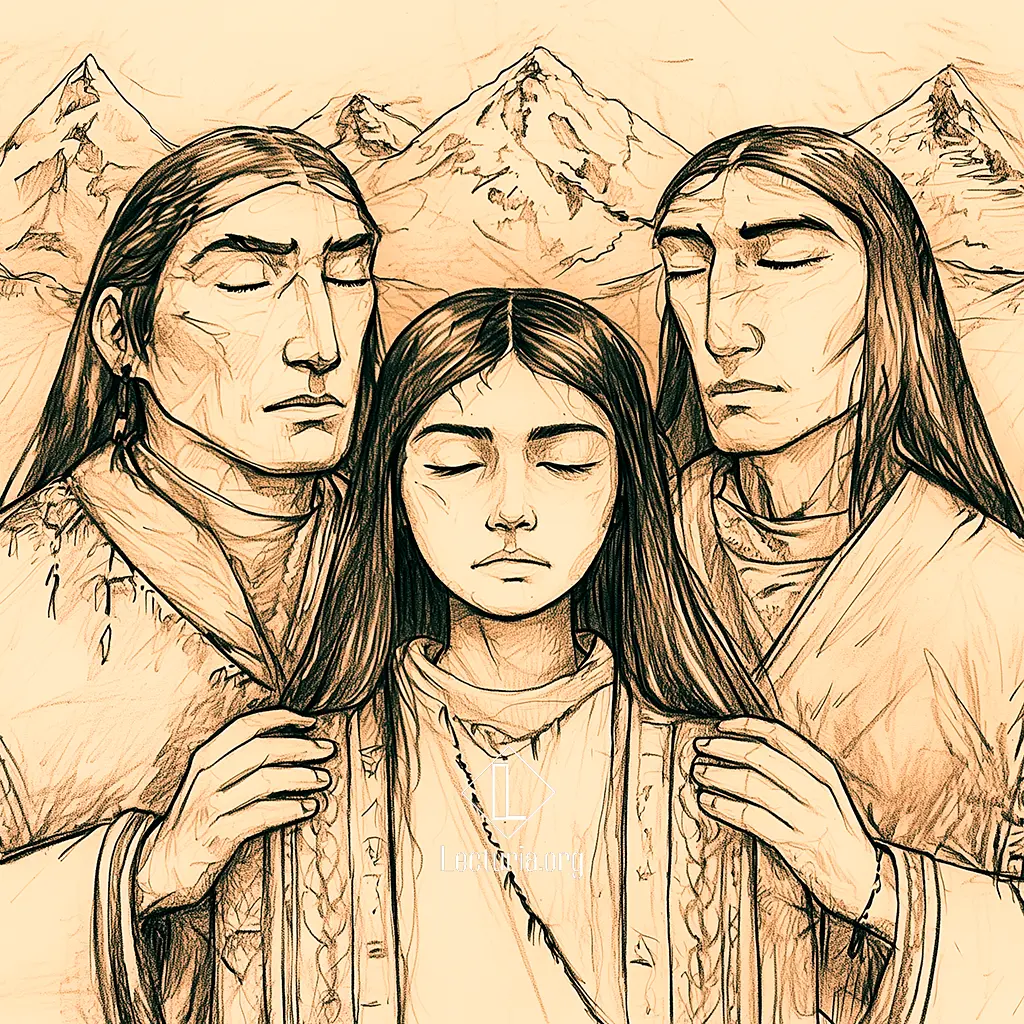
Advertencia
El resumen y análisis que ofrecemos a continuación es sólo una semblanza y una de las múltiples lecturas posibles que ofrece el texto. De ningún modo pretende sustituir la experiencia de leer la obra en su integridad.
Resumen de El país de los ciegos de H. G. Wells
Publicado por primera vez en abril de 1904 en The Strand Magazine, El país de los ciegos es un cuento de H. G. Wells que entrelaza aventura, reflexión filosófica y choque de mundos culturales. Ambientado en un valle perdido en las alturas de los Andes, el relato cuenta la historia de un hombre que llega accidentalmente a una comunidad aislada de personas ciegas, donde su don de la vista no se considera una ventaja, sino una anomalía que debe corregirse.
La historia comienza con una introducción mítica: siglos atrás, una comunidad de mestizos peruanos, huyendo de la opresión española, se refugió en un valle remoto. La región era fértil, con un clima apacible y abundantes recursos. Sin embargo, una misteriosa enfermedad atacó a la población, dejándola ciega, y lo que es aún peor, transmitiéndose la ceguera a sus descendientes. Tras un gran derrumbe provocado por un cataclismo, el valle quedó aislado del mundo exterior y el paso del tiempo hizo que la ceguera se convirtiera en la norma, hasta el punto de que nadie en la comunidad sabía lo que era ver.
Generaciones después, un joven montañista llamado Núñez, que trabajaba de guía de un grupo de alpinistas ingleses, sufre una caída durante un ascenso al Parascotopetl. Al despertar tras una avalancha, descubre que ha sobrevivido milagrosamente y, siguiendo un camino entre los riscos, llega a un valle escondido: el legendario «País de los ciegos». Al principio, se maravilla con la posibilidad de convertirse en una figura poderosa entre ellos, recordando el viejo proverbio: «En el país de los ciegos, el tuerto es rey».
Sin embargo, pronto se frustran sus expectativas. Los habitantes del valle no comprenden lo que significa «ver». En su lengua y su cultura no existe ningún concepto asociado a la visión. Consideran que Núñez es un ser primitivo y malformado, incapaz de adaptarse a su mundo perfectamente funcional, diseñado para personas ciegas: los caminos están marcados, las casas no tienen ventanas y todo se organiza según criterios táctiles y auditivos. El sentido del oído y del olfato de los habitantes del pueblo está tan desarrollado que pueden detectar movimientos y presencias con precisión. Consideran a Núñez torpe y desorientado. Su afirmación de que «ve» es interpretada como una locura.
Núñez intenta, primero con palabras y luego con hechos, demostrar la superioridad de su sentido de la vista. Intenta describir el mundo visible, los colores, las montañas, el cielo. Pero sus oyentes se escandalizan. Creen que habla de cosas peligrosas y herejías. Cuando intenta advertir sobre hechos que solo pueden ser observados, lo ridiculizan. La comunidad lo considera una persona perturbada, inferior e incluso peligrosa. Cuando finalmente intenta rebelarse y tomar por la fuerza el respeto que cree merecer, la comunidad lo reduce. Derrotado, exhausto y sin comida, se ve obligado a regresar humillado y suplicando perdón, y a negar su propia visión para poder ser aceptado.
Una vez aceptado de nuevo entre los ciegos, es relegado a los trabajos más duros y pesados. Sin embargo, entre todos ellos, una joven llamada Medina-sarote destaca: es menospreciada por los suyos por tener unos rasgos faciales inusuales según los estándares de belleza del valle (su rostro está más definido y sus párpados cerrados parecen casi capaces de abrirse). Núñez, en cambio, la considera hermosa. Poco a poco, se enamoran. Ella corresponde a sus sentimientos, aunque le cuesta comprender completamente lo que él le cuenta sobre el mundo visible. No obstante, Núñez se convence de que puede encontrar la felicidad allí si se casa con ella.
Cuando pide la mano a Medina-sarote, la comunidad se opone con firmeza. No lo consideran digno de unirse a una mujer del valle. Sus defectos, en particular su visión y su pensamiento «confuso», se consideran peligrosos. Los ancianos consultan al médico más sabio del pueblo, quien diagnostica que la única cura posible para los males de Núñez es extirparle los ojos, esos órganos anómalos que, en su opinión, perturban su mente. Asegura que, una vez ciego, Núñez será «normal» y completamente apto para vivir con ellos.
El padre de Medina-sarote, que aprecia a Núñez, se entusiasma con esta solución. Sin embargo, cuando se lo comunican a Núñez, este, horrorizado, duda. Medina-sarote, por amor, le suplica que acepte. Le promete amor eterno y le dice que lo compensará con ternura. Ante sus súplicas, él acepta someterse a la operación.
Durante los días previos al procedimiento, Núñez no puede dormir. Lo asaltan las dudas. Sabe que perder la vista es perder su mundo, su identidad y su libertad. El día señalado, cuando el sol asciende y baña las montañas de oro, Núñez se levanta y camina hacia el lugar previsto para la intervención. Sin embargo, al levantar la vista, contempla la deslumbrante belleza del amanecer sobre los glaciares y las cumbres nevadas. El mundo visible se impone con una fuerza emocional insuperable.
En lugar de esperar a que le operen, se aleja del pueblo y comienza a escalar las montañas. Herido y extenuado, alcanza una zona elevada desde la que puede ver el valle reducido a una sombra lejana. La noche cae y Núñez yace sobre las rocas, contemplando el cielo estrellado, como alguien que ha recuperado su libertad, pero al precio de la separación y la soledad.
Personajes de El país de los ciegos de H. G. Wells
El personaje central es Núñez, un joven montañista ecuatoriano que llega accidentalmente al valle tras caerse durante una expedición. Representa al hombre moderno, racional, educado, que ha visto el mundo y cree firmemente en la superioridad del conocimiento visual. Su llegada al valle se asemeja a la de un conquistador, convencido de su ventaja. Al descubrir que todos los habitantes son ciegos, recuerda el refrán «En el país de los ciegos, el tuerto es rey», y con esa convicción intenta imponer su visión, tanto literal como metafóricamente, a la comunidad. Sin embargo, su experiencia lo enfrenta a un sistema completamente ajeno al suyo, donde la ceguera no es una discapacidad, sino la norma. A lo largo del cuento, Núñez pasa por distintas etapas: al principio se siente superior, luego incomprendido, después marginado y, finalmente, enamorado y dispuesto a renunciar a su vista. Su proceso de transformación es profundo: pasa de ser un hombre orgulloso que pretende dominar a los ciegos a ser alguien que se somete a sus reglas y que está dispuesto a sacrificarse por amor. Sin embargo, en el momento decisivo, su visión del mundo (el mundo visual, sensorial, estético) se impone y opta por huir, por preservar su vista y permanecer fiel a sí mismo. Núñez no es simplemente un símbolo del forastero incomprendido, sino que también representa la tensión entre adaptación y libertad, entre amor y autonomía, entre el individuo y la comunidad.
Medina-sarote, la joven hija de Yacob, es el único personaje femenino relevante del cuento. A diferencia de otras mujeres del valle, que tienen papeles más secundarios, ella se describe con rasgos físicos menos marcados por la ceguera: sus párpados no están hundidos, tiene pestañas largas y su rostro parece, a los ojos de Núñez, que podría volver a ver. Por eso, es considerada poco atractiva entre los suyos, pero para Núñez es lo más hermoso del valle. Medina-sarote es dulce, tímida y sensible, y representa el puente posible entre los dos mundos. Aunque no comprende del todo lo que significa «ver», escucha a Núñez con curiosidad y afecto. Su amor por él es sincero, pero también está condicionado por los valores de su comunidad. Cuando le pide a Núñez que se someta a la operación que lo dejaría ciego, no lo hace por crueldad, sino porque desea proteger su relación y adaptarla al mundo que ella conoce. En cierto sentido, ella también es víctima de su contexto: su falta de comprensión sobre lo visual le impide valorar lo que Núñez considera esencial.
Yacob, el padre de Medina-sarote, es una figura paterna práctica y moderada. Aunque forma parte del consejo de ancianos y es representante de la autoridad comunitaria, demuestra una actitud más abierta y afectuosa hacia Núñez. Es él quien, a pesar de las críticas del resto de la comunidad, considera que el joven puede cambiar y llegar a integrarse. Valora su obediencia, su esfuerzo y su amor por su hija. Sin embargo, él también se somete a la lógica del valle: cuando el médico propone extirparle los ojos a Núñez para curarlo, Yacob lo celebra como una solución definitiva. No parece capaz de comprender lo que realmente significaría ese sacrificio ni los dilemas internos que sufre el joven. Su bondad está condicionada por la cultura del valle: es amable, pero no transgresor.
Un personaje muy importante, aunque sin nombre propio, es el médico de la comunidad, que encarna la racionalidad del país de los ciegos. Es él quien diagnostica que los ojos de Núñez son una malformación que perturba su mente. Su intervención es clave en la parte final del cuento: al ofrecer una explicación científica para eliminar esa «anomalía», demuestra que la comunidad ha desarrollado su propio sistema de pensamiento lógico que niega cualquier posibilidad de redención del sentido de la vista. Su figura plantea una paradoja irónica: se comporta como un científico riguroso, pero su ciencia, al basarse en la ignorancia de la visión, resulta completamente errónea para el lector. Es un símbolo de cómo todo conocimiento es relativo al contexto que lo produce.
Entre los personajes secundarios, destaca Pedro, sobrino de Yacob, un joven del valle que reacciona con hostilidad hacia Núñez. Representa la resistencia al cambio y a lo diferente. Desconfía de inmediato de Núñez y, en un momento dado, llega a enfrentarse físicamente con él. La reacción de Pedro subraya que, para la mayoría de los habitantes del valle, Núñez no es un portador de conocimiento, sino una amenaza para la armonía y la estabilidad del grupo.
Los ancianos del consejo y el resto de habitantes, que no tienen nombres propios ni una individualidad marcada, actúan como una entidad colectiva. Son la voz de la tradición, de las costumbres establecidas, de una forma de vida cerrada en sí misma. A través de ellos, Wells muestra cómo una comunidad puede crear su propia lógica del mundo, perfectamente funcional aunque sea completamente distinta a la experiencia del forastero. Su rechazo no es irracional: simplemente no la necesitan y cualquier intento de imponerla les parece una aberración.
Análisis de El país de los ciegos de H. G. Wells
Género y subgéneros principales
El país de los ciegos, de H. G. Wells, pertenece al género de la narrativa de ficción y, más específicamente, al subgénero de la ciencia ficción filosófica. Aunque no trata temas tecnológicos futuristas, como suele ser común en la ciencia ficción clásica, se inscribe con claridad en este campo al imaginar una sociedad alternativa con reglas distintas y generar una reflexión crítica sobre la naturaleza humana, el conocimiento y la percepción. Al mismo tiempo, puede considerarse una fábula moderna o una alegoría, ya que a través de una historia ficticia propone una profunda reflexión sobre la relación entre el individuo y la sociedad, y sobre la verdad y la relatividad del conocimiento. El cuento también se enmarca dentro de la literatura utópica/distópica en la medida en que describe una comunidad completamente aislada, autorregulada y funcional cuyas normas, vistas desde fuera, pueden resultar opresivas o incluso absurdas. En este sentido, la obra participa de la tradición de los mundos alternativos como espejos deformantes del nuestro, tan característica de la narrativa especulativa.
Escenario
El escenario principal del cuento es un valle aislado en los Andes, un lugar remoto e inaccesible perdido entre montañas escarpadas y glaciares. Este espacio se presenta desde el principio como un territorio legendario, casi mítico: el «País de los Ciegos». El valle está rodeado de paredes naturales de roca y hielo que lo aíslan por completo del exterior. Esta geografía cerrada cumple una función simbólica, ya que representa un universo autosuficiente, encerrado sobre sí mismo, donde no tienen cabida la historia ni las ideas exteriores. El aislamiento físico del lugar se corresponde con un aislamiento cultural e intelectual, ya que los habitantes del valle no solo están separados por la montaña, sino también por una cosmovisión completamente distinta.
En su interior, el entorno es fértil, ordenado y productivo. Hay campos de cultivo irrigados con esmero, senderos cuidadosamente trazados, casas sin ventanas y una vida perfectamente adaptada a la ceguera colectiva. El contraste entre el paisaje salvaje de los Andes y la extrema domesticación del interior del valle contribuye a resaltar la extrañeza del mundo que descubre Núñez. Cuando él escapa del valle al final del cuento, el escenario vuelve a ser la montaña abierta, la altura, la vastedad del mundo exterior. Así, el espacio no es solo un telón de fondo, sino un elemento esencial en la configuración simbólica del relato: el valle representa la norma cerrada, la comunidad sin disenso, mientras que la montaña encarna lo incierto, lo libre, lo incompleto, pero vital.
Tipo de narrador
La narración corre a cargo de un narrador omnisciente en tercera persona que conoce los pensamientos, sentimientos y decisiones de los personajes, especialmente los de Núñez. Este narrador no es del todo impersonal, ya que en ocasiones adopta un tono irónico, reflexivo e incluso compasivo, lo que permite al lector identificar ciertos juicios implícitos. Desde el principio, el narrador presenta la historia con un tono legendario, como si se tratara de una historia casi olvidada que ha sobrevivido en la tradición oral. Esta elección narrativa no solo permite presentar información previa al ingreso de Núñez al valle, sino también establecer un tono de fábula o mito.
A medida que avanza el relato, el narrador se centra casi exclusivamente en la perspectiva de Núñez y nos hace experimentar sus frustraciones, razonamientos y emociones, pero sin caer en la subjetividad total del personaje. De este modo, el narrador mantiene una distancia crítica: muestra, describe y permite que los hechos hablen por sí solos, dejando que sea el lector quien juzgue. La elección de este tipo de narrador refuerza el carácter alegórico del cuento: no hay un discurso autoritario que nos diga qué pensar, pero sí se organiza la narración de modo que ciertas tensiones —como la existente entre la razón y el poder o entre la cultura y la naturaleza— se vuelvan evidentes.
Temas principales
Uno de los temas centrales del cuento es la relatividad del conocimiento y de la verdad. A través del enfrentamiento entre Núñez y los habitantes del valle, Wells cuestiona la idea de que el conocimiento sea absoluto o universal. La comunidad ciega ha construido un mundo completo sin necesidad de la vista: han desarrollado sus propios sistemas de orientación, trabajo, filosofía, religión y ciencia. La vista, que para Núñez es el sentido fundamental, carece de significado para ellos. Lo que para él es una evidencia natural —ver—, para ellos es un delirio patológico. Así, el cuento obliga al lector a reconsiderar lo que considera «normal» o «real», y plantea que toda verdad está anclada en un marco cultural.
Otro tema profundamente vinculado es el del poder y la imposición de la diferencia. Núñez llega al valle convencido de que su capacidad de ver le otorga una superioridad inmediata. Asume que su don le garantizará el liderazgo. Sin embargo, la historia demuestra que, en un entorno regido por otras normas, una diferencia puede interpretarse como una debilidad o una enfermedad. En lugar de venerarlo por su vista, la comunidad lo margina, lo castiga y, finalmente, intenta extirparle los ojos. Así, el cuento cuestiona las estructuras de dominación cultural: quien llega «desde afuera» con una mirada distinta, en lugar de iluminar, puede ser rechazado por representar una amenaza para la estabilidad del orden existente.
El relato también explora el conflicto entre la individualidad y la comunidad. Núñez representa al individuo que conserva una visión personal del mundo y desea expresarse según sus propios valores. El valle, por el contrario, es una comunidad cerrada y funcional que no admite desviaciones ni disensos. Esta tensión se manifiesta en la lucha interna de Núñez entre integrarse —y ceder su vista a cambio del amor y la pertenencia— o preservar su identidad y escapar. El dilema moral al que se enfrenta en el tramo final del cuento (someterse a la operación o marcharse) condensa este tema con una potencia dramática singular.
Finalmente, el cuento aborda la belleza del mundo visible y la libertad personal. La mirada de Núñez sobre el paisaje, los colores, las luces y la vastedad del cielo contrasta con la oscuridad funcional del valle. Al contemplar por última vez el amanecer sobre los glaciares, comprende que no puede renunciar a ello. El relato se convierte entonces en una defensa sutil, pero poderosa, del valor estético de la vida, de la contemplación y de lo sensible como dimensiones esenciales de la existencia humana.
Estilo y técnicas de escritura
H. G. Wells emplea en este cuento un estilo narrativo claro, sobrio y elegante, que combina la narración de aventuras con la reflexión filosófica. El lenguaje es descriptivo, pero no excesivamente florido: se detiene en los detalles necesarios para crear una ambientación sólida y para construir con precisión los contrastes entre los dos mundos. En las descripciones del paisaje andino o del valle, Wells introduce una belleza contenida que intensifica el contraste entre la grandeza del mundo exterior y la vida encerrada del país de los ciegos.
Una técnica central en el cuento es el uso de la ironía dramática. El lector, que comparte con Núñez la experiencia del mundo visible, entiende rápidamente lo absurdo de muchas creencias del valle, como la existencia de un «techo de roca» sobre el mundo. Sin embargo, Wells no ridiculiza a los ciegos, sino que los presenta como lógicos dentro de su marco cultural. Esta ambigüedad irónica obliga al lector a posicionarse constantemente entre dos perspectivas, y genera una tensión narrativa sutil pero constante.
Otra técnica fundamental es el despliegue gradual del conflicto. El cuento no entra de lleno en la confrontación: primero crea una atmósfera de misterio, luego de asombro, y más adelante de decepción, frustración y tragedia. Esa progresión lenta permite al lector acompañar el proceso interno de Núñez con profundidad. A esto se suma un uso muy preciso del diálogo indirecto libre, que permite acceder a los pensamientos del protagonista sin abandonar la voz narrativa externa.
En cuanto a la estructura, el cuento combina elementos del relato de viaje, del mito fundacional y de la parábola moral. Comienza con una leyenda ancestral, luego se transforma en una aventura montañista, y finalmente en una alegoría existencial. Este juego de registros amplía el alcance del cuento y permite que su lectura se mantenga abierta a distintas interpretaciones. La ambigüedad del final, donde no se aclara si Núñez muere o simplemente descansa en paz con su decisión, deja la reflexión abierta, sin moraleja explícita, pero con una fuerte carga simbólica.
Comentario general
El país de los ciegos, de H. G. Wells, es un cuento que plantea una situación extrema para cuestionar algo profundamente humano: nuestra creencia de que lo que percibimos es «la realidad». La historia de Núñez, un hombre que ve, pero que llega a una comunidad en la que todos son ciegos desde hace generaciones, funciona como una especie de experimento imaginario. A través de esta premisa, Wells construye una narración que obliga al lector a preguntarse qué es realmente el conocimiento, qué valor tienen nuestros sentidos y si la verdad es algo absoluto o depende del entorno cultural en que uno vive.
La historia no está pensada como una aventura de montaña, aunque comience con una expedición en los Andes. El verdadero conflicto no es físico, sino intelectual y simbólico. Desde que Núñez cae en el valle, se enfrenta a una cultura completamente distinta, en la que su capacidad de ver no solo no es comprendida, sino que se interpreta como una patología. Lo que para él es natural —la vista— es, para los otros, una anomalía que lo hace parecer torpe, poco confiable y, en último término, enfermo. A partir de este punto, el relato se convierte en una meditación sobre la incomunicabilidad entre diferentes formas de entender el mundo. Núñez intenta explicar lo que significa ver, pero las palabras no alcanzan. La gente del valle tiene otras palabras, otros valores, otro sistema de pensamiento. No hay traducción posible entre sus realidades.
Este malentendido central entre Núñez y los ciegos no es solo un conflicto entre dos maneras de percibir, sino también entre dos concepciones del saber y del poder. Núñez cree que su visión lo hace superior. Llega al valle convencido de que podrá dominar o guiar a los ciegos, siguiendo el viejo proverbio: «En el país de los ciegos, el tuerto es rey». Pero pronto descubre que no solo no es rey, sino que es un marginal, incluso un problema. La comunidad del valle no necesita de sus ojos. Su organización está completamente adaptada a la ceguera: tienen métodos para orientarse, para trabajar, para reconocer a los demás. Tienen sus propias creencias, sus propios saberes, y una historia que ha evolucionado sin necesidad de la visión. En este sentido, Wells demuestra cómo una comunidad puede construir un mundo coherente, incluso si parte de una condición que en otro contexto sería considerada una limitación.
Lo que hace más interesante el relato es que no cae en el fácil recurso de ridiculizar a los ciegos o de victimizar a Núñez. En lugar de eso, muestra la complejidad del encuentro entre dos sistemas de sentido. Núñez, por ejemplo, no puede convencer a los habitantes del valle de la existencia del cielo, ni del sol, ni de los colores. Ellos tienen explicaciones alternativas para todo. Y cuando intenta usar su visión para demostrar su superioridad —por ejemplo, prediciendo cosas que ve a lo lejos— se equivoca, o sus pruebas no son interpretadas como él espera. Poco a poco, el lector comprende que ver no garantiza entender, y que la percepción aislada no basta para construir una verdad común.
Uno de los momentos más poderosos del cuento es el dilema final que enfrenta Núñez: si quiere casarse con Medina-sarote, la mujer que ama, debe aceptar someterse a una operación para que le extirpen los ojos. Para la comunidad, es un acto médico que lo curará de su locura; para él, es la pérdida de su identidad, de su libertad y de su forma de estar en el mundo. Este conflicto condensa el núcleo ético del relato: ¿hasta qué punto uno puede adaptarse a un entorno que niega lo que uno es? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por encajar, por ser aceptados, por pertenecer?
Desde el punto de vista literario, Wells construye esta historia con una estructura muy cuidada, que va llevando al lector desde la curiosidad hasta la tensión moral. El tono inicial es casi legendario: el valle perdido en los Andes se nos presenta como un mito, algo apenas recordado. Pero pronto entramos en una narración precisa, con descripciones detalladas, diálogos medidos y una prosa contenida que evita el dramatismo, pero que deja ver las emociones intensas que viven los personajes. No hay excesos, ni sentimentalismos, ni caricaturas. Todo está narrado con sobriedad, lo que hace que el conflicto resuene con más fuerza.
Un detalle notable es cómo Wells logra que el lector se identifique primero con Núñez —porque también ve, como él— pero luego lo sitúa en una posición incómoda. A medida que la historia avanza, no es tan fácil decidir qué es lo correcto. Núñez se vuelve arrogante, impaciente, incluso violento. Los ciegos, por su parte, no son crueles ni ignorantes; son coherentes con su forma de vida. El cuento, entonces, no propone una respuesta cerrada, sino que invita a pensar. ¿Quién está equivocado? ¿Quién tiene razón? ¿Puede uno juzgar desde fuera lo que es mejor para los otros?
El final del cuento, además, no ofrece una resolución definitiva. Núñez no se somete a la operación, pero tampoco regresa al mundo. Escapa hacia la montaña, herido, cansado, pero en paz. Y la narración se detiene en una imagen ambigua: lo vemos tumbado, sonriente, contemplando las cumbres y el cielo estrellado. ¿Murió? ¿Está simplemente descansando? No lo sabemos. Pero lo que queda claro es que eligió conservar su capacidad de ver, su libertad interior, aunque eso lo alejara del amor y de la comunidad. Esa última escena no es heroica ni trágica: es contemplativa, silenciosa, cargada de un significado que no se impone, pero que queda resonando.