A las tres o cuatro horas de viaje, por la ruta interminablemente rectilínea, la vieja señora reblandecida, pero tan imperiosa como en sus mejores tiempos, ordena al chauffeur: «Agarre por el campo, corte camino».
G. Messina, Desde el pescante.
Aquel mediodía de junio, al cruzar la puerta cancel, Guzmán claramente notó la angustia: una opresión leve y pasajera que de un año a esta parte lo acometía cuando estaba por salir de viaje. Una simple costumbre, opinó, una costumbre del ánimo, incómoda, eso sí, para un hombre de su profesión: Guzmán era viajante de comercio. Opinó también que algún origen reconocería aquello y en rápido rastreo llegó a su mujer y aun a los antepasados italianos de su mujer. Ésta, que lo seguía de cerca por el pasillo, justamente recitaba entonces la consabida cantinela de recomendaciones inevitables:
—Manejá despacio. No te distraigas. Cuidado con los asaltos.
Guzmán cerró los ojos y, buscando consuelo y refugio, la imaginó como sin duda la veían los otros: una rubia casi robusta, aparentemente maciza, cuya frescura de juventud se manifestaba, no menos que en la piel, en el desafiante pelo despeinado y en el corpiño excedido. ¿No decía Battilana, experto en la materia, que la mujer joven es animal despreocupado? Él se preguntó si prefería a una mujer despreocupada, que tal vez deja al marido solo, o a esta suya, que no lo dejaba en paz. Ya que disponía de su Carlota, que ahora lo estrechaba como si la inminente separación fuera definitiva, remitió a otra oportunidad el dilema. Por último se desprendió de los brazos y encaró el Hudson. Para cualquier viajante (si lo sabrán los riñones y el lumbago) tarde o temprano el automóvil se convierte en instrumento de tortura; pero no sólo de experiencia vive el hombre: algo significan las opiniones del prójimo y las quimeras de la juventud. Engañado por sus propias ponderaciones de aquel Hudson 8 en línea, modelo 1935 —cuyas virtudes eran reales, por cierto, y mediocres, como las de todo automóvil— lo contempló con satisfacción orgullosa, aunque no ciega a ese airecillo patético, que le conocía demasiado bien, de viejo carromato impecablemente cuidado. La satisfacción, por otra parte, no carecía de fundamento, ya que el Hudson cumplía con las dos ineluctables condiciones requeridas por la felicidad: lo alejaba y lo traía de vuelta. Diciéndose: «Cada cual tiene derecho a sus ridiculeces» pensó que en avanzado estado de madurez mentía socarronamente. Porque su mujer se inquietaba si lo sabía de noche en la ruta, aseguró:
—Ahora mismo salgo para Rauch.
Guzmán, que trabajaba una línea completa de productos nobles marca Lancero, a lo largo de la ruta número 2, hasta Dolores, y del camino de la costa, hasta el Salado, esa tarde, a pedido del señor gerente y en relevo de un colega en uso de licencia, viajaría por la ruta 3 a Las Flores y Cacharé, doblaría hacia Rauch y, en el camino de Ayacucho, más allá del arroyo El Perdido, vería de conformar a uno de los más fuertes clientes de la zona, quejoso por la continua remisión de partidas de dulce de membrillo avinagrado, de yerba apolillada y de fideos con gorgojo. Ya sentado en el coche, calentó unos minutos el motor, agitó con festiva tiesura una mano finamente rayada de pelos negros y empujado por uno de esos afanes de refirmar las mentiras, que tantas veces las descubren, exclamó:
—¡A Rauch!
—¿Cómo a Rauch? —interrogó Carlota—. ¿No recogés primero a Battilana? ¿No vas con Battilana?
Rápidamente protestó:
—Me olvidaba por completo. Ahí tenés el resultado de tus recomendaciones: aturden.
Su olvido era otro. No recordaba la conversación en que hablaron del compañero de viaje; pero más valía no volver sobre lo dicho y lo callado, región resbaladiza, donde al menor descuido el embustero se desbarranca.
—Lo que es yo —reconoció Carlota, dócil a una idea que la alejaba de esa conversación tal vez peligrosamente encaminada a sacar a luz los engaños— no sé cuándo me quedo más inquieta… Si nadie te acompaña y pasa algo, no hay quien te ayude; si vas con otro, conversás, te distraés y de golpe llegan las desgracias.
Guzmán la miraba sin escuchar. Sólo llevaría el recuerdo de esa cara joven, mágicamente incontaminada de preocupaciones y temores.
Divertido por los juegos de su increíble fantasía, en el trayecto entre su casa, en el 700 de Chacabuco, y el restaurant, cerca de Constitución, pensó que si Carlota, como un pájaro, lo siguiera por el aire, ahora se volvería, perfectamente satisfecha y embaucada. En efecto, dejó el coche frente al departamento de Battilana, en General Hornos, por donde partiría, después, rumbo a Rauch. Para sembrar la vida de modestos triunfos, que tanto la mejoran, el hombre astuto no se conforma con la buena suerte sino que aporta su toque habilidoso.
En el restaurant, vasto como un tinglado, los muchachos esperaban junto a la mesa. Eran ocho, la mayor parte condiscípulos, todos hombres maduros, cansados, canosos. Entre los «nuevos», traídos por los «viejos», contábanse Battilana, que él apadrinaba, y Nardi, un conocido de Fondeville. El grupo original, de quince, había quedado reducido por muertes, achaques y otras causas de baja. Cada cual instintivamente se dirigía a una silla determinada, salvo el viejito Coria, a quien llamaban «volante», que no respetaba el lugar de nadie.
Se generalizó un debate sobre las ventajas y desventajas de los almuerzos en oposición a las comidas, y algunos trataban de explicar a Battilana la situación y de ganarlo para sus respectivos bandos.
—Díganme —preguntó Fondeville, guiñando un ojo—, ¿soy de alguna utilidad en la oficina después de esta comilona?
—Y a mí, díganme, ¿son de alguna utilidad los viejos que se acostaron tarde?
—Nunca sirven para gran cosa —precisó Battilana.
Belvedere aclaró:
—Todos los jueves nos reunimos.
Alguien, para nombrar al grupo, dijo «los muchachos».
—De muchachos no tenemos más que el nombre —admitió Sauro.
—Y lo que es más triste, el espíritu —convino Guzmán.
—El espíritu en alto —declamó Battilana, para agregar reflexivamente—. Me traen a la memoria esos viejos que se reúnen en las plazas.
Guzmán vaciló entre una réplica y un vaso de vino. Se resolvió por el vino y, después, nerviosamente comió pan.
—Hasta hace poco —Sauro explicaba dirigiéndose a Battilana— nos reuníamos al fin de la tarde en un café, donde el Cuarteto del Centro tocaba tangos que daba gusto y a las ocho nos corríamos al restaurant, cocina de toda confianza, y acabábamos la noche… ¿a que no acierta?
—Enfermos por tanto tuco al pomodoro —replicó sin vacilar Battilana.
En ese preciso instante un mozo que no tenía tiempo que perder y que pedía permiso en tono de reproche, se abría camino entre las cabezas, con la fuente de ravioles.
—No señor. En illo tempore bebíamos nuestro vermouth en un barcito y jugábamos a la baraja, pero ahora, cosa de viejos, preferimos conversar y nos pusimos de acuerdo que mejor que el vermouth nos asienta el helado de pistacho.
Fondeville intervino:
—Es admirable cómo a todos nos gusta ese helado. Vamos a una heladería de la calle San Juan, que sirve helados fresquitos, porque trabaja mucho, y usted se atraca al mostrador en la seguridad de que no lo van a intoxicar.
—¿Ha calculado, señor, el tendal que año tras año siembra el botulismo? —interrogó Nardi.
Momentáneamente animado, Coria exhortó:
—Faciliten al señor Battilana la dirección exacta de la heladería. Se la recomiendo de todo corazón, desde luego con la salvedad de que usted sea, como nosotros, un partidario del helado.
Retomó la palabra Sauro:
—Alguien dijo que el pistacho (un completo embuste, lo más probable) estimula, no sé si me entiende, la vitalidad del hombre, así que entre broma y broma cada cual da cuenta de su helado, excepto el señor —indicó a Coria—, el más viejito, que es el que todos cargamos, que se despacha dos, porque le hacemos ver que los necesita de urgencia.
En tono de admiración dijo Fondeville, señalando a Battilana y guiñando un ojo:
—Éste, en cambio, no ha de necesitar pistacho.
El referido admitió, con una sonrisa modesta:
—Por ahora, francamente, no.
Guzmán, poco dado a juzgar a la gente, pensó que la de su tiempo era la mejor del mundo, pero que de las nuevas generaciones más valía no hablar. Sobre todo, porque uno se equivocaba. Battilana, por ejemplo, que en el ambiente de Ferrocarril Oeste brillaba como espíritu mordaz y amplio, confrontado a los muchachos perdía lustre. Él se preguntaba si traerlo al círculo de los íntimos no había sido un error y, peor aún, hablarle del viaje. En efecto, alegando su curiosidad por palpar la realidad del país, Battilana obtuvo permiso en la oficina y ahora, si no mediaba un milagro, serían compañeros hasta más allá de Rauch, ida y vuelta, por lo que debía felicitarse, ya que en la hipótesis de inconveniente por desperfecto o pantano la soledad absoluta no presentaba ventajas.
Belvedere y Sauro retomaron, risueños pero tercos, una inmemorial polémica de conservadores y radicales.
—Por favor —suplicó Battilana—. De las especies extintas quedan tal vez dos ejemplares en el Museo de La Plata: ustedes.
«¿Y si lo dejara?», pensó Guzmán. «¿Si en la confusión de las despedidas me lo olvidara? El viaje sería otra cosa.»
De postre sirvieron helados de pistacho, lo que significó una agradable sorpresa.
—Alguien los encargó —aventuró Sauro.
No tardaron en advertir la poco disimulada risita de Coria.
—Es él, es él —gritaron varios, apuntando con el dedo.
Lo palmearon. Sauro ordenó al mozo:
—Para el señor Coria, doble ración.
Al ver el plato de Battilana, Coria comentó:
—Éste se premia solo. No lo necesita, pero no le hace asco.
—La sangre joven come por dos —dictaminó Fondeville.
Belvedere observó ecuánimemente:
—No van a comparar este pistacho con el de la calle San Juan.
La despedida se demoró en grupos, en la vereda. Cuando Guzmán notó la ausencia de Battilana, consideró la posibilidad de olvidarlo; llegado el momento de irse, como todavía no aparecía el compañero, enderezó a la calle Hornos, caminando despacio, porque el coraje flaqueaba. No tardó en oír la sofocada voz del otro:
—Creí que me había dejado, don Guzmán. Me entretuvo en el teléfono una cargosa. Usted sabe cómo son las mujeres: pura recomendación y promesa. Cuando salí no quedaba en el local un alma, pero el instinto me guió hasta aquí.
—No me diga don —contestó Guzmán, y pensó que a Battilana no le faltaba nada: boina, pipa inglesa, pañuelo multicolor al cuello, impermeable, el saco peludo que le vio en el restaurant, pantalón marrón, zapatos amarillos; mirándolo con imparcialidad aseveró—: No vaya a criticarme el Hudson, porque entonces no viaja.
—No, si los autos de antes… —ponderó Battilana.
El motor del Hudson bramaba como poderoso avión, sin duda porque el caño de escape estaría un poco podrido. Guzmán dobló por General Iriarte, cruzó el puente Pueyrredón y, dejando a mano derecha el frigorífico La Negra, emprendió el rumbo definitivo. Cuando Battilana se quitó la boina, Guzmán, a pesar del frío, abrió un vidrio hasta abajo, para que el aire de afuera atenuara el olor a cabeza. «El mimado de las mujeres», pensó. «Qué puercas.» Con la expresión imbécil de algunos muertos el acompañante dormía su digestión pesada y a modo de comentario a las circunstancias de la ruta emitía resuellos, silbidos o ronquidos cortos. Tras mucho andar, el suburbio, a los lados, raleó; llegaron, por fin, al campo. En tranqueras o en postes, de tramo largo en tramo largo, había letreros con nombres de estancias: La Primavera, Las Encadenadas, La Perdida, Los Cerrillos, La Legua, El Toro. Guzmán pensó: «Nunca me parecieron tan tristes».
Uno de sus propios ronquidos alarmó a Battilana. Ya despierto, dijo:
—Usted disculpe si estuve medio guarango en el restaurant, pero yo a ese ambiente no lo trago.
—¿Qué tiene ese ambiente?
—No me hago el difícil, qué esperanza, pero la estupidez tan satisfecha… Están, o se creen, en el mejor de los mundos posibles.
—¿Hay varios mundos posibles? —preguntó desdeñoso Guzmán.
—Varios mundos, varias Argentinas, varios futuros que nos esperan: en uno u otro desembocaremos de pronto.
Incapaz de seguir a Battilana en tales consideraciones, Guzmán se contrajo al tema concreto y observó:
—Le prevengo que hay gente de valía.
—No discuto. Cuando se juntan es la cosa. ¿Le confieso por qué no los trago? Son el cuadro vivo de la República. Esa calaña en el gobierno. Para morirse.
—La democracia. ¿O usted, como no recuerdo qué prócer, importaría un inca?
—No, la historia no retrocede. Hay que dar un gran salto, el gran giro. Basta de gobierno por atorrantes de comité.
—Los va a extrañar.
—No tema. Ponga las riendas en manos de políticos y de técnicos de otra mentalidad, cambie las estructuras y mire el futuro con esperanza. ¿Usted se da cuenta?
Sin mayor conciencia de lo que decía, Guzmán sentenció:
—La vida es confusión.
Recapacitó y llegó a una conclusión asombrosa: él era un hombre afortunado. O estaba viajando, lo que tenía sus visos de descanso, o iba con la señora a Ferrocarril Oeste, el club del barrio de antes, o se quedaba en casa, con un buen libro, frente a la televisión. Amigos no faltaban: los muchachos, los consocios de Ferro, entre los que se contaba Battilana; los del nuevo barrio, gente que no echaba raíces, con la que uno tal vez congeniaba poco.
Battilana dijo: «Con su permiso» y abrió la radio. Oyeron La zamba de Vargas. Un camionero no daba paso; cuando por fin lo dejaron atrás, un ómnibus por poco los atropella. Guzmán gritó improperios, que el destinatario no oyó, porque ya estaba lejos. Argumentó, indulgentemente, Battilana:
—Póngase en su lugar. Hombres de trabajo, fatigados.
—¿Y yo qué soy? —Guzmán preguntó con odio.
En Monte, perdieron más de un cuarto de hora en el surtidor. No había nadie para atenderlos. Cuando vio que Battilana entraba en la casita, pensó que buscaba al empleado; había ido al baño. Por último un anciano, adosado a una radio portátil que transmitía un partido de fútbol de poca monta, llenó el tanque; no bien cobró, se retiró a escuchar su partido.
Porque se les había hecho tarde, Guzmán postergó para la vuelta la visita a dos o tres clientes de Las Flores. Dejaron atrás los pagos de La Colorada, hoy Doctor Domingo Harostegui, el famoso de Pardo, el de Miramonte y, a corta distancia de Cacharí, doblaron hacia el este por un camino de tierra. Tosió Battilana y observó con timidez:
—Entra un poco de polvo.
—Por suerte no tanto como en los coches nuevos —replicó Guzmán, tosiendo.
Después de recorrer unas doce leguas atravesaron el puente sobre el arroyo Los Huesos, pasaron frente al almacén que hace esquina y, ya en la entrada de Rauch, más allá de las instalaciones de remate y feria, cruzaron muy despacio las vías de un ramal muerto. Battilana comentó:
—El hombre conoce a fondo su itinerario.
Mientras recibía con íntima satisfacción este elogio, que reputaba merecido, Guzmán se preguntó si no se habían extraviado. Por el pueblo, el camino era seguro, pero más largo; para ganar tiempo prefirió bordear las quintas, lo que en definitiva no encerraba otro riesgo que el de perder los minutos ganados. Por de pronto ya debía enfrentar la estación del ferrocarril. Cuando estaba por confesar las dudas, apareció la estación. La dejaron a la izquierda. Guzmán pensó: «A los trescientos metros cruzare las vías del tren general». Los trescientos metros inexplicablemente se estiraban. Según sus cálculos, ya habían andado más de mil. A un hombre en un carricoche casi le pregunta «por aquí ¿voy bien?», pero siguió de largo, descubrió que estaba resuelto a defender la nueva imagen suya, de conocedor de caminos, que proponía Battilana. «Qué locura», se dijo. Al cruzar las tan esperadas vías formuló para si un aserto insostenible: «Hoy encuentro todo, pero algo hicieron con las distancias. No las dejaron como estaban. Las acortaron o las alargaron».
Ambos viajeros coincidieron en la calificación de «muy desparejo y hasta apozado» para el camino que los alejaba de Rauch. Cayó un aguacero breve. Hubo en la tarde un cambio de luz, que infundió intensidad extraordinaria en el verdor del pasto y en la negrura de las vacas. El cielo se oscureció de pronto.
—Ahora se ve mal —admitió Guzmán—. Que no se nos pase el indicador con la flecha, que señala el camino de Udaquiola. Tenemos que dejarlo a la izquierda. Después, en el partido de Ayacucho, más allá del arroyo El Perdido, vamos a llegar al almacén La Campana, frente a una escuela.
Aunque trajinaron buen rato no aparecía el indicador. A lo lejos rodó un trueno y sobre el coche se volcó, urgente, la lluvia, opaca y dura. Guzmán encaró y desechó la posibilidad de interrumpir el viaje, de volverse atrás. Encendió en vano los faros. Como estaba muy resbaladizo el terraplén, avanzó lentamente, con el motor «regulando». Comentó:
—Las lluvias de la patria —y se preguntó cómo toleraría su fama de viajero avezado una proposición (que él soltaría en tono indiferente, por cierto) de volver a Rauch; le faltó coraje; siguió avanzando y, por fin, en la esperanza de provocar en el compañero la respuesta adecuada, aventuró—: ¡Qué lluvia!
—Va a pasar —respondió Battilana.
Guzmán, en una ojeada nerviosa, lo entrevió con la boca abierta, absorto en la opacidad gris y blanca del vidrio mojado, y se dijo: «Es un bicho revestido de su caparazón de insensibilidad» y estuvo a punto de citar la réplica del paisano, recordada por algún colega, años atrás, en el hotel Rigamonti, de Las Flores: «Va a pasar… los ponchos». Como poseído por una voluntad perversa, Battilana repetía:
—Va a pasar. Un chaparrón así no dura.
—No dura —convino distraído, Guzmán, mientras increpaba, en su fuero interno, al compañero—. Y usted ¿qué sabe?
Llovía despacio, con disposición para seguir la noche entera. Hubo otro cambio en la luz: de nuevo el campo se iluminó, y toda circunstancia o detalle se afirmó con nítida vividez, dramáticamente significativa de algo que el observador estaba a punto de entender. Hablando solo, observó Guzmán:
—Es la última luz de la tarde.
—Y uno no sabe de dónde sale. Parece venir de la tierra —dijo Battilana rápidamente y con alguna exaltación—. ¿Vio cómo la luz cambia todo? Ahora el campo no es el de hace un rato.
—No puedo mirar a los lados —contestó con enojo—. El barro blanco es un jabón y al menor descuido ganamos la zanja.
Un camión manejado por soldados, que venía en sentido contrario, no se desvió del centro del camino y, para sortearlo sin desbarrancarse, Guzmán tuvo que recurrir a toda su habilidad.
—¿No vio la chapa? —preguntó Battilana—. Mírela, dese vuelta y mírela. ¿De dónde sale esa chapa?
—¿Qué me importa la chapa? Hay gente así. Nada les interesa como la chapa del auto que cruzaron. Es para no creer. Salvados por un pelo, porque manejo como un rey, ¿ahora voy a darme vuelta para mirar la chapa? —levantó aún la voz y preguntó indignado—: ¿Le digo lo que pienso? Lo mejor es aprovechar la luz que todavía queda para hacer la maniobra y pegar la vuelta a Rauch.
—¿Le parece? —preguntó Battilana.
—¿Usted es un héroe o un inconsciente? Decídase. Los faros del Hudson no son gran cosa, esta lluvia, que va a pasar, para mí que dura hasta mañana, el camino es un palo enjabonado. Por capricho yo no voy a fundir una biela. Mire, el camino aquí parece más ancho. Vamos a dar la vuelta.
Ejecutó una maniobra impecable, pero al retomar camino en dirección a Rauch el coche se deslizó peligrosamente hacia la zanja.
—Mire, usted baja, yo arranco, usted empuja y yo enderezo —ordenó Guzmán—. Con un empujoncito oportuno lo enderezamos.
En el acto Battilana salió a la lluvia. Guzmán inició un ademán para alcanzarle la boina, que estaba en el asiento de atrás; pero como el otro no advirtió el ofrecimiento, ni por lo visto el agua que le chorreaba la cara, Guzmán pensó: «Que se empape. Total, por terco, tiene la culpa. Lo malo va a ser el olor a perro mojado. Si hace un rato no le hago caso, ahora estamos como dos caballeros en el hotel de Rauch, atendidos por la misma hija del patrón. Apostaría a que el puerco la conquista».
—¿Listo? —preguntó.
—Listo —dijo Battilana.
Guzmán puso primera velocidad, suavemente aceleró. El coche arrastró a Battilana (que al soltarlo cayó de rodillas en el barro) y en lugar de subir al terraplén siguió patinando por el borde, sin mayor desviación hacia arriba ni hacia abajo. Guzmán detuvo la marcha.
—Para estos trotes —diagnosticó fríamente— usted es bastante inútil. Hasta chambón. —Después, mirando las ruedas y la huella, agregó: —Así no sigo porque me voy abajo. ¿Habrá donde pedir ayuda?
A la derecha, a corta distancia del camino, vieron una casucha, probablemente un puesto.
—¿Voy a pedir ayuda? —preguntó Battilana.
Guzmán pensó: «Cuando lo maltratan se amansa».
—Vamos los dos —dijo.
Como había que sortear los charcos, no levantaban los ojos del suelo; cuando los levantaron, se encontraron frente a una casa blanca, de altos, ancha y cuadrada.
No había llamador; Guzmán golpeó la puerta con el puño y gritó:
—Ave María.
—No estamos en el teatro, don Guzmán.
—Estamos en el campo, don Battilana. ¿Qué quiere que haga? ¿Que bufe? En cuanto le doy confianza, usted sale con fantasías. Mire esa torre.
La torre quedaba a la derecha, era de cemento, muy alta, como coronada de una plataforma en que se divisaban personas, probablemente centinelas. Proyectaba un haz de luz giratorio.
—Le juro —ponderó Battilana—, le juro…
Porque se había entreabierto la puerta, calló. Se asomó una mujer joven, rubia, de pecho prominente, vestida con una suerte de uniforme verde oliva, sin duda militar (camisa de cuello cerrado, faldas). Seria, impávida, los miraba con fríos ojos azules.
—¿Causal? —preguntó.
—¿Causal? —repitió Guzmán con extrañeza; después, expansivo y risueño, refirió—: El señor aquí tiene toda la culpa…
Battilana, interrumpiéndolo con evidente ánimo de tomar a su cargo la explicación, manifestó:
—Perdón, señorita —esbozó un virtual contoneo—. La molestamos porque nos encajamos con el auto. Si nos presta un caballo, lo atamos a la rastra y en dos patadas…
—¿Caballo? —interrogó atónita la mujer, como quien menciona algo increíble—. A ver, salvoconductos.
—¿Salvoconductos? —articuló Guzmán.
Battilana aclaró:
—Señorita, nosotros venimos a pedir auxilio. Si usted no puede es otra cosa.
—¿Tienen o no salvoconductos? Entren, entren.
Entraron en un corredor de paredes grises. La mujer cerró la puerta, dio dos vueltas a la cerradura y guardó el manojo de llaves. Se miraron sin entender. Battilana protestó, lastimoso:
—Pero señorita, no queremos entretenerla. Si no puede prestarnos el caballo, nos retiramos.
Inexpresivamente, en un tono cansado, la mujer especificó:
—Documentos.
—No queremos entretenerla —porfió cortésmente Battilana—. Nos retiramos.
La mujer, sin levantar la voz (por un instante creyeron que hablaba con ellos) llamó:
—Cabo, apersone estos dos elementos al coronel.
Acudió un cabo en uniforme de fajina, los empuñó por los brazos, los condujo expeditivamente por el corredor. En el apresurado trayecto Guzmán preguntaba —procurando no perder la compostura, lo que no era fácil— «¿esto qué significa?», mientras Battilana alardeaba de amistades altamente colocadas, que harían pagar muy caro a los culpables del error, sin duda involuntario, y ofrecía la cédula de identidad a la mujer que se había ido y al cabo que no escuchaba. El cabo los metió en un cuartito donde una muchacha, de espaldas, ordenaba un fichero; al soltarlos, previno:
—Quietos.
Entreabrió una puerta y con la cabeza en el cuarto contiguo anunció:
—Mi coronel, traigo a dos.
Por toda respuesta llegó una palabra:
—Calabozo.
Battilana se rebeló.
—Ah, no. Me van a oír —prorrumpió, gritando un poco—. El señor coronel entenderá, estoy seguro, nuestra situación.
—¿Dónde va? —preguntó el cabo y le aplicó un empellón, que lo sacudió visiblemente.
Guzmán se preguntó si había llegado el momento de actuar. El cabo los empuñó de nuevo, ahora con mayor firmeza, y los condujo. Al salir del cuartito, Guzmán sorprendió a Battilana mirando de reojo a la mujer que arreglaba el fichero, y admirativamente pensó: «En su renglón no afloja». Cuando él también miró, la muchacha, que se había vuelto, resultó una de esas viejas abominables que vistas de atrás parecen jóvenes.
El calabozo era un cuartito muy limpio, con las paredes blanqueadas; contra una de ellas había una cucheta.
—Menos mal que nos pusieron juntos —comentó Guzmán.
La espontánea cordialidad de estas palabras, o la aspereza de los momentos anteriores, acabaron con la resistencia de Battilana.
—¿Dónde nos metimos, don Guzmán? —preguntó a punto de sollozar—. Yo quiero volver a casa, a Elvira y las nenas.
—Ya volveremos.
—¿Usted cree? ¿Le confieso algo? Nos quedamos acá para siempre.
—Ni lo diga.
—¿Le confieso algo? Con la señora yo soy un infame. Tengo una señora que me quiere, que suelta la risa con sólo verme, y yo, un bruto, señor Guzmán, pavoneándome con las otras. Dígame, ¿eso está bien? Sobre todo, teniendo en casa una señora que no desmerece en lo más mínimo. Pero dígame, ¿dónde nos metimos? ¿Qué es esto? Yo no entiendo nada, pero ¿le digo una cosa? A mí esto no me gusta. ¿Quiere que le confiese una cosa? Extraño mi ciudad, mi Buenos Aires, como si ya quedara muy lejos. Muy lejos y en otra época. Algo espantoso, como si nos dijeran: «No volverán». Usted sabe, las nenas tienen siete y ocho años, las ayudo con los deberes, juego con ellas y todas las noches voy a besarlas a la cama cuando están dormidas.
—Basta —ordenó Guzmán—. Los chicos no se mentan. Golpe bajo. ¿Qué se propone? ¿Perturbarme con las compasiones y que no atine a defenderme? A defendernos, porque usted, en ese estado, no vale mucho.
—La señora…
—La señora, vaya y pase.
—Quiero hablarle de la señora. Entiéndame bien: no de la mía, Guzmán; de la suya. A esto le tomo mal olor.
—¿Qué tiene que ver la mía?
—Yo no sé dónde nos metimos. Qué desgracia, meternos aquí. Es mi culpa, no empujé bien el coche. Le pido que no me guarde tirria. Yo no se lo perdonaría así nomás. Yo soy vengativo. A mí esto no me gusta nada. ¿Ahora, qué va a pasar? Quiero sacarme un cargo de conciencia. A Carlota yo la veo.
Se abrió la puerta y el cabo ordenó:
—Vengan.
Obedecieron. Guzmán advirtió que la comunicación de Battilana no lo afectaba en modo alguno. Pensó: «Estoy como si no me hubiera dicho nada. Sin embargo, no es cualquier cosa… ¿Habré oído bien?». Cuando se dijo «me parece increíble» la vista se le nubló y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. El cabo los urgió por el corredor. Entraron en un salón que le recordó las aulas del colegio. Detrás de una mesa estaban sentados un militar y la mujer que un rato antes los había recibido; en la pared, sobre las cabezas de estos dos, colgaba el retrato de un personaje con barba. El militar, un hombre bastante joven, pálido, de labios delgados, los miraba con petulancia y desafecto. Lo que más desagradablemente lo sorprendió era quizá el nombre de Carlota en boca de Battilana. Esas personas detrás de la mesa le recordaban los exámenes del colegio y también algún tribunal. Por un momento Guzmán olvidó la comunicación de Battilana; cesó en sus reflexiones y comentarios: plenamente se entregó a la situación que vivía.
Los llevó el cabo hasta un par de banquitos colocados contra la pared del fondo, bastante lejos de la mesa. El militar y la mujer conversaban en voz baja; la mujer, con mano distraída, jugaba con un manojo de llaves. Como la expectativa se prolongaba, Guzmán pasó de nuevo a las observaciones y reflexiones. El estímulo que, al llamar su atención, lo sacó de la total y amedrentada participación en los hechos fue la sospecha de que la mujer estaba mirando con alguna insistencia a Battilana. Éste, a su vez, la miraba con ojos muy abiertos, que de modo apenas perceptible se movían prensilmente, como palpos. Absorto en su descubrimiento, Guzmán de nuevo olvidó la situación y se dijo: «La come con los ojos y ella le responde. No hay duda, es un profesional. Un profesional serio». El militar murmuró algo a la mujer. La mujer llamó al cabo. Lo vieron caminar hasta la mesa, recibir una orden, volver a ellos. El cabo dijo a Battilana:
—Usted, apersónese.
A continuación ocurrió una escena mímica. Battilana cruzó el cuarto, presentó la cédula. El militar la examinó, la arrojó sobre la mesa, irguió el busto, adelantó la cara, levantó el mentón, quedó inmóvil en una postura amenazadora y sin duda, para él, incómoda. La mujer recogió y examinó la cédula, miró a Battilana, sacudió la cabeza. En este punto a la mímica se agregó la voz (apagada, es verdad). Emprendió, solicitó, una explicación Battilana, el militar lo interrumpió despectivamente y la mujer lo interrogó. Aunque se esforzaba por escuchar, Guzmán oía apenas alguna palabra suelta: viajante, ferrocarril, lancero, consocio. Regresó Battilana, evidentemente confuso. Guzmán se dijo «Ahora me toca a mí». Casi le preguntó cómo le había ido, pero se acordó de Carlota y no quiso hablarle.
—Usted —ordenó el cabo.
Tal vez porque los del tribunal estaban mirándolo, la distancia resultaba interminable. Como no lo saludaron, no saludó.
—¿Lugar de radicación? —preguntó la mujer.
Tras una breve perplejidad respondió:
—Buenos Aires.
—¿Carta de radicación?
Miró sin entender. La mujer insistió con hastío:
—Conteste si dispone o no de carta de radicación. ¿Algún otro documento?
—Le prevengo, monitora, que no me da la salud para otra cédula — adujo el coronel.
La monitora comentó:
—No es para menos, coronel. ¿Usted sabe? Yo primero creí que hablaba de una célula.
—Voy hasta el coche —propuso Guzmán, y pensó que estaba cooperando demasiado—. En el coche tengo la libreta de enrolamiento.
—Bravo. Usted superó las esperanzas —declaró el coronel; después rugió—: Estallo.
La mujer fijó en Guzmán su mirada fría y argumentó:
—No somos tontos. Nadie escapará, sin nuestro consentimiento. ¿Qué se propone?
—¿Estoy preso? —protestó él—. Contésteme si estoy preso.
—¿Qué se propone? —repitió la mujer.
—Pasar la noche en el hotel España de Rauch —explicó Guzmán— y si ha oreado el camino, visitar mañana a un cliente, más allá del arroyo El Perdido, en Ayacucho.
—Basta —ordenó, levantando la voz el coronel—. Estos dos ¿qué se proponen, monitora Cadelago? ¿Desconcertarnos? ¿Provocarnos?
Aconsejó la monitora:
—No se incumba, coronel. El cuero es de ellos.
—Pero la impaciencia es mía. Ya sé, estoy recayendo en subjetivismos, pero todo, hasta nuestra salud, tiene un límite.
—Francamente, coronel —protestó irritada la monitora—. Yo, a estos dos, les agradezco. Expeditan, entiéndame bien, expeditan. Si mañana viene alguien a rever lo actuado…
Ahora protestó el coronel:
—Bueno fuera.
—¿Por qué no, coronel Cruz? ¿Quién está seguro? Mi lema es: cubierta la retaguardia. Si mañana viene alguien con la mejor intención de enterrarnos, usted y yo estamos a cubierto, porque el retiro de colaboración no deja margen a interpretaciones.
—La pena es una sola.
—A eso voy. Agréguele que no distraemos ración, local ni personal. Y a los muertos ¿quién los lleva a declarar contra sus jueces?
—Sentencia —falló el coronel.
La monitora levantó una mano, la abrió: sobre la mesa cayó el llavero.
El coronel ordenó:
—Al banquillo.
A lo mejor dijo banquito, pero Guzmán oyó banquillo. Caminó lentamente. Ya sentado, notó que el cansancio lo abrumaba. Trató de sobreponerse; de entender la situación y de planear la defensa, aun la fuga. Miró a Battilana: no parecía cansado ni abatido; tenía los ojos fijos en la monitora. A él, en cambio, se le cerraban. Se dijo que para pensar mejor los cerraría, y recordó una alta columna blanca o, más precisamente, vio una calle oscura que se bifurcaba en arcos, en cuyo centro se elevaba esa columna, terminada en estatua. De algún modo misterioso y entrañable participó en la visión, pues quedó acongojado. Identificó la columna: el monumento de Lavalle. Se preguntó cuándo había estado en la plaza Lavalle y qué recuerdos le traía. Por toda respuesta se dijo: «Hace tiempo, ninguno». Comprendió que esa imagen tan vivida no le había llegado en un recuerdo, sino en un sueño. Recapacitó: «No me permitiré debilidades. Un instante malgastado…». No concluyó la frase, porque vio dos eucaliptos altos, flacos, descoloridos, contra una vaga hilera de casas viejas. «Y esto ¿dónde queda?», se preguntó, como si la vida le fuera en ello. Al rato identificó el paraje: «La plaza de la Concepción, vista desde la calle Bernardo de Irigoyen». Comprendió que otro sueño, por un lapso brevísimo, lo había devuelto a Buenos Aires y a la libertad. Al despertar sentía el desgarrón. Ahora abrió los ojos a un cinto de suela, a un uniforme verdoso. Miró hacia arriba. El coronel sonreía y miraba hacia abajo.
—¿Durmiendo? Como si nada. Le envidio el temple. Hágame el favor, no desconfíe. Vamos a conversar de hombre a hombre.
Acercó el otro banco y se sentó en él. Guzmán preguntó:
—¿Y Battilana?
—Se lo llevó al cuartito la monitora. Qué mujer hambrienta.
—Algo sospeché cuando le vi la camisa con los pechos.
—Pero un carácter frío, que no condice, créame.
Guzmán pensó: «Ahora podría estar en el lugar de Battilana, jugando al favorito de la reina». Eso era él, un holgazán. Para no darse trabajo no había cortejado a la monitora. Sin embargo, se acordaba perfectamente de aquel español, el Campesino, que se fugó de Rusia a través de las mujeres de más de un comisario de policía.
—Le voy a demostrar que me franqueo —dijo el coronel—. Esa mujer es capaz de todo. Una fanática. Pero ahora, entre usted y yo, ¿no admite que se les fue la mano en el disimulo?
—¿En el disimulo?
—Se les va la mano. Se vuelven sospechosos.
—Estoy cansado —protestó Guzmán.
—Ya sé: en su profesión hay que negar. Acato la tesitura, aunque para mí equivale a confesión. ¿Vio que la monitora dejó el llavero sobre la mesa?
Guzmán divisó el llavero. Preguntó:
—¿Para que yo intente una fuga y me fusilen?
—Y si no se va ¿lo perdonamos? ¡Pero amigo! Óigame bien: contra su desconfianza, mi franqueza. Mire lo que le digo: estoy oprimido, sofocado. Si yo fuera de su edad, lo acompañaba en la patriada. Pero tengo un futuro que cuidar. Soy demasiado joven para lanzarme a la aventura.
Guzmán se dejó llevar por la impaciencia y preguntó:
—¿Me voy ahora?
—Yo que usted esperaría la descarga. Entonces tiene la seguridad de que la monitora no aparece. No se pierde una ejecución.
—¿A quién fusilan?
—Cuando oiga la descarga, usted dispone de tres o cuatro minutos.
—¿Para huir? ¿A quién fusilan? —insistió, aunque sabía la increíble respuesta—. ¿Fusilan a Battilana?
—La perra primero se lo come y después lo elimina con la mayor tranquilidad. A ese infeliz nadie lo salva. Pero usted —hay algo que no entiendo— cuando sale de aquí ¿dónde va? En este país conozco a dos tipos de gente. Los fanáticos, los menos, que lo entregan a la policía, y el resto, que, para no comprometerse, lo entrega a la policía.
Guzmán comentó sarcásticamente:
—Y la policía me suelta.
—Mata a uno y suelta a otro. Queda bien con todos. Con el gobierno y con la revolución.
—¿O me dan una esperanza, para prenderme de nuevo?
—Usted es duro, ¿eh? Pero, dígame, ¿le queda otra oportunidad? Haga de cuenta, si quiere, que no hemos hablado y siga su criterio. Yo lo dejo. Buena suerte.
No había ordenado sus pensamientos, cuando oyó la descarga. Se incorporó, murmuró «pobre tipo», cruzó —vacilando, tropezando, porque vigilaba las puertas— aquel salón interminable. Se detuvo junto a la mesa y escuchó. Con un movimiento rápido recogió las llaves. Dijo: «Con tal de que no sea una trampa». Le pareció que había levantado la voz y una debilidad fría le invadió brazos y piernas: el miedo. Vaciló nuevamente; podía equivocarse de puerta. Llegó al corredor gris. Ante la puerta de salida recordó, con alguna desesperación, la frase del coronel: «Dispone de tres o cuatro minutos». Tuvo que probar llaves; había muchas y, porque unas miraban para un lado, otras para el otro, repetidamente dio vuelta el llavero, siempre con el temor de volver a las descartadas en lugar de ensayar nuevas. Antes de que la cerradura cediera, contó doce llaves. Empujó la pesada puerta. Sin duda previó, para el momento de salir, alguna sensación de fresco en la cara, porque notó la tibieza de la noche. Escrutó la oscuridad; en vano trataba de discernir la forma del Hudson. ¿Lo habían sacado? Esperó que el haz de luz de la torre se deslizara sobre la casa; en ese momento corrió en dirección al camino. Sorteó charcos, una vez cayó (el haz de luz, que pasó por arriba, no se detuvo). Cruzó torpemente el alambrado. Por cierto, ahí estaba el Hudson. Pensó: «Con tal de que no patine. En estas noches frías orea bien». Subió al coche, tiró del cebador. Pensó: «Con tal de que no se ahogue». Por un instante creyó que el motor no arrancaría. «Está helado» se dijo. Arrancó el motor, y, como el caño de escape estaba roto, el estruendo fue considerable. Miró Guzmán hacia la casa. Le pareció que habían apagado las luces y, en su turbación, interpretó el hecho como «sugestivo». El Hudson resbaló un poco, mordió el borde de la huella y retomó el terraplén. Guzmán apretó el acelerador. Tras la primera alcantarilla hubo saltos desordenados y peligrosos. En ese momento del alba se veía mal, aun con los faros. La huida, a velocidad moderada, ponía a prueba los nervios. Abrió la radio; la cerró: había que oír a los posibles perseguidores. No entró en Rauch. Paulatinamente aumentó la velocidad; quería llegar cuanto antes al pavimento. Abrió la radio. Oyó un boletín informativo. El primer mandatario, esa tarde, asistiría a un acto en la escuela-taller de Remedios de Escalada. El persistente mal gusto de las aguas corrientes del Gran Buenos Aires era pasajero e inofensivo para la salud. En el tiroteo entre los asaltantes del sindicato y la policía el anciano muerto resultó completamente ajeno al suceso. Guzmán cerró la radio y miró hacia atrás: en la ventanilla vio el camino blancuzco y vacío; en el asiento, la boina de Battilana. Se dijo: «Parece increíble». Vio, ahora en la imaginación, en colores naturales, vívidamente, sin omitir detalles a Carlota (el lunar, la cicatriz en el vientre) y a Battilana, desnudos, risueños, palpando las mutuas desnudeces. Guzmán se contrajo en un espasmo de dolor y cerró los ojos. El Hudson bordeó peligrosamente el zanjón. ¿Cómo volver a su casa? Y si no iba a su casa, ¿dónde iría? Sobre el incumplimiento de su misión en Ayacucho, ¿qué explicación daría al gerente? Se había enfermado en Las Flores. Entraría en Las Flores, vería a los clientes, comentaría que la salud —cruz diablo— fallaba… Una excusa pésima, que el gerente aguantaría, porque lo que es él, volver a Ayacucho, por nada del mundo. Para entrar en Las Flores debería echar mano a toda su voluntad. En ese momento tenía un solo deseo: llegar a su casa. ¿Podría volver a su casa, volver a la vida con Carlota? Estaba seguro de que fue ella la cargosa que retuvo a Battilana en el teléfono. No bien subió al pavimento, detuvo el coche. Recogió la boina de Battilana, impregnada de olor a cabeza. Murmuró: «Esa puerca de Carlota». Arrojó la boina detrás de unos cardos; trató de ocultarla. Siempre resultaba visible. «Todavía van a encontrarla», pensó. No sabía dónde esconderla. Con asco —el olor a cabeza estaba ahí, vivo como un animal— la metió en un bolsillo. La mano tocó las llaves de la monitora. «Todavía van a registrarme. Todavía van a acusarme de la muerte de Battilana.» Si lo interrogaban diría la verdad. ¿Quién creería la verdad? ¿Quién creería la historia de esa noche? La desaparición de Battilana era indudable, pero su explicación de los hechos… Más creíble sería una buena mentira: «Viajé solo». Después del almuerzo con los muchachos perdió a Battilana. Ante Carlota se mostraría como si nada supiera del engaño. Entonces ¿quién podría imputarle un motivo…? Probablemente se curaba en salud, pero —si lo sabría— ocurren cosas tan raras. Carlota y la señora de Battilana se dirían que éste alegó el viaje para encerrarse con alguna mujer. Guzmán se preguntaría hasta qué punto reprimiría y ocultaría el resentimiento. A modo de respuesta pensó que más de una desventura es un detalle de la felicidad. De la noche de Ayacucho no obtuvo otra enseñanza. En cuanto al pobre Battilana, había muerto de un modo tan inverosímil que no sabía si lamentarlo.
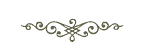
Ficha bibliográfica
Autor: Adolfo Bioy Casares
Título: El atajo
Publicado en: El gran Serafín, 1967
[Relato completo]
