Sinopsis: «El regreso del brujo» (The Return of the Sorcerer) es un cuento de Clark Ashton Smith, publicado en 1931, que forma parte del ciclo de los Mitos de Cthulhu. La historia sigue a un hombre desempleado que acepta un trabajo como secretario de John Carnby, un solitario erudito especializado en demonología y brujería. Carnby le pide que utilice sus conocimientos de árabe para ayudarlo a descifrar pasajes del Necronomicón, un antiguo y oscuro libro. A medida que avanza en su trabajo, el protagonista empieza a sospechar que el interés de su empleador va más allá de la pura erudición y que detrás de su fachada se esconden secretos oscuros y diabólicos.

El regreso del brujo
Clark Ashton Smith
(Cuento completo)
Llevaba varios meses sin trabajo y mis ahorros se acercaban peligrosamente a desaparecer. Por eso, me sentí exultante cuando recibí una respuesta favorable de John Carnby en la que me invitaba a presentar mis credenciales en persona. Carnby había publicado un anuncio en el que buscaba un secretario y estipulaba que todos los solicitantes debían enviar por correo una declaración preliminar de sus capacidades. Yo había respondido a ese anuncio.
Carnby era, sin duda, un erudito retraído que sentía aversión al contacto con una larga lista de desconocidos y eligió esta forma de descartar a muchos, si no a todos, los que no cumplían los requisitos. Había especificado sus condiciones de forma clara y precisa, y estas eran de tal naturaleza que excluían incluso a personas medianamente instruidas. Se exigía, entre otras cosas, el dominio del árabe y, por suerte, yo había adquirido un cierto grado de erudición en esta lengua poco común.
Encontré su domicilio, de cuya ubicación solo tenía una vaga idea, al final de una avenida en lo alto de una colina en los suburbios de Oakland. Era una casa grande, de dos plantas, a la sombra de robles centenarios y cubierta por un manto de hiedra salvaje, entre setos de aligustres sin podar y arbustos que llevaban muchos años en estado de abandono. La casa estaba separada de sus vecinas por un terreno baldío y lleno de maleza, por un lado, y por una maraña de enredaderas y árboles que rodeaban las negras ruinas de una mansión incendiada, por el otro.
Aparte de su aire de prolongado desamparo, había algo lúgubre y tétrico en el lugar, algo que se reflejaba en los contornos desdibujados por la hiedra, en las ventanas ocultas y sombrías, en las formas de los robles desfigurados y los arbustos extrañamente dispersos. De algún modo, mi euforia se hizo un poco menos exuberante cuando entré en el recinto y seguí un sendero sin barrer hasta la puerta principal.
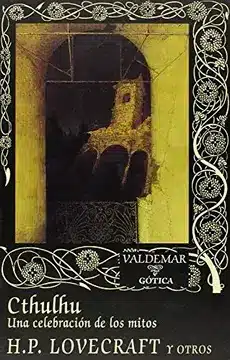
¿Prefieres leer este relato en papel?
Lo encuentras en el siguiente libro:
Cthulhu. Una celebración de los mitos
H.P. Lovecraft y otros
Cuando me encontré frente a John Carnby, mi júbilo disminuyó aún más; aunque no podría haber dado una explicación convincente para el escalofrío premonitorio, la sombría sensación de alarma que experimenté y el desvanecimiento de mi ánimo. Quizá tanto como el hombre mismo fue la oscura biblioteca en la que me recibió, una habitación cuyas sombras mohosas no habrían podido disiparse por completo ni con la luz del sol ni con la de las lámparas. De hecho, debió de ser eso, porque el propio John Carnby era en gran medida el tipo de persona que yo me había imaginado.
Tenía todos los rasgos del sabio solitario que ha dedicado pacientes años a alguna línea de investigación erudita. Era delgado y encorvado, con una frente maciza y cabellera canosa, y la palidez de la biblioteca se reflejaba en sus mejillas hundidas y bien afeitadas. Pero junto con esto, había un aire de nervios destrozados, un temeroso encogimiento que era más que la timidez normal de un ermitaño y una incesante ansiedad que se delataba en cada mirada de sus ojos febriles de bordes oscuros y en cada movimiento de sus manos huesudas. Con toda probabilidad, su salud se había visto gravemente afectada por un exceso de trabajo, y yo no podía dejar de preguntarme por la naturaleza de los estudios que habían convertido a aquel hombre en una ruina temblorosa. Pero había algo en él —quizá la anchura de sus hombros arqueados y el aire aguileño de sus rasgos faciales— que transmitía la impresión de haber gozado en otro tiempo de gran fuerza y de un vigor aún no del todo agotado.
Su voz era inesperadamente grave y sonora.
—Creo que usted servirá, señor Ogden —dijo tras algunas preguntas formales, la mayoría de las cuales se referían a mis conocimientos lingüísticos y, en particular, a mi dominio del árabe—. Sus tareas no serán muy pesadas, pero quiero a alguien que pueda estar disponible en cualquier momento que sea necesario. Por lo tanto, deberá vivir conmigo. Puedo darle una habitación confortable y le garantizo que mi cocina no le envenenará. A menudo trabajo de noche, así que espero que este horario irregular no le resulte demasiado molesto.
Sin duda, debería haberme alegrado mucho ante la seguridad de que el puesto de secretario iba a ser mío. En su lugar, fui consciente de una vaga e irracional reticencia y de un oscuro presentimiento de peligro cuando le di las gracias y le dije que estaba dispuesto a mudarme cuando él lo deseara. Pareció alegrarse mucho, y la extraña ansiedad que le embargaba se esfumó por un momento.
—Venga enseguida… si puede ser esta misma tarde —dijo—. Me alegraré mucho de tenerle aquí, y cuanto antes, mejor. Llevo algún tiempo viviendo completamente solo y debo confesar que la soledad empieza a afectarme. Además, me he retrasado en mis tareas por falta de ayuda adecuada. Mi hermano solía vivir conmigo y ayudarme, pero se ha ido en un largo viaje.
Volví a mi alojamiento del centro, pagué el alquiler con los últimos dólares que me quedaban, empaqué mis pertenencias y en menos de una hora estaba de vuelta en casa de mi nuevo patrón. Me asignó una habitación en el segundo piso que, aunque sin airear y polvorienta, era bastante lujosa en comparación con el dormitorio que, por falta de fondos, me había visto obligado a habitar durante algún tiempo. Luego me llevó a su estudio, que estaba en la misma planta, al fondo del pasillo. Allí, me explicó, se realizaría la mayor parte de mi trabajo futuro.
Apenas pude contener una exclamación de sorpresa al contemplar el interior de esta cámara. Se parecía mucho a la guarida de un viejo hechicero. Había mesas repletas de instrumentos arcaicos de dudosa utilidad, cartas astrológicas, calaveras, alambiques y cristales, incensarios como los que se usan en la Iglesia católica y libros encuadernados en cuero agusanado con broches moteados de verdín. En un rincón estaba el esqueleto de un gran simio; en otro, el de un ser humano; y en lo alto, un cocodrilo disecado.
Había vitrinas abarrotadas de libros y, con un simple vistazo a los títulos, comprendí que formaban una colección muy completa de obras antiguas y modernas sobre demonología y artes oscuras. Había también algunos cuadros y grabados extraños en las paredes, que trataban de temas afines, y toda la atmósfera de la habitación exhalaba una mezcla de supersticiones casi olvidadas. Normalmente, me habría sonreído ante tales cosas, pero de algún modo, en aquella casa solitaria y lúgubre, junto al neurótico y demacrado Carnby, me resultaba difícil reprimir un ligero estremecimiento.
En una de las mesas, contrastando incongruentemente con esta mezcla de medievalismo y satanismo, había una máquina de escribir sobre la que se amontonaban manuscritos desordenados. En un extremo de la habitación había una pequeña alcoba con cortinas y una cama en la que dormía Carnby. En el extremo opuesto a la alcoba, entre los esqueletos humano y simiesco, percibí un armario cerrado con llave que estaba empotrado en la pared.
Carnby había advertido mi asombro y me observaba con una expresión aguda y analítica que me resultaba insondable. Comenzó a hablar en tono explicativo.
—He estudiado toda mi vida el demonismo y la brujería —declaró—. Es un campo fascinante y singularmente desatendido. Ahora estoy preparando una monografía en la que trato de correlacionar las prácticas mágicas y la adoración de demonios de todas las épocas y pueblos conocidos. Su trabajo, al menos durante un tiempo, consistirá en mecanografiar y ordenar las voluminosas notas preliminares que he tomado y en ayudarme a localizar otras referencias y correspondencias. Su dominio del árabe me resultará muy valioso, ya que yo mismo no tengo demasiados conocimientos de esta lengua y, para obtener ciertos datos esenciales, dependo de una copia del Necronomicón en el texto árabe original. Tengo razones para pensar que la versión latina de Olaus Wormius contiene omisiones y traducciones erróneas.
Había oído hablar de este raro y fabuloso volumen, pero nunca lo había visto. Se suponía que el libro contenía los últimos secretos del saber maligno y prohibido y, además, se decía que el texto original, escrito por el árabe loco Abdul Alhazred, era inconseguible. Me pregunté cómo había llegado a manos de Carnby.
—Le enseñaré el volumen después de cenar —continuó Carnby—. Usted podrá sin duda dilucidar uno o dos pasajes que me han intrigado durante mucho tiempo.
La cena, cocinada y servida por mi patrón, fue un cambio agradable respecto a la comida barata de los restaurantes. Carnby parecía haber superado gran parte de su nerviosismo. Estaba muy hablador y, tras compartir una botella de suave Sauterne, empezó a mostrar cierta alegría erudita. Sin embargo, y sin ningún motivo aparente, me inquietaban ciertas sensaciones y aprensiones cuyo origen no podía analizar ni determinar.
Volvimos al estudio y Carnby sacó de un cajón cerrado con llave el volumen del que había hablado. Era enormemente antiguo y estaba encuadernado en tapas de ébano con arabescos de plata y engastado con granates de oscuro brillo. Al abrir las páginas amarillentas, retrocedí involuntariamente con repulsión ante el olor que expelían, un hedor que sugería una descomposición física, como si el libro hubiera estado entre cadáveres en algún cementerio olvidado y hubiera adquirido el aroma de la putrefacción.
Los ojos de Carnby ardían con una luz febril cuando tomó el viejo manuscrito de mis manos y pasó a una página cercana a la mitad. Señaló un pasaje con el dedo índice.
—Dígame lo que piensa de esto —dijo en un tono tenso y emocionado.
Descifré el párrafo despacio y con cierta dificultad y escribí una versión inglesa aproximada con la libreta y el lápiz que me había prestado Carnby. Luego, a petición suya, lo leí en voz alta:
«Es verdaderamente conocido por pocos, pero es un hecho comprobable, que la voluntad de un hechicero muerto tiene poder sobre su propio cuerpo y puede levantarlo de la tumba y ejecutar con él cualquier acción no realizada en vida. Dichas resurrecciones tienen lugar invariablemente para realizar actos malévolos en perjuicio de otros. El cadáver puede ser animado más fácilmente si todos sus miembros han permanecido intactos. Sin embargo, hay casos en los que la extraordinaria voluntad del hechicero ha resucitado de la muerte los pedazos de un cuerpo cortado en muchos fragmentos y los ha hecho servir a su fin, ya sea por separado o en una reunión temporal. Pero, en todos los casos, una vez completada la acción, el cuerpo vuelve a su estado anterior».
Por supuesto, todo esto era un disparate sin sentido. Probablemente fue la extraña y enfermiza mirada de absoluta concentración con la que me escuchaba mi patrón, más que aquel maldito pasaje del Necronomicón, lo que provocó mi nerviosismo y me hizo sobresaltar violentamente cuando, hacia el final de la lectura, oí el roce indescriptible de alguien o algo que se escabullía en el pasillo exterior. Cuando terminé el párrafo y miré a Carnby, me inquietó la expresión de absoluto pavor que adoptaron sus facciones, una expresión como la de alguien acechado por un fantasma infernal. Tuve la sensación de que estaba más interesado en el extraño ruido del pasillo que en mi traducción de Abdul Alhazred.
—La casa está llena de ratas —explicó al percibir mi mirada inquisitiva—. A pesar de todos mis esfuerzos, nunca he podido deshacerme de ellas.
El ruido, que aún continuaba, era el que podría hacer una rata al arrastrar lentamente algún objeto por el suelo. Parecía acercarse a la puerta de la habitación de Carnby y, tras un intervalo, retrocedía. La agitación de mi patrón era evidente; escuchaba con temerosa atención y parecía seguir el progreso del sonido con un terror que aumentaba a medida que se acercaba y disminuía un poco con su retroceso.
—Estoy muy nervioso —dijo—. He trabajado demasiado últimamente y este es el resultado. Incluso un pequeño ruido me altera.
El sonido se había extinguido en algún lugar de la casa. Carnby pareció recomponerse un poco.
—¿Podría releer su traducción, por favor? Quiero seguirla cuidadosamente, palabra por palabra.
Obedecí. Me miró con la misma expresión impía de antes, y esta vez no nos interrumpió ningún ruido en el pasillo. Cuando leí las frases finales, el rostro de Carnby se puso más pálido, como si le hubieran drenado el último resto de sangre; y el fuego de sus ojos huecos era como una fosforescencia en una bóveda profunda.
—Es un pasaje muy notable —comentó—. Con mi árabe imperfecto, dudaba de su significado, y he descubierto que el fragmento se omite por completo en la versión en latín de Olaus Wormius. Gracias por su erudita interpretación. Sin duda, me lo ha aclarado.
Su tono era seco y formal, como si se reprimiera a sí mismo y contuviera un mar de pensamientos y emociones insuperables. De algún modo, sentí que Carnby estaba más nervioso y alterado que nunca y también que mi lectura del Necronomicón había contribuido, de algún modo misterioso, a su perturbación. Tenía una expresión espantosamente sombría, como si su mente estuviera ocupada con algún tema indeseable y prohibido.
Sin embargo, pareció reponerse y me pidió que tradujera otro pasaje. Resultó ser una singular fórmula de encantamiento para el exorcismo de los muertos, con un ritual que implicaba el uso de raras especias árabes y la entonación adecuada de al menos cien nombres de engendros y demonios. Se lo copié todo a Carnby, que lo estudió durante un buen rato con un entusiasmo que iba más allá de la mera erudición.
—Esto tampoco está en Olaus Wormius —observó. Después de hojearlo de nuevo, dobló el papel con cuidado y lo guardó en el mismo cajón del que había sacado el Necronomicón.
Aquella noche fue una de las más extrañas de mi vida. Mientras discutíamos hora tras hora sobre las interpretaciones de aquel volumen profano, comprendí que mi patrón tenía un miedo mortal a algo; que temía estar solo y que me retenía con él por este motivo más que por ningún otro. Siempre parecía estar esperando y escuchando con dolorosa y atormentada ansiedad, y vi que solo prestaba una atención mecánica a muchas de las cosas que se decían. En medio de los extraños accesorios de la habitación, en aquella atmósfera de maldad inconfesada y de horror inenarrable, mi parte racional empezó a sucumbir poco a poco a un resurgir de oscuros temores ancestrales. Despreciaba tales cosas en mi vida cotidiana. Ahora estaba dispuesto a creer en las más funestas creaciones de la fantasía supersticiosa. Sin duda, por algún proceso de contagio mental, me había infectado del terror oculto que sufría Carnby.
Sin embargo, ni una palabra ni una sílaba del hombre admitió los sentimientos que eran evidentes en su conducta, sino que habló repetidamente de una dolencia nerviosa. Durante nuestra conversación, en más de una ocasión intentó insinuar que su interés por lo sobrenatural y lo satánico era puramente intelectual y que, al igual que yo, no creía en tales cosas. Sin embargo, yo sabía con certeza que sus excusas eran falsas; que estaba impulsado y obsesionado por una auténtica fe en todo aquello que pretendía contemplar con desapego científico y que, sin duda, había sido víctima de algún horror imaginario relacionado con sus investigaciones sobre lo oculto. Pero mi intuición no me daba ninguna pista sobre la auténtica naturaleza de ese horror.
No se repitieron los sonidos que tanto le habían perturbado. Debimos de permanecer sentados hasta pasada la medianoche, con los escritos del árabe loco abiertos ante nosotros. Por fin Carnby pareció darse cuenta de lo avanzado de la hora.
—Me temo que le he tenido despierto demasiado tiempo —dijo disculpándose. Debe irse y dormir un poco. Soy egoísta y olvido que estas horas no son habituales para los demás, como lo son para mí.
Como exigía la cortesía, rechacé formalmente su reproche, le di las buenas noches y me dirigí a mi habitación con una intensa sensación de alivio. Me pareció que dejaría atrás en la habitación de Carnby todo el temor y la opresión sombrías que había estado sufriendo.
Solo había una luz encendida en el largo pasillo. Estaba cerca de la puerta de Carnby y, en el otro extremo, junto a la escalera, mi puerta estaba en la más profunda oscuridad. Mientras buscaba a tientas el pomo, oí un ruido detrás de mí y, al volverme, vi en la penumbra un cuerpo pequeño e indefinido que saltaba desde el rellano hasta la escalera superior, desapareciendo de mi vista. Me sobresalté horriblemente, porque incluso en esa visión vaga y fugaz, la cosa era demasiado pálida para ser una rata y su forma no sugería en absoluto la de un animal. No podría jurar lo que era, pero sus contornos me parecieron monstruosos. Me quedé temblando violentamente y oí en las escaleras un sonido singular, como la caída de un objeto que rodara de peldaño en peldaño. El sonido se repitió a intervalos regulares y, finalmente, cesó.
Si la seguridad de mi alma y de mi cuerpo hubiera dependido de ello, no habría podido encender la luz de la escalera ni subir a los escalones superiores para averiguar la causa de aquellos golpes antinaturales. Cualquier otra persona, quizá, lo habría hecho. En lugar de eso, tras un momento de virtual petrificación, entré en mi habitación, cerré la puerta con llave y me fui a la cama sumido en un torbellino de incertidumbres no resueltas y de terror impreciso. Dejé la luz encendida y me quedé despierto durante horas, esperando que se repitiera aquel abominable ruido. Pero la casa estaba tan silenciosa como un depósito de cadáveres y no oí nada. Al final, a pesar de lo que había previsto, me quedé dormido y no desperté hasta después de muchas horas de sueño.
Eran las diez, según indicaba mi reloj. Me pregunté si mi patrón me habría dejado tranquilo por consideración o si no se habría levantado todavía. Me vestí y bajé las escaleras para encontrarlo esperando en la mesa del desayuno. Estaba más pálido y tembloroso que nunca, como si hubiera dormido mal.
—Espero que las ratas no le hayan molestado demasiado —comentó, tras el saludo inicial—. Hay que hacer algo con ellas.
—No las he notado en absoluto —respondí. De algún modo, me resultaba completamente imposible mencionar la cosa extraña y ambigua que había visto y oído al retirarme la noche anterior. Sin duda me había equivocado; sin duda no había sido más que una rata arrastrando algo por las escaleras. Traté de olvidar el espantoso ruido y la fugaz visión de la inconcebible silueta en la oscuridad.
Mi patrón me miraba con una intensidad asombrosa, como si quisiera penetrar en lo más íntimo de mi mente. El desayuno fue lúgubre, y el día que le siguió no lo fue menos. Carnby se aisló hasta media tarde y a mí me dejó libre en la bien provista pero convencional biblioteca de la planta baja. No pude adivinar qué hacía Carnby a solas en su habitación, pero más de una vez me pareció oír las tenues y monótonas entonaciones de una voz solemne. Horrorosos presentimientos y nocivas sospechas invadieron mi mente. La atmósfera de aquella casa me envolvía y sofocaba cada vez más con su ponzoñoso y siniestro misterio. Por todas partes sentía la invisible acechanza de íncubos malignos.
Fue un alivio cuando mi patrón me llamó a su estudio. Al entrar, me di cuenta de que el aire estaba cargado de un penetrante y aromático olor, y de que se desvanecían las espirales de un vapor azulado, como el que se produce al quemar gomas y especias orientales en los incensarios de una iglesia. Una alfombra de Ispahan había sido movida de su posición, cerca de la pared, al centro de la habitación, pero no era suficiente para cubrir por completo una curvada marca violeta que sugería el dibujo de un círculo mágico en el suelo. Sin duda, Carnby había estado realizando algún tipo de conjuro; y pensé en la asombrosa fórmula que había traducido a petición suya.
Sin embargo, no dio ninguna explicación de lo que había estado haciendo. Sus modales habían experimentado un cambio notable y se mostraba más controlado y seguro que nunca. De un modo casi empresarial, me puso delante un montón de manuscritos que quería que mecanografiara para él. El chasquido familiar de las teclas me ayudó un poco a disipar cualquier temor de vaga maldad y, casi, pude sonreír ante la rebuscada y terrorífica información contenida en las notas de mi patrón, que trataban principalmente de fórmulas para la adquisición de poderes ocultos. Pero, por debajo de mi aparente seguridad, había una vaga y persistente inquietud.
Llegó la noche y, después de cenar, volvimos al estudio. Carnby estaba tenso, como si esperara ansiosamente el resultado de alguna prueba oculta. Yo continué con mi trabajo, pero parte de su emoción se me transmitió y, de vez en cuando, me sorprendía en actitud de tensa escucha.
Por fin, por encima del chasquido de las teclas, oí el extraño movimiento en el pasillo. Carnby también lo había oído y su mirada confiada desapareció por completo, dando paso al más lastimero temor.
El sonido se fue acercando y fue seguido por un ruido sordo, de arrastre, y luego por otros ruidos de naturaleza indefinible, que variaban en intensidad. El pasillo parecía lleno de ellos, como si todo un ejército de ratas arrastrara un botín de carroña por el suelo. Sin embargo, ningún roedor o grupo de roedores podría haber emitido sonidos así, ni haber movido un objeto tan pesado como el que venía detrás. Había algo en la naturaleza de aquellos ruidos, algo sin nombre ni definición, que hizo que un lento escalofrío me invadiera desde la espina dorsal.
—¡Dios mío! ¿Qué es todo ese alboroto? —grité.
—¡Las ratas! ¡Le digo que son solo las ratas! —La voz de Carnby sonó en un chillido agudo e histérico.
Un momento después, se oyeron unos golpes inconfundibles en la puerta, cerca del umbral. Al mismo tiempo, oí un fuerte golpe en el armario cerrado que estaba al fondo de la habitación. Carnby había estado de pie, pero ahora se desplomó en una silla. Tenía las facciones pálidas y una mirada espantosa, casi maníaca.
La pesadilla, la incertidumbre y la tensión se hicieron insoportables. Corrí hacia la puerta y la abrí de un tirón, a pesar de la frenética protesta de mi patrón. No tenía ni idea de lo que me iba a encontrar al cruzar el umbral y entrar en el pasillo en penumbra. Cuando miré hacia abajo y vi lo que había estado a punto de pisar, sentí un estupor enfermizo y auténticas náuseas. Era una mano humana cortada por la muñeca, una mano huesuda y azulada como la de un cadáver con una semana de antigüedad, con moho en los dedos y bajo las largas uñas. La maldita cosa se había movido. Había retrocedido para evitarme y se arrastraba por el pasadizo como un cangrejo. Siguiéndola con la mirada, vi que había otras cosas más allá: una de ellas era un pie humano y la otra un antebrazo. No me atreví a mirar el resto. Todas ellas se alejaban lenta y horrorosamente en un cortejo infernal. No podría describir la forma en que se movían. Su vitalidad individual era espantosa. Era superior a la vitalidad de la vida y, sin embargo, el aire estaba cargado de un olor a carroña. Aparté los ojos y volví a la habitación de Carnby, cerrando la puerta tras de mí con mano temblorosa. Carnby estaba a mi lado con la llave, que giró inmediatamente en la cerradura con unos dedos atrofiados por la parálisis, que se habían vuelto tan débiles como los de un anciano.
—¿Los viste? —preguntó en un susurro seco y tembloroso.
—En nombre de Dios, ¿qué significa todo esto?
Carnby volvió a su silla, tambaleándose un poco debido a la debilidad. Sus facciones estaban congestionadas por el tormento de algún horror interior y temblaba visiblemente, como un enfermo agónico. Me senté en una silla a su lado y empezó a balbucear su increíble confesión, de manera un tanto incoherente, con gestos sin sentido y muchas interrupciones y pausas:
—Es más fuerte que yo… incluso muerto… incluso con el cuerpo desmembrado por el cuchillo y la sierra de cirujano que utilicé. Pensé que no podría volver después de eso, después de haber enterrado las partes en una docena de lugares diferentes, en el sótano, bajo los arbustos, al pie de las hiedras. Pero el Necronomicón tiene razón… y Helman Carnby lo sabía. Me lo advirtió antes de que lo matara y me dijo que podría volver, incluso en ese estado.
»Pero no le creí. Odiaba a Helman, y él también me odiaba. Había alcanzado un poder y un conocimiento superiores, y los Oscuros lo favorecían más que a mí. Por eso lo maté, a mi propio hermano gemelo, a mi hermano al servicio de Satán y de los que estaban antes que él. Habíamos estudiado juntos durante muchos años. Habíamos celebrado la Misa Negra juntos y nos atendían los mismos familiares. Pero Helman Carnby se había adentrado en lo oculto, en lo prohibido, un ámbito al que yo no podía seguirle. Le temía y no podía soportar su superioridad.
»Hace más de una semana… hace diez días que lo maté. Pero Helman, o una parte de él, ha regresado cada noche… ¡Dios! ¡Sus malditas manos arrastrándose por el suelo! Sus pies, sus brazos, los segmentos de sus piernas… subiendo las escaleras de alguna manera indescriptible, para atormentarme. ¡Cristo! Su horrible y sangriento torso al acecho. Os digo que sus manos han venido incluso de día a golpear y tantear mi puerta… y he tropezado con sus brazos en la oscuridad.
»¡Oh, Dios! Me volveré loco de horror. Pero él quiere que me vuelva loco, quiere torturarme hasta que mi mente ceda. Por eso me atormenta de esta manera. Con su poder demoníaco, podría acabar con todo en cualquier momento. Podría volver a unir sus miembros y su cuerpo y matarme como yo lo maté a él.
»¡Con qué cuidado enterré las partes, con qué infinita previsión! ¡Y qué inútil fue! Enterré también la sierra y el cuchillo en el extremo más alejado del jardín, lo más lejos posible de sus manos malvadas y hambrientas. Pero no enterré la cabeza con las otras piezas, sino que la guardé en aquel armario al fondo de mi habitación. A veces la he oído moverse allí, como usted la oyó hace un rato… Pero no necesita la cabeza, su voluntad está en otra parte y puede obrar inteligentemente a través de todos sus miembros.
»Por supuesto, cerré todas las puertas y ventanas por la noche cuando supe que volvía… Pero no hubo diferencia. También he intentado exorcizarlo con los conjuros apropiados, con todos los que conocía. Hoy he probado esa fórmula soberana del Necronomicón que le hice traducir. Además, ya no soportaba estar solo y pensé que podría ayudarme que hubiera alguien más en la casa. Esa fórmula era mi última esperanza. Pensé que lo retendría, es un encantamiento muy antiguo y poderoso. Pero, como ha visto, es inútil…
Su voz se apagó en un murmullo ahogado y me miró con unos ojos sin luz, insoportables, en los que vi el principio de la locura. No pude decir nada, la confesión que había hecho era tan atroz que me había dejado atónito. El impacto moral y el horror sobrenatural me habían aturdido. Mis sentidos estaban embotados y no fue hasta que empecé a recuperarme que sentí la oleada irresistible de un torrente de odio hacia el hombre que estaba a mi lado.
Me puse en pie. La casa estaba muy silenciosa, como si el macabro y carnicero ejército del desasosiego se hubiera retirado a sus diversas tumbas. Carnby había dejado la llave en la cerradura. Me acerqué a la puerta y la giré rápidamente.
—¿Se marcha? —No se vaya —suplicó Carnby con voz temblorosa por el miedo, mientras yo ponía la mano en el pomo de la puerta.
—Sí, me voy —dije fríamente—. Renuncio a mi puesto ahora mismo y tengo la intención de empacar mis pertenencias y abandonar su casa lo antes posible.
Abrí la puerta y salí, negándome a escuchar los argumentos, súplicas y protestas que había empezado a balbucear. Prefería enfrentarme a lo que pudiera acecharme en el sombrío pasillo, por repugnante y aterrador que fuera, antes que seguir soportando la compañía de John Carnby.
El corredor estaba vacío, pero me estremecí de repulsión al recordar lo que había visto, mientras me apresuraba hacia mi habitación. Creo que hubiera gritado al menor ruido o movimiento en las sombras.
Empecé a hacer la maleta con una sensación de urgencia y necesidad frenéticas. Sentía que no podría escapar lo bastante pronto de aquella casa llena de secretos abominables, sobre la que se cernía una atmósfera de amenaza asfixiante. Cometí errores por precipitarme, tropecé con las sillas y mi cerebro y mis dedos se entumecieron con un espanto paralizante.
Casi había terminado mi tarea cuando oí el sonido de unos pasos lentos y acompasados que subían las escaleras. Sabía que no era Carnby, pues se había encerrado en su habitación nada más marcharme y estaba seguro de que nada podría haberle tentado a salir. En cualquier caso, le habría oído bajar las escaleras.
Los pasos llegaron al rellano superior y pasaron junto a mi puerta a lo largo del pasillo, con la misma repetición monótona y sin vida, regular como el movimiento de una máquina. Desde luego, no era el andar suave y nervioso de John Carnby.
—¿Quién podría ser? Mi sangre se detuvo en las venas y no me atreví a completar la hipótesis que surgió en mi mente.
Los pasos se detuvieron y supe que habían llegado a la puerta de la habitación de Carnby. Siguió un intervalo en el que apenas pude respirar, y entonces oí un ruido horrible y ensordecedor, seguido del grito desgarrador de un hombre en el límite del terror.
Me sentí incapaz de moverme, como si una mano de hierro invisible me hubiera sujetado. No sé cuánto tiempo esperé y escuché. El grito se había desvanecido en un rápido silencio y ya no oía nada, excepto un sonido bajo, peculiar y recurrente que mi mente se negaba a identificar.
No fue mi propia voluntad, sino una voluntad más fuerte que la mía, la que me sacó al fin y me impulsó por el pasillo hasta el estudio de Carnby. Sentí la presencia de esa voluntad como algo abrumador, sobrehumano, una fuerza demoníaca, un mesmerismo maligno.
La puerta del estudio había sido forzada y colgaba de una bisagra. Estaba astillada, como si hubiera sido golpeada por una fuerza sobrehumana. Todavía había una luz encendida en la habitación y, cuando me acerqué al umbral, el sonido abominable que había estado escuchando cesó. Le siguió una calma maligna y sepulcral.
Una vez más me detuve y no pude seguir adelante. Pero, esta vez, fue algo distinto del infernal y omnipresente magnetismo lo que petrificó mis miembros y me retuvo ante el umbral. Al asomarme a la habitación, en el estrecho espacio enmarcado por la puerta e iluminado por una lámpara invisible, vi un extremo de la alfombra oriental y los horripilantes contornos de una monstruosa sombra inmóvil que se dibujaba sobre el suelo. Enorme, alargada, deforme, la sombra parecía proyectada por los brazos y el torso de un hombre desnudo que se inclinaba hacia delante con una sierra de cirujano en la mano. Su monstruosidad consistía en lo siguiente: aunque se distinguían claramente los hombros, el pecho, el abdomen y los brazos, la sombra carecía de cabeza y parecía terminar en un cuello abruptamente cercenado. Teniendo en cuenta su posición relativa, era imposible que la cabeza se hubiera ocultado a la vista mediante algún tipo de escorzo.
Esperé, incapaz de entrar o de retirarme. La sangre había vuelto a fluir hacia mi corazón en una oleada gélida, y en mi cerebro se habían congelado los pensamientos. Hubo un momento de horror indescriptible y, luego, desde el extremo oculto de la habitación de Carnby, en dirección al armario cerrado con llave, se oyó un estruendo violento y espantoso, el sonido de la madera astillándose y de las bisagras chirriando, seguido del golpe lúgubre y siniestro de un objeto extraño contra el suelo.
De nuevo se hizo el silencio, un silencio como el del Mal ya consumado que contempla su indescriptible triunfo. La sombra no se había movido. Había una horrenda concentración en su actitud, y la sierra permanecía en su mano, como si hubiese terminado una tarea.
Un momento después, sin previo aviso, presencié la espantosa e inexplicable desintegración de la sombra, que pareció descomponerse con suavidad en muchas sombras diferentes antes de desaparecer ante mis ojos. No sabría describir cómo se produjo esta singular disgregación, esta múltiple escisión. Al mismo tiempo, oí el ruido sordo de un objeto metálico contra la alfombra persa, y el sonido no de un solo cuerpo, sino de muchos cuerpos desplomándose.
Una vez más se hizo el silencio, un silencio como el de un cementerio por la noche, cuando los sepultureros y los necrófagos han terminado su macabra tarea y solo quedan los muertos.
Atraído por tan funesto mesmerismo, como un sonámbulo guiado por un demonio invisible, entré en la habitación y supe con repugnante anticipación el espectáculo que me aguardaba al otro lado del alféizar: el doble montón de fragmentos humanos, algunos frescos y ensangrentados, otros ya azules por el principio de putrefacción y marcados con manchas de tierra, que se mezclaban en abominable desorden sobre la alfombra.
Un cuchillo ensangrentado y una sierra sobresalían del montón; y un poco hacia un lado, entre la alfombra y el armario abierto con la puerta destrozada, reposaba una cabeza humana en posición erguida, que estaba delante de los otros restos. Estaba en las mismas condiciones de incipiente putrefacción que el cuerpo al que había pertenecido, pero juro que cuando entré vi desvanecerse de sus facciones una expresión de maligna exultación. Incluso con las marcas de la corrupción en ellos, los rasgos tenían un parecido manifiesto con John Carnby, y claramente solo podían pertenecer a su hermano gemelo.
Las espantosas deducciones que inundaron mi cerebro como una nube negra y viscosa no deben escribirse aquí. El horror que contemplé —y el mayor horror que supuse— habrían hecho palidecer a las más horribles atrocidades de las heladas profundidades del infierno. Solo hubo un consuelo y una misericordia: me vi obligado a contemplar aquella escena insoportable solo durante unos instantes. De pronto, sentí que algo se retiraba de la habitación; el hechizo maligno se había roto y la voluntad avasalladora que me había mantenido cautivo había desaparecido. Me había liberado, como también lo había hecho con el cadáver desmembrado de Helman Carnby. Era libre para marcharme. Hui de aquella espantosa habitación y corrí precipitadamente a través de la casa en penumbra, hacia la oscuridad de la noche.
FIN
