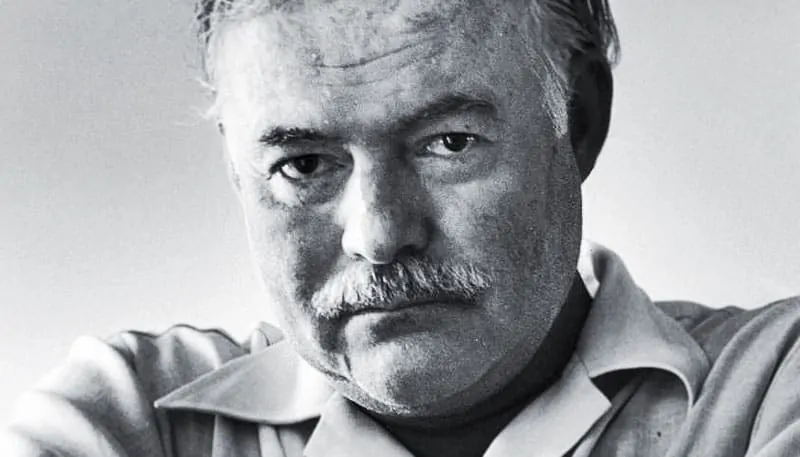El Kilimanjaro es una montaña cubierta de nieve de 5.963 metros de altura, y se dice que es la montaña más alta de África. Su cima occidental se denomina la Ngàje Ngài —la casa de Dios— masai. Cerca de la cima occidental se encuentra el cadáver de un leopardo reseco y congelado. Nadie ha conseguido explicar qué buscaba el leopardo en aquellas alturas.
Lo más asombroso es que no duele —dijo el hombre—. Así es como sabes que empieza.
—¿De verdad que no duele?
—En absoluto. Aunque lo siento muchísimo por el olor. Debe de molestarte.
—¡Por favor, no digas eso!
—Míralos —dijo él—, ¿Ahora es la visión o el olor lo que los atrae?
El catre del hombre se hallaba en la amplia sombra de una mimosa, y él miraba en dirección a la deslumbrante luz de la pradera, más allá de la sombra, donde se habían posado obscenamente tres grandes pajarracos, mientras en el cielo volaban una docena más proyectando al pasar sombras que se movían rápidamente.
—Llevan ahí desde el día en que se averió el camión —dijo él—. Hoy es el primer día que se atreven a posarse. Al principio observaba muy atentamente la manera que tienen de volar por si alguna vez quería utilizarlos en un relato. Tiene gracia ahora.
—Ojalá no lo hicieras —dijo ella.
—Solo estoy hablando —dijo él—. Es mucho más fácil si hablo. Pero no quiero molestarte.
—Sabes que no me molestas —dijo ella-—. Es que me pone muy nerviosa no poder hacer nada. Creo que será mejor que nos lo tomemos con la mayor calma posible hasta que venga el avión.
—O hasta que no venga.
—Por favor, dime qué puedo hacer. Tiene que haber algo.
—Puedes cortarme la pierna, y a lo mejor consigues que esto se me pase, aunque lo dudo. O puedes pegarme un tiro. Ahora eres una buena tiradora. Te he enseñado a disparar, ¿verdad?
—Por favor, no hables así. ¿Quieres que te lea algo?
—¿Leer? ¿El qué?
—Cualquier libro que haya en la maleta que no hayamos leído.
—Soy incapaz de atender —dijo él—. Charlar es lo más sencillo. Podemos discutir, y así pasará el tiempo.
—No pienso discutir. Nunca he querido discutir. No discutamos más. Tanto da lo nerviosos que nos pongamos. A lo mejor vuelven hoy con otro camión. A lo mejor viene el avión.
—No quiero moverme —dijo el hombre—. Ahora no tiene sentido moverme, como no sea para hacértelo más fácil.
—Eso es cobardía.
—¿No puedes dejar que un hombre se muera lo más cómodamente posible sin insultarle? ¿De qué sirve ponerme verde?
—No te vas a morir.
—No seas tonta. Ya me estoy muriendo. Pregúntales a esos cabrones. —Miró hacia donde estaban posados los enormes y asquerosos pajarracos, con sus cabezas peladas hundidas entre la joroba de las plumas. Aterrizó otro pajarraco, corriendo ligero y luego caminando patoso y lento hacia los demás.
—Revolotean alrededor de todos los campamentos. Nunca te fijas. No te morirás si no te rindes.
—¿Dónde has leído eso? Qué boba eres.
—Podrías pensar en los demás.
—Por el amor de Dios —dijo él—, a eso me he dedicado siempre.
El hombre se recostó y se quedó un rato callado, y miró hacia el tembloroso calor de la planicie que había en la linde de la maleza. Unas cuantas gacelas se recortaban diminutas y blancas contra el amarillo, y a lo lejos vio una manada de cebras, blancas contra el verde de la maleza. Era un campamento agradable, bajo grandes árboles, al pie de una colina, con agua en abundancia, y, cerca, una charca casi seca donde las gangas luchaban por las mañanas.
—¿No te gustaría que te leyera? —preguntó la mujer. Estaba sentada en una silla de lona junto a su catre—. Se está levantando brisa.
—No, gracias.
—A lo mejor viene el camión.
—Me importa un bledo el camión.
—A mí no.
—Hay tantas cosas que a ti te importan un bledo y a mí no.
—No tantas, Harry.
—¿Y una copa?
—Se supone que no te conviene. El libro de Black dice que hay que evitar el alcohol. No deberías beber.
—¡Molo! —gritó él.
—Sí, bwana.
—Trae whisky con soda.
—Sí, bwana.
—No deberías beber —dijo ella—. A eso me refería cuando hablé de rendirse. Dice que no te conviene. Sé que no te conviene.
—No —dijo él—. Me hace bien.
Así que ya ha acabado todo, se dijo él. Y ahora nunca tendría ocasión de acabarlo él mismo. Así era como acababa todo, riñendo por una copa. Desde que la gangrena se le instalara en la pierna derecha había dejado de sentir dolor, y con el dolor había desaparecido el horror, y todo lo que sentía ahora era un gran cansancio y una inmensa cólera de que aquello fuera el final. Por aquel final, ahora inminente, sentía muy poca curiosidad. Durante años le había obsesionado; pero ahora, en sí mismo, no significaba nada. Era curioso lo fácil que resultaba afrontarlo si se estaba lo bastante cansado.
Ahora ya nunca escribiría todo lo que no había escrito porque pensaba que no sabía lo suficiente para escribirlo bien. Bueno, ahora tampoco tendría que fracasar en su intento de escribirlo. A lo mejor es que nunca podrías escribirlo, y por eso demorabas y aplazabas el comienzo. Bueno, ahora ya nunca lo sabría.
—Ojalá no hubiéramos venido —dijo la mujer. Lo miraba, el vaso en la mano y mordiéndose el labio—. En París nunca te habría pasado esto. Siempre decías que te encantaba París. Podríamos habernos quedado en París o ir a otro lado. Te dije que iría a donde quisieras. Si querías cazar podríamos haber ido a cazar a Hungría y estar cómodos.
—Tu maldito dinero —dijo el hombre.
—Eso no es justo —dijo ella—. Fue siempre tan tuyo como mío. Lo dejé todo y fui allí donde tú querías ir y he hecho todo lo que has querido. Pero ojalá no hubiéramos venido.
—Dijiste que esto te encantaba.
—Me encantaba cuando estabas bien. Pero ahora lo odio. No entiendo por qué ha tenido que pasarte esto en la pierna. ¿Qué hemos hecho para que te pase esto?
—Supongo que lo que hice fue olvidar ponerme yodo cuando me hice el arañazo. No le presté atención porque nunca sufro infecciones. Luego, cuando la herida se puso fea, probablemente fue por culpa de esa solución diluida de ácido fénico que utilizamos cuando se acabaron los demás antisépticos. Paralizó los diminutos vasos sanguíneos y comenzó la gangrena. —La miró—. ¿Qué más?
—No me refiero a eso.
—Si hubiésemos contratado un buen mecánico en lugar de un conductor kikuyu medio idiota, habría comprobado el aceite y no se habría quemado ese cojinete del camión.
—No me refiero a eso.
—Si no hubieses dejado a los tuyos, a tu maldita familia de Old Westbury, Saratoga, Palm Beach, para encargarte de mí…
—Bueno, yo te amaba. Eso no es justo. Y te amo ahora. Siempre te amaré. ¿Es que no me amas?
—No —dijo el hombre—. No creo. Nunca te he amado.
—Harry, ¿qué estás diciendo? Estás mal de la cabeza.
—No, ya no tengo cabeza, así que no puede estar mal.
—No te bebas eso —dijo ella—. Cariño, no te bebas eso. Tenemos que hacer todo lo que podamos.
—Hazlo tú —dijo él—. Yo estoy cansado.
* * *
En su mente vio una estación de ferrocarril en Karagatch, y él de pie con su equipaje y lo que era el faro del Simplon-Orient desgarrando la oscuridad, y él abandonando Tracia tras la retirada. Era una de las cosas que se había guardado para escribir más adelante, junto con aquella escena matinal, a la hora del desayuno, en la que miraba por la ventana y veía nieve en las montañas de Bulgaria y el secretario de Nansen[1] le preguntaba al viejo si era nieve y el viejo lo miraba y le decía: No, eso no es nieve. Es demasiado pronto para que haya nieve. Y el secretario les repetía a las otras chicas: No, ya ven. No es nieve, y todas ellas decían: No es nieve, nos hemos equivocado. Pero claro que era nieve y él las mandó allí cuando llevó a cabo el intercambio de poblaciones. Y fue la nieve que hollaron hasta que murieron ese invierno.
Era también nieve lo que aquel año cayó durante toda la semana de Navidad en el Gauertal, el año en que vivieron en la casa del leñador con la gran estufa cuadrada de porcelana que ocupaba media habitación, y durmieron en colchones rellenos de hojas de haya, la época en que llegó aquel desertor con los pies sangrando en la nieve. Dijo que la policía le pisaba los talones y ellos le dieron calcetines de lana y estuvieron charlando con los gendarmes hasta que las huellas se borraron.
En Schrunz, el día de Navidad, la nieve brillaba tanto que te hacía daño a los ojos cuando mirabas desde el Weinstube y veías a todo el mundo volviendo de la iglesia. Fue allí donde subieron por la carretera color amarillo orina y alisada por los trineos que, paralela al río, subía las empinadas colinas de pinos, los esquís pesados en la espalda, y donde bajaron la gran pendiente del glaciar que quedaba por encima de la Madlener-haus, la nieve tan lisa como el glaseado de una tarta y ligera como polvo y se acordó del rumor sordo de la velocidad mientras bajaban como pájaros.
Aquella vez que hubo tormenta se quedaron una semana incomunicados a causa de la nieve en la Madlener-haus, jugando a las cartas en medio del humo junto a la luz del farol y las apuestas eran cada vez más altas y herr Lent fue el que más perdió. Al final lo perdió todo. Todo, el dinero de la Skischule y todas las ganancias de la temporada y luego todo el capital. Lo veía cogiendo las cartas, con su larga nariz, y abriendo Sans Voir. En aquella época se jugaba siempre. Cuando no había nieve jugabas y cuando había demasiada jugabas. Pensó en todas las horas de su vida que se había pasado jugando.
Pero no había escrito ni una línea de eso, ni de ese frío y luminoso día de Navidad en que las montañas asomaban al otro lado de la planicie que Barker había sobrevolado para ir al otro lado de las líneas y bombardear el tren que se llevaba de permiso a los oficiales austríacos, ametrallándolos mientras se dispersaban y corrían. Se acordó de que luego Barker entró en el comedor de oficiales y se puso a contarlo. Y que todos se quedaron callados hasta que alguien exclamó: «Maldito cabrón asesino».
Los austríacos que mataron entonces fueron los mismos con los que él esquió después. No, no los mismos. Hans, con el que esquió todo aquel año, había estado en los Kaiser-Jägers, y cuando iban a cazar liebres juntos en el pequeño valle que quedaba por encima del aserradero charlaban de la batalla de Pasubio y del ataque a Perticara y Asalone, y él no había escrito ni una palabra acerca de eso. Ni de Monte Corona, ni de Sette Communi, ni de Arsiero.
¿Cuántos inviernos había vivido en el Vorarlberg y en el Arlberg? Fueron cuatro y se acordó de aquel hombre que tenía un zorro para vender cuando entraron en Bludenz, época de comprar regalos, y el sabor a pepita de cereza del buen kirsch, del rumor que emitía la nieve en polvo al deslizarse velozmente por encima de la corteza dura mientras cantaba «¡Jai, Jou, dijo Rolly!», mientras bajaba el último trecho hacia el pronunciado descenso, enfilándolo recto, luego sorteando el huerto en tres giros y cruzando la cuneta y aterrizando sobre la helada carretera que había detrás de la posada. Soltabas de un golpe la fijación de los esquís, te los sacabas de una patada y los apoyabas contra la pared de madera de la posada, la luz de las lámparas saliendo por la ventana, mientras dentro, en el calor revuelto de humo que olía a vino joven, alguien tocaba el acordeón.
—¿Dónde nos alojamos cuando estuvimos en París? —le preguntó a la mujer que estaba sentada a su lado en una silla de lona, en el presente, en África.
—En el Crillon. Ya lo sabes.
—¿Por qué tendría que saberlo?
—Era donde nos alojábamos siempre.
—No. No siempre.
—Allí y en el Pavillion Henri-Quatre de Saint Germain. Decías que te encantaba alojarte allí.
—El amor es un montón de estiércol —dijo Harry—. Y yo soy el gallo que se sube encima a cacarear.
—Si tienes que morirte —dijo ella—-, ¿es absolutamente necesario que aniquiles todo lo que dejas atrás? Lo que quiero decir es: ¿tienes que llevártelo todo? ¿Tienes que matar a tu caballo, a tu esposa y quemar tu silla y tu armadura?
—Sí —-dijo él—. Tu maldito dinero era mi armadura. Mi Swift y mi Armour.[2]
—Basta.
—Muy bien. Me callaré. No quiero ofenderte.
—Ahora ya es un poco tarde.
—Muy bien. Seguiré ofendiéndote. Es más divertido. Lo único que me gustaba hacer contigo ahora ya no puedo hacerlo.
—No, eso no es cierto. Te gustaba hacer muchas cosas, y todo lo que querías hacer yo lo hacía.
—Oh, por amor de Dios, deja de fanfarronear, ¿quieres?
Él la miró y la vio llorar.
—Escucha —dijo él—. ¿Te crees que es divertido? No sé por qué lo hago. Supongo que se trata de intentar matar para mantenerte vivo. Estaba bien cuando comenzamos a charlar. No quería empezar todo esto, y ahora estoy más cabreado que una mona y soy contigo todo lo cruel que puedo. Cariño, no prestes atención a lo que diga. Te quiero, de verdad. Sabes que te quiero. Nunca he querido a nadie como te quiero a ti.
Se encomendó a la mentira habitual con que se ganaba la vida.
—Eres muy bueno conmigo.
—Zorra —dijo Harry—. Zorra ricachona. Eso es poesía. Ahora estoy lleno de poesía. De podredumbre y poesía. De podrida poesía.
—Basta, Harry, ¿por qué has de convertirte ahora en un demonio?
—No me gusta dejar nada —dijo el hombre—. No me gusta dejar nada atrás.
* * *
Era de noche y él había estado durmiendo. El sol había caído tras la colina, una sombra cruzaba toda la planicie y algunos animalillos pacían cerca del campamento; cabezas que se agachaban veloces y colas agitándose, él observaba cómo ahora se mantenían lejos de la maleza. Los pajarracos ya no esperaban en el suelo. Estaban todos pesadamente posados en un árbol. Había muchos más. Su criado estaba sentado junto a la cama.
—La memsahib se ha ido a cazar —dijo el muchacho—. ¿Qué quiere, bwana?
—Nada.
Ella se había ido a matar un trozo de carne, y, sabiendo lo mucho que a él le gustaba observar la caza, se había ido bien lejos para no perturbar el pequeño rincón de la planicie que él alcanzaba a ver. Siempre fue muy considerada, se dijo. Con cualquier cosa que supiera, hubiera leído, o le hubieran contado.
Ella no tenía la culpa de que cuando se conocieron él ya estuviera acabado. ¿Cómo iba una mujer a saber que no pensabas nada de lo que decías; que hablabas solo por costumbre y para sentirte cómodo? En cuanto él dejó de ser sincero, tuvo más éxito con las mujeres que cuando les decía la verdad.
No era tanto que mintiera como que no hubiera ninguna verdad que contar. Él había vivido su vida y ahora había acabado, y él siguió viviéndola de nuevo con distintas personas y más dinero, con lo mejor de algunos lugares viejos, y con algunos nuevos.
Procurabas no pensar y todo era maravilloso. Habías de tener buen estómago para que eso no te hiciera pedazos, como les pasaba a muchos, y adoptabas la pose de que no te importaba nada el trabajo que hacías antes, ahora que ya no podías hacerlo. Pero en tu interior te decías que escribirías acerca de esas personas; acerca de los riquísimos; que no formabas parte de ellos, sino que eras un espía en su patria; que los abandonarías y escribirías acerca de ellos, y por una vez quien escribiría sería alguien que sabía de qué estaba escribiendo. Pero nunca lo haría, porque cada día de no escribir, de comodidad, de ser lo que despreciaba, embotaba sus aptitudes y ablandaba su voluntad de trabajar, con lo que al final no hacía nada. La gente a la que ahora conocía se sentía mucho más cómoda cuando él no trabajaba. África era donde había sido más feliz en los buenos tiempos de su vida, de modo que allí había ido para empezar otra vez. Habían emprendido ese safari con la mínima comodidad. No habían pasado apuros, pero tampoco se habían rodeado de lujos, y él se había dicho que así podría volver a ponerse en forma. Que de alguna manera podría eliminar la grasa de su alma del mismo modo que un boxeador se iba a las montañas a entrenar y ponerse en forma para eliminarla de su cuerpo.
A ella le había gustado. Decía que le encantaba. A ella le encantaba todo lo que fuera emocionante, implicara un cambio de escenario, donde hubiera gente nueva y todo resultara agradable. Y él había experimentado la ilusión de recobrar la fuerza de voluntad para trabajar. Y ahora, si así acababa todo, y él sabía que así iba a acabar, no debía volverse como algunas serpientes, que se mordían a sí mismas porque se habían roto el espinazo. No era culpa de esa mujer. De no haber sido ella habría sido otra. Si había vivido en una mentira debía intentar morir en la misma mentira. Oyó un disparo tras la colina.
Disparaba muy bien, aquella zorra rica, esa amable cuidadora y destructora de su talento. Bobadas. El mismo había destruido su talento. ¿Iba a culpar a esa mujer por tenerlo bien atendido? Él había destruido su talento al no utilizarlo, traicionándose a sí mismo y a lo que creía, bebiendo hasta el punto de embotar la agudeza de sus percepciones, por indolencia, por pereza, y por esnobismo, y por orgullo y por prejuicio, por una cosa o por otra. ¿Qué era eso? ¿Un catálogo de libros antiguos? ¿Qué era su talento, de todos modos? Tenía cierto talento, desde luego, pero en lugar de utilizarlo había comerciado con él. Nunca se trataba de lo que había hecho, sino siempre de lo que podía hacer. Y había decidido ganarse la vida con algo que no era el lápiz ni la pluma. ¿No resultaba extraño, también, que cada vez que se enamoraba de otra mujer esta tuviera más dinero que la anterior? Pero cuando ya no estaba enamorado, cuando solo mentía, como hacía con ella, que tenía más dinero que ninguna, que tenía todo el dinero del mundo, que tenía marido e hijos, que había tenido amantes y había quedado insatisfecha con ellos, y que lo adoraba como escritor, como hombre, como compañero y como posesión que la llenaba de orgullo; era extraño que, ahora que él no la amaba y le mentía, fuera capaz de darle más por su dinero que cuando la había amado de verdad.
Todos debemos tener madera para hacer lo que hacemos, se dijo. Lo que hagamos para vivir es lo que mide nuestro talento. Él, de una u otra forma, había vendido vitalidad toda su vida, y cuando conseguías mantener tus afectos al margen ofrecías mucho más que el precio que te pagaban. Había descubierto que ahora tampoco escribiría acerca de eso. No, no escribiría de eso, aunque desde luego era algo que valía la pena.
Entonces la vio, caminando por el terreno abierto hacia el campamento. Vestía pantalones de montar y llevaba su rifle. Los dos muchachos acarreaban una gacela colgando y la seguían. Seguía siendo una mujer hermosa, se dijo, y tenía un cuerpo agradable. No le hacía ascos a la cama, y en ella tenía un gran talento, no era guapa, pero a él le gustaba su cara, leía muchísimo, le gustaba montar y disparar, y desde luego bebía demasiado. Su marido había muerto cuando era relativamente joven, y durante una época se había entregado a sus dos hijos —que ya se habían hecho unos hombrecitos, que no la necesitaban y cuya presencia les incomodaba— a sus establos de caballos, a los libros y a la botella. Le encantaba leer por la tarde, antes de cenar, y mientras leía bebía whisky con soda. Durante la cena ya estaba bastante borracha, y tras beberse una botella de vino en la cena ya estaba lo bastante ebria para irse a dormir.
Eso fue antes de tener amantes. En la época de los amantes ya no bebía tanto, porque no necesitaba estar borracha para dormir. Pero los amantes la aburrían. Había estado casada con un hombre que nunca la había aburrido, y esos hombres la aburrían mucho.
Entonces uno de sus hijos murió en un accidente de avión, y después de eso ya no quiso amantes, y como la bebida ya no le servía de anestésico, tuvo que construirse otra vida. De repente le daba un miedo atroz estar sola. Pero quería estar acompañada de alguien a quien ella respetara.
Todo empezó de una manera muy sencilla. A ella siempre le había gustado lo que él escribía y siempre había envidiado la vida que llevaba. Ella creía que él hacía exactamente lo que quería. Los pasos mediante los cuales ella lo adquirió y la manera en que por fin se enamoró de él formaron parte de una progresión regular en la que ella se edificó una nueva vida y él liquidó lo que quedaba de la suya antigua.
Él hizo un trueque a cambio de seguridad, de comodidad, eso no podía negarlo, ¿y a cambio de qué más? No lo sabía. Ella le habría comprado todo lo que él hubiera querido. Él lo sabía. Además, ella era una mujer condenadamente estupenda. Prefería estar en la cama con ella que con cualquier otra; porque era más rica, porque era agradable y agradecida y porque nunca hacía escenas. Y ahora esa vida que ella había construido tocaba a su fin porque él no se había puesto yodo dos semanas atrás, cuando una espina le arañó la rodilla mientras caminaba para fotografiar un rebaño de antílopes acuáticos que estaban parados, las cabezas levantadas, escrutando mientras sus hocicos sondeaban el aire, las orejas aguzadas para oír el primer ruido que los haría correr hacia la maleza. Además, habían salido disparados antes de que consiguiera sacar la foto.
Ahora ella se acercaba.
Él volvió la cabeza sobre el catre en dirección a ella.
—Hola —dijo.
—He matado a una gacela macho —dijo—. Haremos un buen caldo y diré que te preparen puré de patatas con un poco de leche en polvo. ¿Cómo te sientes?
—Mucho mejor.
—¿No es estupendo? Ya me imaginaba que estarías mejor, ¿sabes? Cuando me fui estabas durmiendo.
—He dormido muy bien. ¿Has ido muy lejos?
—No. Solo he rodeado la colina. He tumbado a la gacela de un buen disparo.
—Disparas maravillosamente ¿sabes?
—Me encanta. Me ha encantado África. De verdad. Cuando estás bien, es lo más divertido que me ha pasado. No sabes lo divertido que ha sido cazar contigo. Me ha encantado este país.
—A mí también me encanta.
—Cariño, no sabes lo maravilloso que es ver que te encuentras mejor. No soportaba que te sintieras de aquella manera. No vuelvas a hablarme como lo hiciste antes, ¿de acuerdo? ¿Me lo prometes?
—No —dijo él—. No recuerdo lo que dije.
—No tienes por qué destruirme. ¿No te parece? No soy más que una mujer de mediana edad que te ama y quiere hacer lo que tú quieras. Ya me han destruido dos o tres veces. No querrás destruirme otra vez, ¿verdad?
—Me gustaría destruirte unas cuantas veces en la cama —dijo él.
—Sí. Esa es una destrucción de la buena. Así es como hemos de ser destruidos. El avión llegará mañana.
—¿Cómo lo sabes?
—Estoy segura. Tiene que venir. Los criados han preparado la madera y la hierba para las hogueras. Hoy he bajado y le he echado otro vistazo. Hay mucho sitio para aterrizar y todo está a punto para encender las hogueras en los dos extremos.
—¿Qué te hace pensar que vendrá mañana?
—Estoy segura. Ya va con retraso. Cuando estemos en la ciudad te curarán la pierna y luego haremos un poco de destrucción de la buena. No esas cosas terribles que dijiste.
—¿Tomamos una copa? El sol se está poniendo.
—¿Crees que deberías?
—Ya estoy tomando una.
—Tomaremos una juntos. ¡Molo, letti dui whisky-soda ! —gritó.
—Más vale que te pongas las botas para los mosquitos —le dijo él.
—Esperaré a bañarme…
Mientras oscurecía bebieron, y justo antes de que anocheciera y ya no hubiera luz para disparar, una hiena cruzó el claro en dirección a la colina.
—Esa cabrona cruza todas las noches —dijo el hombre—. Todas las noches durante dos semanas.
—Es la que hace ruido por la noche. No me molesta. Aunque son unos animales asquerosos.
Mientras bebían juntos, el único dolor que él experimentaba era la incomodidad de tener que estar echado en la misma posición, y mientras los criados encendían una fogata cuya sombra jugueteaba sobre las tiendas, sintió que volvía a aceptar esa vida de placentera capitulación. Ella era muy buena con él. Esa tarde él había sido cruel e injusto. Ella era una mujer estupenda, realmente maravillosa. Y justo entonces le vino le idea de que iba a morir.
Le vino como una corriente; no como una corriente de agua о viento, sino como una vacuidad repentina y hedionda, y lo raro fue que la hiena pasara por el borde de esa sensación con un trotecillo ligero.
—¿Qué ocurre, Harry? —le preguntó ella.
—Nada —dijo él—. Es mejor que te pongas al otro lado. A barlovento.
—-¿Molo te ha cambiado el vendaje?
—-Sí. Ahora solo utilizo la solución bórica.
—¿Cómo te sientes?
—Un poco mareado.
—Voy a bañarme —dijo ella—. Saldré enseguida. Comeré contigo y luego meteremos el catre en la tienda.
Hemos hecho bien en dejar de reñir, pensó Harry. Nunca había reñido mucho con aquella mujer, mientras que con las mujeres a las que había amado había reñido tanto que al final, de manera irremediable, la corrosión de tanto reñir había matado todo aquello que compartían. Él había amado demasiado, había exigido demasiado y había acabado destruyéndolo todo.
Se acordó de cuando estuvo solo en Constantinopla, tras reñir con ella en París y marcharse. Había ido de putas sin parar, y cuando acabó, y vio que no conseguía matar la soledad sino solo empeorarla, le escribió, a ella, a la primera, a la que le dejó una carta en la que le decía que nunca había sido capaz de matar la soledad… Que una vez creyó haberla visto delante del Regence y le vino un mareo y una náusea, y que cuando iba por el bulevar y veía a una mujer que se le parecía un poco se ponía a seguirla, temiendo descubrir que no era ella, temiendo perder la sensación que aquello le proporcionaba. Que todas las mujeres con las que se acostaba hacían que la añorara aún más. Que lо que ella le había hecho nunca le importaría, pues no podía curarse de amarla. Le escribió esa carta en el club, completamente sobrio, y la mandó a Nueva York pidiéndole que le escribiera a la oficina de París. Eso parecía seguro. Y aquella noche la echó tanto de menos que se sintió hueco por dentro, y estuvo paseando y pasó por delante de Maxim’s, y recogió a una chica y se la llevó a cenar. Luego fue a un local a bailar con ella, y ella bailaba muy mal, y la dejó por una puta armenia que iba caliente, que le rozaba con el vientre al bailar tanto que casi se escalda. Tras una pelea se la quitó a un teniente de artillería inglés. El artillero le dijo que salieran fuera y pelearon en la calle, sobre los adoquines, en la oscuridad. Él le pegó dos veces, fuerte, en un costado de la mandíbula, y cuando vio que el otro no caía entendió que la pelea iba a ir en serio. El artillero le castigó el cuerpo y luego le pegó junto al ojo. Él le soltó un gancho de izquierda y fue a parar al suelo y el artillero se le tiró encima y le agarró la guerrera y le arrancó la manga y él le pegó dos veces detrás de la oreja y le sacudió con la derecha mientras lo apartaba. Cuando el artillero cayó golpeó primero con la cabeza y él se fue corriendo con la chica porque oyeron llegar a la policía militar. Se metieron en un taxi y fueron hasta Rimmily Hissa, siguiendo el Bósforo y rodeándolo, y luego salieron al frescor de la noche y se fueron a la cama y ella estaba tan bien dispuesta como parecía, pero suave, como un pétalo de rosa, como jarabe, el vientre liso, grandes pechos y no necesitaba ningún almohadón bajo las nalgas, y él se fue antes de que ella se despertara y a la primera luz del día se le veía hecho una pena y apareció en el Pera Palace con un ojo morado, con la guerrera en la mano porque le faltaba una manga.
Aquella misma noche partió para Anatolia, y en ese mismo viaje, posteriormente, recordó haberse pasado el día cruzando campos de amapolas que cultivaban para conseguir opio, y lo raro era que aquello le ponía, y que todas las distancias parecían distorsionadas, hasta llegar al lugar donde habían llevado a cabo el ataque con los oficiales de Constantino, recién llegados, que no se enteraban de nada, y la artillería había disparado a las tropas y el observador inglés había llorado como un niño.
Ese fue el día en que vio por primera vez cadáveres de hombres con faldas blancas de ballet y zapatos de punta levantada con pompones. Los turcos habían llegado continuamente y agrupados, y había visto correr a los hombres con falda y a los oficiales que les disparaban y luego también corrían, y él y el observador inglés habían corrido hasta que les dolieron los pulmones y la boca les sabía a peniques y se pararon detrás de unas rocas y los turcos volvían tan apiñados como siempre. Luego vio cosas en las que nunca pudo volver a pensar, y después aún vio otras mucho peores. De modo que cuando en esa época volvió a París no podía hablar de ello ni soportaba que se lo mencionaran. Y luego, en el café, al pasar, estaba ese poeta americano con un montón de platillos delante de él y esa estúpida mirada en su cara de patata, hablando del movimiento dadá con un rumano que decía que su nombre era Tristan Tzara, que siempre llevaba monóculo y tenía dolor de cabeza, y, de nuevo en su apartamento con su esposa, a la que ahora volvía a amar, de nuevo las riñas, de nuevo la locura, encantado de estar en casa, la oficina le mandaba el correo al piso. Y así, una mañana, cuando la carta de respuesta a la que había enviado le llegó encima de una bandejita y vio la letra se quedó helado de pies a cabeza e intentó esconder la carta debajo de otra. Pero su esposa dijo: «¿Qué es esa carta, querido?», y ese fue el fin del principio de aquello.
Recordaba los buenos momentos que había pasado con todas ellas, y las riñas. Siempre elegían los mejores lugares para reñir. ¿Y por qué siempre reñían cuando él se sentía mejor? Nunca había escrito acerca de sus riñas porque, al principio, no quería herir a nadie, y luego le parecía que ya había suficientes cosas sobre las que escribir y podía pasar sin eso. Pero siempre había pensado que al final escribiría sobre el tema. Había tanto que escribir. Había visto cambiar el mundo; no solo los acontecimientos; había visto muchos y había observado a la gente, y también había presenciado el cambio más sutil y se acordaba de cómo era la gente en épocas distintas. Él había formado parte de ese cambio, había estado presente y era su deber escribirlo; pero ya no lo haría nunca.
—¿Cómo te encuentras? —dijo ella. Acababa de salir de la tienda después del baño.
—Muy bien.
—¿Puedes comer? —Él vio a Molo detrás de ella. Traía la mesa plegable, y detrás había otro criado con los platos.
—Quiero escribir —dijo él.
—Deberías tomar un poco de caldo para recuperar fuerzas.
—Esta noche me voy a morir —dijo él—. No necesito recuperar fuerzas.
—No seas melodramático, Harry, por favor —dijo ella.
—¿Por qué no utilizas el olfato? Estoy podrido hasta la mitad del muslo. ¿Por qué demonios iba a engañarme con el caldo? Molo, trae whisky con soda.
—Por favor, trae el caldo —dijo ella con amabilidad.
—Muy bien.
El caldo estaba demasiado caliente. Tuvo que dejarlo en el cuenco hasta que se enfrió y luego se lo tragó sin sentir náuseas.
—Eres una mujer estupenda —dijo—. No me hagas caso.
Ella lo miró con aquella cara tan conocida y admirada por los lectores de Spur y Town & Country, apenas desmejorada por la bebida, apenas desmejorada por la cama, pero Town & Country jamás enseñó esos magníficos pechos ni esos útiles muslos ni esas manos que acariciaban suavemente la espalda, y él la miró y vio su conocida y agradable sonrisa, y de nuevo sintió la llegada de la muerte.
Esta vez no fue una corriente. Fue un soplo, como el viento que hace parpadear una vela y alarga la llama.
—Que me saquen la mosquitera y la cuelguen del árbol, y que enciendan una hoguera. Esta noche no voy a entrar en la tienda. No vale la pena moverse. Es una noche despejada. No lloverá.
De manera que así era como te morías, en medio de susurros que no oías. Bueno, ya no habrá más riñas. Eso sí podía prometerlo. No iba a estropear la única experiencia que nunca había tenido. Aunque probablemente la estropearía. Lo estropeaba todo. Bueno, quizá no lo hiciera.
—No sabes taquigrafía, ¿verdad?
—Nunca aprendí —le dijo ella.
—No pasa nada.
No había tiempo, por supuesto, aunque este parecía condensarse de tal manera que, si conseguías ponerlo todo en orden, podrías resumirlo en un solo párrafo.
Había una casa de troncos-, cuyas grietas habían sido rellenadas con argamasa blanca, situada en una colina que quedaba sobre un lago, junto a la puerta había una campana colgada de un poste para llamar a la gente a la hora de comer. Detrás de la casa estaban los campos, y detrás de los campos estaba el bosque. Un hilo de álamos de Lombardía unía la casa al embarcadero. Otros álamos dibujaban el cabo. Una carretera subía las colinas por la orilla del bosque y por esa carretera él cogía moras. Luego la casa de troncos se quemó y todas las armas que estaban en el estante hecho con patas de ciervo encima de la chimenea se quemaron, y después los cañones, con el plomo fundido en las recámaras, y las culatas se quemaron, se quedaron en ese montón de cenizas que se utilizaron para hacer lejía para los grandes calderos de hierro donde fabricaban jabón, y le preguntaste a tu abuelo si podías quedártelas para jugar, y él dijo que no. Ya ves, esas eran sus armas y nunca compró otras. Tampoco volvió a cazar. La casa fue reconstruida en el mismo lugar, esta vez con tablones, y pintada de blanco, y desde el porche veías los álamos y más allá el lago; pero no volvió a haber más armas. Los cañones de las escopetas que colgaban de patas de ciervo en la pared de la casa de troncos se quedaron en medio de ese montón de ceniza y nadie volvió a tocarlas.
En la Selva Negra, después de la guerra, alquilamos un arroyo truchero y había dos maneras de llegar a él. Una era bajando al valle desde Triberg y rodeándolo por la carretera, a la sombra de los árboles que bordeaban la carretera blanca, y luego subiendo una carretera secundaria que cruzaba las colinas, pasaba junto a un montón de pequeñas granjas, junto con las grandes casas de la Schwarzwald,[3] hasta que esa carretera atravesaba el arroyo. Ahí era donde comenzábamos a pescar.
La otra era subiendo una cuesta empinada hasta la linde del bosque y luego cruzando la cumbre de las colinas por el bosque de pinos, para aparecer al borde de un prado, y luego cruzar este prado hasta el puente. Había abedules siguiendo el río, y no era grande, sino estrecho, claro y rápido, con remansos allí donde había erosionado la tierra bajo las raíces de los abedules. En el hotel de Triberg al propietario la temporada le iba la mar de bien. Era todo muy agradable y éramos todos grandes amigos. Al año siguiente llegó la inflación y el dinero que él había ganado el año anterior no fue suficiente para comprar víveres para abrir el hotel y se ahorcó.
Podrías dictar todo esto, pero no podrías dictar lo de la place Contrescarpe, donde las floristas secaban las flores en la calle y el tinte se quedaba sobre la calzada de donde salía el autobús y los viejos y viejas, borrachos de vino y de marc del malo; y los niños con las narices moqueándoles de frío; el olor a sudor sucio y la pobreza y la ebriedad del café des Amateurs y las putas del Bal Musette, el local encima del cual vivían. La portera que entretenía al soldado de caballería de la Garde Républicaine, el casco emplumado sobre una silla. La inquilina que había al otro lado del pasillo, cuyo marido era ciclista, y la alegría que tuvo aquella mañana en la crémerie cuando abrió L’Auto y vio que había quedado tercero en la París-Tours, su primera carrera importante. Se sonrojó y rió y subió escaleras arriba gritando con el periódico deportivo amarillo en la mano. El marido de la mujer que estaba al frente del Bal Musette era taxista, y cuando él, Harry, tenía que coger el avión a primera hora, el marido llamaba a la puerta para despertarlo y los dos bebían un vaso de vino blanco sobre el zinc de la barra antes deponerse en marcha. Entonces conocía a sus vecinos del barrio porque todos eran pobres.
Por la place circulaban dos tipos de personas: los borrachos y los sportifs. Los borrachos mataban su pobreza de ese modo; los sportifs se la sacaban de encima con el ejercicio. Eran los descendientes de los partidarios de la Comuna y no tenían que esforzarse para conocer las ideas políticas de los demás. Sabían quién había disparado contra sus padres, sus parientes, sus hermanos y sus amigos cuando entraron las tropas de Versalles y le arrebataron la ciudad a la Comuna y ejecutaron a todos los que pudieron coger que tuvieran callos en las manos, o que llevaran gorra, o cualquier otra señal que delatara que se trataba de un trabajador. Y en medio de esa pobreza, en ese barrio que quedaba al otro lado de una Boucherie Chevaline y una cooperativa vinícola, él escribió el comienzo de todo lo que vendría después. Nunca amó ninguna otra parte de París como amó aquella, con sus árboles frondosos, las viejas casas enlucidas de blanco y pintadas de marrón en la parte de abajo, el verde parterre del autobús en esa plaza redonda, el tinte de las flores púrpura sobre la calzada, la pronunciada pendiente que bajaba de la colina de la rue Cardinal Lemoine hasta el río, y al otro lado el mundo apretado y abarrotado de la rue Mouffetard. La calle que subía hacia el Panthéon y la otra que siempre cogía con la bicicleta, la única calle asfaltada de todo el barrio, lisa bajo los neumáticos, con las casas altas y estrechas y el hotel barato donde murió Paul Verlaine. En el apartamento donde vivían solo había dos habitaciones, y él tenía una habitación en el piso de arriba de aquel hotel que le costaba sesenta francos al mes, donde escribía y desde donde podía ver los tejados y las chimeneas y todas las colinas de París.
Desde el apartamento sólo podías ver la tienda del carbonero. También vendía leña y vino, vino malo. La cabeza dorada del caballo que presidía la fachada de la boucherie Chevaline, donde colgaban las carcasas de un dorado amarillo y rojo en un escaparate que daba a la calle, y la cooperativa pintada de verde donde compraba el vino; vino bueno y barato. El resto eran paredes enlucidas y las ventanas de los vecinos. Los vecinos que, por la noche, cuando alguien estaba tendido borracho en la calle, gimiendo y refunfuñando en esa típica ivresse francesa que tanto se empeñaban en convencerte de que no existía, abrían las ventanas y te llegaba el rumor de la cháchara.
«¿Dónde está el policía? Cuando no lo necesitas el muy maricón siempre está. Debe de estar encamado con alguna portera. Ve a buscar al agente.» Hasta que alguien tiraba un cubo de agua desde una ventana y paraban los gemidos. «¿Qué ha sido eso? Agua. Ah, eso ha sido inteligente.» Y las ventanas se cerraban. Marie, su femme de ménage, protestaba contra la jornada de ocho horas y decía: «Si tu marido trabaja hasta las seis solo se emborracha un poco cuando vuelve a casa y no gasta demasiado. Si solo trabaja hasta las cinco se emborracha todas las noches y no tiene dinero. Es la esposa del obrero la que sufre la reducción de la jornada».
—¿No quieres un poco más de caldo? —le preguntaba ahora la mujer
—No, muchísimas gracias. Está buenísimo.
—Prueba un poquito.
—Preferiría un whisky con soda.
—No te conviene.
—No. No me conviene. Cole Porter escribió la letra y la música. Saber que estás loca por mí.
—Sabes que me gusta que bebas.
—Oh, sí. Solo que no me conviene.
Cuando se vaya, pensó él, haré todo lo que quiera. No todo lo que quiera, sino lo que pueda. ¡Ay!, qué cansado estaba. Demasiado cansado. Iba a dormir un ratito. Se quedó callado y la muerte no estaba. Debe de haber cogido otra calle. Iba en pareja, en bicicleta, y se movían sobre la calzada en un completo silencio.
No, nunca había escrito acerca de París. No del París que le importaba. Pero ¿y todo lo demás acerca de lo que nunca había escrito?
Del rancho y del gris plateado de las matas de salvia, el agua rápida y clara en las zanjas de irrigación, y el verde intenso de la alfalfa. El sendero se adentraba en las colinas y en verano el ganado era miedoso como un ciervo. Los berridos y el ruido constante y la masa en lento movimiento levantando polvo cuando los conducías en otoño. Y detrás de las montañas, la cumbre nítidamente dibujada a la luz de la tarde, que, cuando bajaba a caballo por el sendero a la luz de la luna, se erguía luminosa al otro lado del valle. Ahora se acordaba de cuando se adentraba en el bosque, en la oscuridad, agarrándose a la cola del caballo cuando no se veía y de todas las historias que tenía intención de escribir.
De aquel peón medio retrasado al que un día dejaron en el rancho y le dijeron que no permitiera que nadie se acercara al heno, de aquel viejo cabrón de los Forks que le pegaba al muchacho cuando trabajaba para él, y que se paró a pedir forraje. El muchacho se negó y el viejo dijo que le iba a sacudir otra vez. El muchacho cogió el rifle que había en la cocina y le pegó un tiro cuando el viejo intentó entrar en el granero, y cuando volvieron al rancho el viejo llevaba muerto una semana, se había congelado en el corral y los perros se habían comido un trozo. Pero lo que quedaba lo envolviste en una manta y lo ataste y lo subiste a un trineo y el muchacho tuvo que ayudarte a levantarlo, y los dos lo arrastrasteis por la carretera esquiando, y luego recorristeis noventa kilómetros hasta el pueblo para entregar al muchacho. El chaval no tenía ni idea de que lo arrestarían. Pensaba que había cumplido con su deber y que tú eras su amigo y que le darías una recompensa. Había ayudado a transportar al viejo para que todo el mundo supiera lo malo que este había sido y que había intentado robar un forraje que no le pertenecía, y cuando el sheriff le puso las esposas el chaval no se lo podía creer. En ese momento se echó a llorar. Esa historia aún no la había escrito. Sabía al menos una veintena de historias de por allí que nunca había escrito. ¿Por qué?
—Diles por qué —dijo él.
—¿Por qué qué, cariño?
—Por qué nada.
Ahora ella no bebía mucho, le tenía a él. Pero si viviera nunca escribiría acerca de ella, él lo sabía. Ni tampoco acerca de los demás. Los ricos eran aburridos y bebían demasiado, o jugaban demasiado al backgammon. Eran aburridos y reiterativos. Se acordó del pobre Julian y del romántico temor reverencial que le inspiraban, y que una vez comenzó un relato que decía: «Los muy ricos son distintos de ti y de mí». Y que alguien le dijo a Julian: Sí, tienen más dinero. Pero eso no le hizo gracia a Julian. Pensaba que eran una raza especial, llena de glamour, y averiguar que no lo era lo dejó tan hecho polvo como tantas otras cosas que lo dejaban hecho polvo.
Él despreciaba a la gente que se quedaba hecha polvo. Que comprendieras una cosa no significaba que tuviera que gustarte. Se creía capaz de superar cualquier cosa porque nada podía afectarle si no le importaba.
Muy bien, ahora no le importaba la muerte. Algo que siempre había temido era el dolor. Podía soportar el dolor como cualquier hombre, hasta que duraba demasiado y le iba socavando, pero en este caso se trataba de algo que le había dolido muchísimo, y justo en el momento en que había pensado que el dolor le podría, había cesado.
Se acordó de mucho tiempo atrás, cuando Williamson, el oficial de granaderos, fue herido por una bomba de mano que una patrulla alemana lanzó una noche en la que él estaba cruzando la alambrada, y que, chillando, imploró que alguien lo matara. Era un hombre grueso, muy valiente, y un buen oficial, aunque aficionado a los alardes descabellados. Pero aquella noche quedó atrapado en la alambrada, con una bengala iluminándole y las tripas esparcidas por la alambrada, de modo que para llevarlo vivo tuvieron que cortárselas. Pégame un tiro, Harry. Por amor de Dios, pégame un tiro. Una vez tuvieron una discusión relativa a que Dios nunca te enviaba nada que no pudieras soportar, y que según la teoría de alguien eso significaba que cuando el dolor llegaba a cierto punto te desmayabas automáticamente. Pero él siempre se había acordado de Williamson, aquella nocche. Williamson no consiguió perder el conocimiento hasta que le dieron todas sus tabletas de morfina, que se había guardado para su uso personal, y luego resultó que no le hicieron nada.
Con todo, lo que él tenía ahora era muy llevadero, y si la cosa no empeoraba, no había de qué preocuparse. Excepto que le habría gustado tener una compañía mejor.
Pensó un poco en qué clase de compañía le gustaría tener.
No, se dijo, cuando todo lo que haces lo haces con demasiada insistencia y demasiado tarde, no puedes esperar que quede nadie a tu alrededor. Todo el mundo se ha ido. La fiesta ha terminado y ahora estás con tu anfitriona.
Morirme me está aburriendo tanto como todo lo demás, se dijo:
—Es una lata —dijo en voz alta.
—¿El qué, cariño?
—Cualquier maldita cosa que hagas demasiado tiempo.
Miró la cara de ella, que estaba entre él y el fuego. Estaba recostada hacia atrás en la silla, y la luz de la hoguera le brillaba en las agradables facciones de la cara, y él se dio cuenta de que tenía sueño. Oyó que la hiena emitía un ruido justo en la frontera del fuego.
—He estado escribiendo —dijo él—. Pero me he cansado.
—¿Crees que podrás dormir?
—Desde luego. ¿Por qué no te acuestas?
—Me gusta estar sentada aquí contigo.
—¿Sientes algo raro? —le preguntó él.
—No. Solo un poco de sueño.
—Yo sí —dijo él.
Acababa de sentir otra vez la cercanía de la muerte.
—Sabes que lo que nunca he perdido es la curiosidad —le dijo él.
—Nunca has perdido nada. Eres el hombre más completo que he conocido.
—Dios mío —dijo él—. Qué poco saben las mujeres. ¿Qué ha sido eso? ¿Tu intuición?
Porque, justo en ese momento, la muerte se había acercado y había apoyado su cabeza en el pie del catre y él podía oler su aliento.
—Nunca te creas eso de la guadaña y la calavera —le dijo él—. Lo mismo pueden ser dos policías en bicicleta, o un pajarraco. O puede tener el hocico ancho, como una hiena.
Ahora se le había acercado un poco más, pero ya no tenía forma. Simplemente ocupaba espacio.
—Dile que se vaya.
No se fue, sino que se acercó un poco más,
—Tienes un aliento apestoso —le dijo—. Hedionda cabrona.
Se le acercó aún más y él fue incapaz de hablarle, y cuando ella vio que él no podía hablar se le acercó un poco más, y entonces él intentó echarla sin decir nada, pero ella siguió aproximándose, y ahora ya le apoyaba todo el peso sobre el pecho, y mientras se le acurrucaba encima y él no podía moverse, ni hablar, oyó que la mujer decía:
—Ahora bwana duerme. Levantad suavemente el catre y metedlo en la tienda.
Él no podía hablar para decirle que la ahuyentara y la muerte se le acurrucó aún más y la notó más pesada, y ya no podía respirar. Y entonces, cuando levantaron el catre, de repente se sintió mejor y el peso le desapareció del pecho.
* * *
Era por la mañana, y ya hacía un rato que era por la mañana cuando Harry oyó la avioneta. Apareció casi insignificante y a continuación describió un amplio círculo y los criados salieron corriendo y encendieron las fogatas utilizando queroseno y amontonando hierba, de manera que había una gran hoguera humeante a cada extremo de la explanada, y la brisa matinal arrastró el humo hacia el campamento y la avioneta describió dos círculos más, esta vez a poca altura, y a continuación descendió planeando, niveló las alas y aterrizó suavemente, y avanzando hacia él vio al viejo Compton vestido con pantalones esport, chaqueta de tweed y un sombrero de fieltro marrón.
—¿Qué pasa, machote? —dijo Compton.
—Tengo la pierna mal —contestó él—. ¿Quieres desayunar?
—Gracias. Tomaré un poco de té. Es el Puss Moth, sabes. No podré llevarme a la memsahib. Solo hay sitio para uno. Tu camión está de camino.
Helen se había llevado a Compton aparte y hablaba con él. Compton regresó más alegre que nunca.
—Te meteremos en el avión enseguida —dijo—. Luego volveré a por la memsahib. Me temo que tendré que pararme en Arusha para repostar. Es mejor que nos pongamos en camino.
—¿Y el té?
—Tampoco me apetecía, ¿sabes?
Los criados levantaron el catre, rodearon las tiendas verdes y bajaron la pared rocosa hasta la planicie; pasaron junto a las fogatas en las que ahora ardía una viva llama, la hierba ya consumida del todo y el viento avivando el fuego, y llegaron hasta el avión. Fue difícil subirle, pero una vez dentro se recostó en el asiento de cuero, y la pierna quedó bien recta a un lado del asiento de Compton. Compton puso en marcha el motor y subió a la avioneta. Dijo adiós con la mano a Helen y a los criados, y a medida que el traqueteo se transformaba en el conocido rugido de siempre, dieron media vuelta, con Compie atento a los socavones hechos por los jabalíes, y el rugido se extendió por la explanada delimitada por las fogatas, y la recorrieron dando botes; con el último bote alzaron el vuelo y él los vio a todos allí abajo, saludando con la mano, y el campamento situado junto a la colina, más llano ahora, y la planicie cada vez más vasta, arboledas, y la maleza allanándose, y las pistas que seguían los rebaños discurrían tersas hasta charcas secas, y había una nueva que nunca había visto. Las cebras, ahora de lomos pequeños y redondeados, y los ñúes, unos puntitos cabezudos, parecían ascender mientras se movían como largos dedos por la planicie, desperdigándose en cuanto la sombra los alcanzaba, qué diminutos eran ahora, y no había galope en el movimiento, y la planicie que se perdía en la distancia, ahora gris amarillenta, y delante la espalda de tweed del viejo Compie y el sombrero de fieltro marrón. Luego ya estaban sobre las primeras colinas y los ñúes saltaban hacia ellos, y luego vieron montañas con repentinas gargantas de bosques verdes y las sólidas laderas de bambú, y de nuevo el espeso bosque, esculpido en cimas y depresiones hasta que lo cruzaron, y las colinas se suavizaban y apareció otra planicie, caliente ahora, de un marrón púrpura, y el calor producía un traqueteo, y Compie volvió la cabeza para ver cómo iba él. Y luego delante de ellos hubo otras montañas oscuras.
Y entonces, en lugar de ir a Arusha, giraron a la izquierda, y él se dijo que tenían gasolina suficiente, y al mirar abajo vio una nube de color rosa que se deshilachaba, moviéndose sobre el suelo y en medio del aire, como la primera nieve de una tormenta que aparece de la nada, y supo que las langostas llegaban del sur. Entonces comenzaron a ascender y dio la impresión de que iban hacia el este, y entonces todo se oscureció y hubo una tormenta, y el agua era tan espesa que parecía que volaran a través de una cascada, y salieron de la tormenta y Compie se volvió hacia él y le sonrió y le señaló algo con el dedo y allí, delante, todo lo que pudo ver, tan ancha como todo el mundo, inmensa, alta e increíblemente blanca al sol, fue la cumbre cuadrada del Kilimanjaro. Y entonces supo que era allí adonde se dirigía.
Justo en ese momento la hiena dejó de gimotear en medio de la noche y comenzó a producir un sonido extraño, humano, casi de llanto. La mujer lo oyó y se agitó inquieta. No se despertó. Soñaba que estaba en su casa de Long Island y que era la noche antes de la presentación en sociedad de su hija. El padre de la chica estaba allí, y había sido muy grosero. Entonces la hiena emitió un ruido tan fuerte que la despertó, y por un momento no supo dónde estaba y tuvo mucho miedo. Cogió la linterna, la encendió y la dirigió hacia el otro catre, que habían entrado después de que Harry se durmiera. Vio su cuerpo bajo la mosquitera, pero había conseguido sacar la pierna del catre, y ahora le quedaba colgando. El vendaje se había deshecho y estaba en el suelo, y ella fue incapaz de mirar.
—Molo—llamó—. ¡Molo! ¡Molo!
Entonces dijo:
-—¡Harry, Harry! —Y aún subió más la voz—. ¡Harry! Por favor. ¡Oh, Harry!
No hubo respuesta y no le oyó respirar.
Fuera, la hiena emitió el mismo sonido que la había despertado. Pero ella no lo oyó por culpa de los latidos de su corazón.
* * *
[1] Fridtjof Nansen (1861-1930), explorador y científico noruego, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1938 por haber coordinado las operaciones de ayuda a los necesitados de la Cruz Roja en las regiones rusas del Volga y el sur de Ucrania. Fue el primer embajador noruego en Gran Bretaña. (N. del T.)
[2] Referencia a las carteras de los magnates de la industria cárnica Philip Armour (1833-1901) y Gustavus Swift (1839-1903). Armour, «armadura». (N. del. T.)
[3] La Selva Negra. (N. del T.)
© Ernest Hemingway: The Snows of Kilimanjaro (Las nieves del Kilimanjaro). Revista Esquire, 1936. Traducción de Damián Alou.