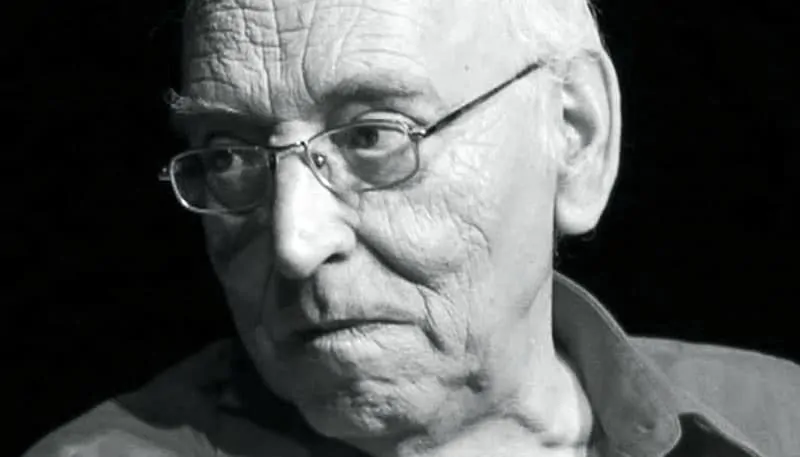Día.
Don Miguel está sacudiéndoles el polvo a unas revistas, cuando entra la vieja. Una rápida ojeada le basta para calificarla: una pordiosera.
—¡No hay plata, no hay plata! —dice entonces, moviendo aparatosamente los brazos.
—Caballero —dice ella, como si no le hubiese oído—, querría comprar una novela.
—¿Usted?
—Sí, aquí traigo la plata —se La muestra envuelta en un pañuelo.
—¿Cuánta plata tiene?
—No sé… yo tenía doscientos ochenta pesos, después me pagaron trescientos cincuenta y Diego me dio cien más. Aquí la tengo toda.
Ahora la mira con más detenimiento; no le gusta lo que ve; la vieja es alta y flaca, las puntas de los huesos le salen rebeldes por todas partes, como tratando de romper el delgado vestido que los cubre, una greña de cabellos grises le cae a un lado del rostro. Hace mucho calor, pero ella lleva un chal de lana negra, cubriéndole los hombros y el pecho. De no ser por la extraña mirada de sus ojos pardos, don Miguel la hubiese sacado a empellones. En esos inmensos ojos cercados de arrugas, hay petrificadas siete noches de lluvia, angustia, miedo, desolación, frío. Miran con la desgarrante quietud de la muerte. Son los ojos del esclavo que ve alzarse sobre él el látigo y no puede hacer nada., si no arrodillarse y hundir las manos vendidas en la tierra. El dolor casi inhumano que se refleja en ellos, palpa suavemente su corazón. “Después de todo, quizás aquí esté la primera venta de la tarde”, se dice. Y en voz alta:
—¿Cuánto dijo que tenía?
—Doscientos ochenta, más trescientos cincuenta y cien más que me dejó Diego.
Don miguel saca cuentas:
—Doscientos ochenta, más trescientos cincuenta, son… este… seiscientos treinta, más cien: setecientos treinta. Sí, le daré una novela. Espere.
Se acerca a uno de les estantes y simula buscar con gran interés. Posesionado de su papel, va repitiendo los títulos en voz alta. Hasta que al fin saca una novela gruesa y manchada; la sacude un poco y se la pasa.
—Tome, ésta le va a gustar.
—¿Cómo se llama? —pregunta ella estirando el cuello hacia él, como si fuese sorda.
—Se llama “La Novia del Alma”. Muy antigua; la buscan mucho. Este J. Aguilar Catena (le señala el nombre del autor), escribió muchas novelas, pero ésta es la que la gente busca más. El era español (no sabía si estaba muerto o no. Pero eso no importaba mucho; lo importante era meterle la novela a la vieja). Y sus novelas se venden hasta aquí en Chile. ¡Cómo sería de bueno! Tome, se la voy a dar en seiscientos pesos, no más.
—No quiero ésa —dice ella, un poco confundida.
—¿No?… ¿No querrá, por casualidad un tratado de sicología? ¿O busca alguna novela de Ivo Andric?
—No… esas tampoco, yo quisiera comprar alguna novela de “El Caballero Audaz”.
—¿“El Caballero Audaz”? —grita casi, don Miguel— ¿“El Caballero Audaz”? —repite, como si ella le hubiese pedido un pedazo de luna, o un puñado de viento— ¡Ni más ni menos que una novela de “El Caballero Audaz”, vaya vaya, quién lo creyera!
Tras el eco de ese “quién lo creyera”, llega la risa, una risa punzante, descarada, brutal, que golpea dolorosamente el corazón de la vieja.
—¿Por qué se ríe de mí, caballero?, ¿por qué se ríe de mí? —pregunta desoladamente.
Él no la escucha, ríe ríe; su pequeño y redondo rostro toma un color púrpura encendido, la panza se le mueve grotescamente: apoya las manos sobre el mostrador, es como si le hubiese dado un ataque de epilepsia. Llama a su empleado, con una voz aguda, entrecortada por la risa:
—¡González, González…! ¡Ven a ver esto, apúrate!
El llamado González aparece por una puertecilla casi disimulada por los estantes de libros: es alto, fuerte y rubio, casi albino; sus ojos azules son fríos, carentes de toda expresión. Trabaja con don Miguel hace mucho tiempo, sabe dos idiomas y es indiferente como un buey ante el dolor humano.
Todos son dioses cuando uno está en la miseria. La vieja junta las manos y les ruega no se rían de ella y le vendan la novela; abre el pañuelo y muestra los billetes.
—Es tan poco para ustedes, caballeros y es tanto para mi… —dice lastimeramente.
No le hacen caso. Se ríen de sus manos flacas de sus ojos tristes y de su cuerpo huesoso. El rubio le grita: “¡Mesalina mental!“ “¡Carlina en desgracia!” y cien cosas más.
La vieja, dolorosamente humillada, envuelve los billetes, anuda el pañuelo y sale, seguida por una jauría de hirientes carcajadas.
Don Miguel la sigue. Sus pequeños ojillos de rata brillan extrañamente, como si hubiese llorado.
—Tengo una novela del “Caballero Audaz” —dice con rapidez—, se llama “Desamor”; pero cuesta mil cien pesos.
—¡Está nueva, es caballa de buena! —grita el rubio desde adentro.
—Consígase lo que le falta, yo se la voy a guardar —promete don Miguel; a las últimas palabras les da un tono casi patético.
—¿Y cuánto es lo que me falta, señor?
—Trescientos setenta pesos, no más.
—¡Trescientos setenta…! —dice ella, como si dijera un millón—, ¿y quién me los va a prestar?
—¡Qué sé yo! Consígalos y la lleva.
—La señora Luisa me va a pagar mañana un lavadito que me debe; me dijo que al marido le iban a pagar mañana y que de ahí me va a dar lo que me debe.
—Llévela mañana, entonces.
—Tiene que ser ahora…
Se ha acercado demasiado a él y su aliento molesta a don Miguel.
—Consígase la plata, aquí se la voy a tener —dice ásperamente y entra al negocio.
La vieja Rosario queda un momento indecisa, desconcertada, es como si no comprendiera. Hasta hace pocos instantes confiaba en que tendría el libro: la risa de los hombres pasaría al fin y la verían tal como era: una vieja trémula, flaca y pobre, un débil ser humano, al que ellos, con sólo estirar las manos y coger un libro podrían dar un poco de felicidad. Pero no lo habían hecho, era tan fácil para ellos, tan fácil y no lo habían hecho. De su miseria saltó hacia los hombres un aletazo de alegría que les hizo estremecerse unos instantes y nada más. Ni un rastro de compasión, ni una brizna de piedad humana. ¿Cómo hay que hacer, para hacerles sentir a los hombres la miseria, si se ríen de ella cuando la ven?
Ahora que se han derrumbado sus esperanzas, un dolor helado le aprieta la garganta. Desesperada, rebusca en sus bolsillos, sus manos temblorosas van y vienen, tantean, buscan, descosen, arrugan… Nada. Sólo lo que hay envuelto en el pañuelo; nada más en ningún lado.
El sol cae sobre ella, como una bestia pesada y ardiente: se pega a su piel, la abraza tan fuerte que la hace transpirar. Se mueve, camina. La bestia silenciosa se aferra con más fuerza a su flaco cuerpo, como si temiera caerse.
Ese día, su único hijo, Juan, cumplía veintidós años. En la mañana, cuando partía al trabajo, ellos le habían preguntado: “¿Qué podemos regalarte, Juan?” Él estaba de pie junto a la puerta abierta; tras él se veía un retazo de cielo limpio, una corriente de aire enmarañaba su cabello castaño: “Regálenme una novela de “El Caballero Audaz» dijo y salió riendo alegremente.
“¿Una novela de “El Caballero Audaz?” —había dicho Diego—. “Debe ser alguna de esas novelas de espada”.
“Sí, eso debe ser, Diego”.
“Yo le tenía vista una camisa” —le había contado él después—. “Si me hubieran dado el suple, se la habría traído ayer; pero el arquitecto no llegó re‘nunca con la plata”.
“¿Una camisa de seda?”
“No sé, parece que sí, pero son de manga corta; valen dos mil pesos”.
“¡Entonces no son de seda, pues Diego!”
“De todos modos le habría gustado… ¡Son re’lindas!”
“Sí, le habría gustado mucho, Diego…” Después de un largo silencio él había preguntado:
“¿Me hiciste almuerzo?”
“Sí, ya te lo eché a la olla”.
“¿Tenís plata?”
“Doscientos ochenta pesos”.
“Toma estos cien, de algo te servirán. Pueda ser que ahora llegue ese infeliz a dar el suple… ¿Y qué le vamos a regalar a Juan?”
“Lo que pidió, pues Diego; pero, ¡quién sabe cuánto valdrá!”
“Bueno, ve si te puedes conseguir por ahí y cómpralo. Yo voy a ver si consigo para la camisa, aunque no tengo muchas esperanzas”.
Tomando la olla con su almuerzo, había partido al trabajo, dejándola sola en la pieza.
Juan había vivido tan poco y tan mal que algo había que darle; trabajaba desde los doce años, no pololeaba, algunas veces iba al teatro o a jugar fútbol, pero por lo general pasaba su tiempo libre leyendo novelas viejas que compraba baratas por San Diego. Trabajar, dar su plata, dormir, leer y fumar, era todo lo que bacía en este vasto mundo. Sería cruel ignorar su cumpleaños.
Pasó hasta las dos de la tarde con un poco de comida que le sobró de la de Diego, té y dos panes. A esa hora sintió llegar a doña Luisa y fue a cobrarle el lavado de la semana. Esta puso cara de apremio, le juntó trescientos cincuenta pesos y le dijo que el resto se lo daría cuando le pagaran a su marido. “¿No puede darme nada más, señora Luisa?” le había dicho, “Fíjese que Juan está de cumpleaños y nosotros quisiéramos regalarle alguna cosita” “No, no tengo ni un cinco más; no tengo ni para las onces, si no llega Lucio luego, no sé qué voy a hacer”
Trescientos cincuenta, más los cien que le dejó Diego y los doscientos ochenta que ella tenía. “Pueda ser que me alcance” había rogado.
Pero no le alcanzó y ahora va de vuelta a la población, con un sol hecho bestia, mordiendo sus carnes, un dolor punzante en las rodillas y una desolación tremenda apretándole la garganta.
Llegando al caserío va donde Pedro, el zapatero.
Lo encuentra despedazando una silla.
—Buenas tardes, don Pedro.
—Qui’ubo, ¿qué dice doña Rosario? —saluda él, levantando apenas la alargada cabeza.
La vieja titubea; mira a su alrededor. Don Pedro ha regado la pieza y de la tierra mojada se desprende un hálito de frescura que alivia un poco el ardor de sus carnes.
—¿Viene a buscar algún par de zapatos? —pregunta Pedro, con voz esperanzada.
—No, el sábado voy a venir a buscar la compostura; ahora venía a pedirle un favor: si usted pudiera prestarme cuatrocientos pesos hasta el sábado. Juan está de cumpleaños y nosotros…
—¿Prestar plata yo? —interrumpe el zapatero, con fatiga y desaliento—. Mire —señala con una mano la miseria de su pieza—, mire como está esto —cansadamente baja la mano y prosigue con voz suave—: he hecho tiras casi todo lo que tenía, para poder hacer fuego, esta silla que estoy despedazando la tenía hace diez años. La quiero, es como si estuviese matando a un amigo. Créame, me duele algo en el pecho y siento rabia y pena, pero si no la hago leña, no puedo tomar café. La gente manda arreglar sus zapatos, pero no los viene a buscar; saben que tarde o temprano se los tendré que entregar así no más, por una muerta promesa de pago. Siento mucho no poder ayudarla, amiga Rosario, usted no va a creerlo, pero cada pena de la gente de esta población la siento como si fuera mía. Me duelen esos ojos, ya sin brillo de tanto mirar el camino por donde ha de llegar su felicidad, me duelen esos brazos cansados de lavar tanta ropa ajena, me oprimen sus voces eternamente tristes, me llagan esos niños de caras pálidas, esos hombres encorvados, esas manos heridas y vacías. Y lo peor es la impotencia brutal de ver ahogarse a un ser y no poder hacer nada, sino decirle: “Ahógate luego, que tu agonía me está matando”. Yo no sé qué es la vida, no lo sé; pero siento que es algo grande y maravilloso: nos destrozan, nos clavan y desgarran, todo a nuestro alrededor se quiebra y se hunde, pero sin embargo, borrachos de miseria, desnudos y hambrientos, golpeados y sangrantes, nos aferramos a ella, con ansias de locura… ¿Quiere morir usted, doña Rosario, que pide limosna para hacerle un regalo a su hijo? ¿Quiero morir yo, que no tengo qué comer? No, nadie quiere morir, ¿comprende? Todos los seres humanos somos iguales en eso. ¡Todos! ¡Y sin embargo unos mueren de hambre y a otros les sobra el pan! ¿Comprende usted la verdad profunda y desgarrante? Todos somos exactamente iguales: carne, sangre, músculos, nervios y huesos y todos queremos vivir. Debiéramos ser sólo una inmensa familia contenta, pero somos una banda de buitres hambrientos, planeando sobre las cabezas de nuestros hermanos. ¡Hermanos! —recalca, descargando un furibundo machetazo sobre la silla, que gime y se abre dócilmente. El lastimero quejido del mueble llena de sombras el rostro del zapatero.
—¡Palabra que, si yo hubiese tenido unos ojos tan patéticos como los suyos, hubiera salido a pedir limosna antes de hacer pedazo esta silla! —silabea con rabiosa amargura.
—¿Y qué cree usted que estoy haciendo yo? —contesta ella suavemente y sale arrastrando las piernas, que le parecen más pesadas que nunca.
Hechas escombros sus esperanzas por la hosca realidad, llega al cuarto, triste y encorvada, como una sombra que cae.
Ha pedido de casa en casa y le duelen las piernas y la cabeza. Se sienta maquinalmente sobre el lecho, saca el pañuelo y se pone a contemplar los arrugados billetes; los cuenta una y otra vez, alisándolos amorosamente, quizás, con la recóndita y peregrina esperanza de verlos multiplicarse, de descubrir de pronto que ha contado mal, que le alcanza, que todo está solucionado. Pero los milagros acontecen sólo en las novelas. La realidad es de acero, de cemento, de ladrillo. La realidad es dura, desnuda y fría como un cuchillo.
Regalar un libro a Juan, no era nada. Era ver su sonrisa de contento lo que valía cualquier sacrificio; un segundo de felicidad en nuestras vidas tan oscuras y estropeadas es como una aurora, estallando de pronto en la noche oscura. ¡Cuánta felicidad no sentiría su hijo al tomar el libro en las manos, él, que siempre había acariciado sólo el espantoso vacío de lа miseria y la desolación!
En medio de su ignorancia la vieja lo intuye y su desazón al no poder hacerlo la estremece.
—¡Dios mío… Cristo, ayúdame! —murmura fervorosamente.
Tiene los labios apretados, en sus ojos gime el dolor, como una fiera ciega. No sabe qué hacer: crispa las manos y las estira como quien va a ahogarse y no encuentra asidero alguno. Dentro de su pecho nacen y mueren las esperanzas en cruel sucesión. Todas ellas se estrellan, invariablemente contra el duro murallón de lo imposible. Era como estar subiendo por una empinada pendiente; cree llegar a la cumbre a cada instante y a cada instante cae. Parecía inútil, parecía imposible.
—¡Cristo, ayúdame, ayúdame! —repite.
Y entonces lo ve.
Es como si verdaderamente, Dios hubiese venido en su ayuda. Ha estado allí, sobre la cómoda, durante mucho tiempo, pero le parece que nunca ha estado ahí, que recién Dios lo ha puesto sobre el mueble y hecho brillar para que ella lo vea: es un retrato que se había tomado poco después del casamiento. Pero no es la fotografía lo que la ha hecho sonreír de gozo, sino el marco: un hermoso marco de alpaca, macizo, labrado con todo el arte de un desconocido y gran orfebre. Cualquiera daría quinientos pesos por él, o quizás mucho más.
Con él entre las manos, se dirige hacia la mesa, para sacar la fotografía; a ellos les importará sólo el marco. Toma un cuchillo y la mira por última vez: una corta angustia, seguida de un extraño dolor, la golpea. ¡Cómo cambia la gente! ¿Era posible que esa hermosa muchacha contenta fuese ella? ¿Había sido suya esa piel tersa, ese pelo castaño? ¿Habían sido suyos esos serenos ojazos pardos, montados por largas y finas cejas? ¿Esos labios rojos? ¿Era posible que esa hermosa muchacha contenta fuese ella?
—¡Es posible, Dios mío!
Se palpa la cara arrugada y siente miedo, un miedo angustioso, helado, que no había sentido nunca.
El misterio tremendo de la vida y la muerte…
Ella y Diego: dos muchachos despreocupados, dos capullos que acaban de florecer; dos seres puros, sentados juntos a la laguna del parque, jurando amores, dos seres estremecidos de emoción ante el primer beso. Plaza de las Marías, viento suave, con aroma de eucaliptos, noches tibias, ebrias de luna, ecos de risas claras llenando las calles: juventud.
Ella y Diego jugando a amores. Ella y Diego en la Iglesia, de pie uno al lado del otro, tomados de las manos…
Ella y Diego: dos seres perdidos en el oscuro bosque del tiempo; dos viejos cansados, dos viejos arrugados por el sufrimiento, hundidos en las sombras, dos viejos abismados, mirándose las manos llenas de esperanzas muertas en un rincón del olvido.
¡Qué extraño… qué extraño…! ¡Quién hubiera sabido, quién pudiera saberlo!
Un dolor sin nombre estruja su corazón.
—Diego… Diego… —llama, abatida y temerosa.
Necesita desesperadamente a alguien a su lado en ese momento, un brazo sobre sus hombros, un aliento cálido sobre su mejilla, una voz; necesita a alguien. Pero en el cuarto sólo hay dos camas, una mesa, una cómoda, un pedazo de sol, entrando por la puerta abierta y el imperceptible acezar del tiempo que pasa…
Noche.
Cerca de las ocho comienzan a llegar las sombras. Luego, silenciosamente, la noche se estira y ensancha hasta cubrirlo todo. Entonces sólo hay luces de estrellas y de velas en el caserío.
Diego y Rosario conversan acostados. Él dice, dolido:
—No me gustó que vendieras el marco, vieja, era casi lo único bueno que nos quedaba. ¡Y cómo te estafaron!
Ella no contesta y el silencio reina largo tiempo en la choza, sobre la cama de Juan, difusamente, se ve un paquete cuadrado. Lo mira dulcemente, ese humilde regalo les había costado… ¡Pero vamos! ¿A qué pensar en eso? Él no sabría nunca lo que había tras ese regalo. Los jóvenes no deben sentirse tristes.
De fuera, llegan nítidos los mil ecos de costumbre: doña Inés corre a palos al perro de su pieza. “Rey” nunca entiende, o no quiere entender, que el único techo de los perros es el cielo; un borracho canta, alguien lo insulta. Rosa grita a su marido; algunos críos lloran violentamente; lo mismo de siempre.
Conversan en voz baja, luchando por mantenerse despiertos, ninguno de los dos quiere perderse la alegría de Juan.
Cuando al fin lo sienten venir, contienen el aliento; tapándose la cabeza con la sábana. Súbitamente parece caer sobre el cuarto y toda la población un silencio profundo, es como si todos hubiesen muerto repentinamente y sólo existiera Juan.
Rosario busca la mano de Diego y se la aprieta.
Él ya ha prendido la vela y está sacándose el vestón; lo deja sobre la silla; se sube las mangas de la camisa… ahora destapa el plato que está sobre la mesa. ¿Comerá antes de ver el regalo? No, el siempre se sienta sobre la cama un rato antes de comer… ¡Claro! Ya viene hacia el lecho… ahora… ahora. Ya lo ha tomado… lo está desenvolviendo… ¡Ahora!
Bruscamente echan las tapas hacia atrás y se sientan en la cama, anhelantes y llenos de ternura.
Juan se vuelve hacia ellos sobresaltado; tiene el libro en una mano y el papel en la otra. El asombro más grande se refleja en su rostro: está emocionado y confuso; pero no alegre. No, no es alegría lo que hay en sus ojos.
—Oye, Juan —dice el viejo, como avergonzado—, nosotros queríamos regalarte una camisa, o algo así, pero tú sabes… no teníamos plata y como tú nos habías dicho que querías una novela de ese “Caballero Audaz”…
—¡Pero si yo lo dije en broma! —dice Juan tumultuosamente —. Lo dije como algo fuera de lugar, ¿comprenden? Igual hubiera podido decir: regálenme un tanque o una casa —sonríe al agregar—: ¡Menos mal que no les dije eso!
—¿Entonces… no te gusta, Juan? —pregunta la vieja, con un hilo de voz y espera, atisbando ansiosamente los labios de su hijo.
—¡Claro que me gusta, vieja!, pero ustedes saben que me paso leyendo novelas de este autor; ésta la leí hace tiempo. ¿Cómo iba a imaginar que ustedes lo tomarían en serio? Es como darle azúcar a un diabético.
A la vieja se le abre una herida en el costado.
—¿La leíste?
—¿No me cree? Mire —le pasa la novela—, vea si no es cierto lo que le digo: ella se llama Adela y cuando empieza la novela está en…
—Créenos, Juan —le interrumpe el viejo tristemente—, nosotros lo sentimos mucho… mucho… —repite como un eco y se deja caer de espalda, cerrando los ojos con rapidez.
Juan no llega a darse cuenta cabal de lo que sucede; se siente como si fuese un bandido robando el pan a dos viejos solos, se siente vagamente amargado y culpable, pero no sabe de qué. Apaga la vela y abre la puerta hasta atrás. Luego se tiende en el lecho y busca los cigarrillos.
—¿No vas a comer, hijo?
La voz de la vieja parece un eco lejano.
—No, no tengo hambre.
Por el hueco de la puerta abierta, ha penetrado al cuarto un grueso rayo de luna. La vieja Rosario, sentada en el camastro, lo mira fijamente, la liviana respiración de Diego y los latidos de su cansado corazón la atan al mundo; de no ser por eso, el vacío a su alrededor hubiese sido total. De pronto abre los labios y dice lentamente:
—La leyó
Gira los ojos desolada; ve el brasero apagado, lleno de cenizas, la banca botada, el vestón de Juan sobre una silla.
—La leyó
El retrato sin marco, clavado en la pared, la escoba apoyada contra la vieja cómoda. Silencio, Silencio. ¡Dios, Cuánta quietud!
El rayo de luna hace visible pequeñas grietas, minúsculos montoncitos de tierra; un palo de fósforo, un trozo de papel, una colilla de cigarrillo. Él debió de pisarla. ¿Cuándo? ¿Hacia dónde iba cuando la pisó? ¿Al trabajo? ¿A jugar al fútbol? ¿O a comprar algún libro viejo?
—La leyó…
Frente a la luna y frente al Dios de los espantosamente vencidos, la vieja está pidiendo desesperadamente una explicación.
—La leyó…
Nada. Silencio.
Con las manos crispadas, repite:
—La leyó…
Saliendo de sus inmensos ojos pardos, las lágrimas corren por los surcos de su cara, dejando brillosas y tibias huellas.
Diego Se ha puesto a roncar y fuera ladra un perro.
Nada más turba el silencio.
© Juan Radrigán: La madre de Juan. Publicado en Los vencidos no creen en dios, 1962.