Sinopsis: «Uno para el camino» (One for the Road) es un cuento de terror vampírico de Stephen King publicado en la revista Maine en 1977. Durante una noche de intensa ventisca en Maine un forastero entra en el bar de Tookey buscando ayuda para su esposa e hija que están atrapadas en la nieve cerca de Jerusalem’s Lot, un pueblo abandonado sobre el que corren inquietantes rumores. A pesar del mal clima y sus propios miedos, Tookey y Booth deciden ayudar al hombre a encontrar a su familia. Lo que comienza como una misión de rescate se convierte rápidamente en una aterradora experiencia que pondrá a prueba su valor y entereza.

Uno para el camino
Stephen King
(Cuento completo)
Eran las diez y cuarto y Herb Tooklander estaba pensando en cerrar cuando el hombre del abrigo caro y el rostro muy pálido entró en el bar de Tookey, que se encuentra en la parte norte de Falmouth. Era el diez de enero, la época en que la mayoría de la gente está aprendiendo a vivir con todas las resoluciones de Año Nuevo que no han tenido la fuerza de cumplir, y fuera soplaba una terrible tormenta del noroeste. Antes de que oscureciera ya habían caído quince centímetros de nieve y desde entonces había seguido nevando con entusiasmo. Habíamos visto pasar dos veces a Billy Larribee encaramado a la máquina quitanieves del pueblo, y en la segunda ocasión Tookey salió corriendo para llevarle una cerveza: mi madre habría dicho que eso era un acto de auténtica caridad cristiana, y bien sabe Dios que en sus tiempos se había tragado sus buenos litros de la cerveza de Tookey. Billy le dijo que habían logrado mantener abierta la carretera, pero que los caminos secundarios estaban cerrados y que probablemente seguirían así hasta que amaneciera. La radio de Portland pronosticaba que caerían treinta centímetros más de nieve, y habría un viento de sesenta kilómetros por hora para irla amontonando en cunetas y recodos.
En el bar sólo estábamos Tookey y yo, escuchando cómo el viento aullaba en los aleros y viendo cómo hacía bailar el fuego en la chimenea.
—Tómate uno para el camino, Booth —dijo Tookey—. Voy a cerrar.
Me sirvió un trago, se sirvió uno para él y entonces vimos abrirse la puerta y el desconocido entró tambaleándose en el bar con nieve en los hombros y en el pelo, tan blanco como si hubiera estado revolcándose en un saco de azúcar. El viento hizo que una capa de nieve tan fina que parecía arena entrara detrás de él.
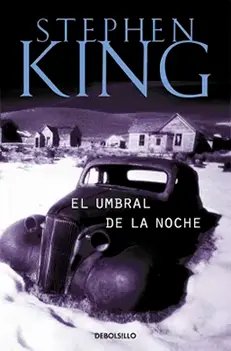
¿Quieres tener este relato en papel?
Lo encuentras en el siguiente libro:
El umbral de la noche
Stephen King
—¡Cierre la puerta! —rugió Tookey—. ¿Ha nacido en un granero o qué?
Nunca había visto a un hombre más asustado. Me hizo pensar en un caballo que se hubiera pasado la tarde comiendo hierba de fuego. Sus ojos saltones se volvieron hacia Tookey.
—Mi esposa…, mi hija… —dijo, y rodó por el suelo, desmayado.
—¡Jesús bendito! —dijo Tookey—. Booth, ¿quieres cerrar la puerta?
Fui hasta la puerta y la cerré, y tuve que luchar con el viento que quería mantenerla abierta. Tookey había puesto una rodilla en el suelo, sostenía la cabeza del desconocido en sus manos y estaba dándole palmaditas en las mejillas. Me incliné sobre él y enseguida me di cuenta de que lo había pasado bastante mal. Tenía la cara muy enrojecida, pero aquí y allá se veían manchones grisáceos, y cuando has vivido los inviernos de Maine desde que Woodrow Wilson era presidente, como he hecho yo, sabes que esos manchones grisáceos quieren decir congelación.
—Ha perdido el conocimiento —dijo Tookey—. Tráeme el coñac, ¿quieres?
Fui a buscarlo y volví con él. Tookey le había desabrochado el abrigo. El desconocido parecía encontrarse un poco mejor; tenía los ojos entreabiertos y murmuraba algo en voz tan baja que no había forma de entenderle.
—Echa un poco de coñac en el tapón —dijo Tookey.
—¿Sólo vas a darle un tapón de coñac? —le pregunté.
—Eso es dinamita —dijo Tookey—. No quiero sobrecargar su carburador.
Llené el tapón de coñac y miré a Tookey, quien asintió con la cabeza.
—Adentro.
Se lo eché en la boca. El resultado fue digno de verse. El desconocido se estremeció y empezó a toser. La cara se le puso todavía más roja. Los párpados que habían estado a medio abrir salieron disparados hacia arriba como si fueran un par de persianas. Me alarmé un poco, pero Tookey se limitó a sentarle en el suelo como si fuera un bebé enorme y le dio varias palmadas en la espalda.
El desconocido puso cara de querer vomitar y Tookey le dio más palmadas en la espalda.
—No lo desperdicie —le dijo—. Ese coñac es carísimo.
El desconocido volvió a toser, pero con menos fuerza que antes. Aproveché para echarle una buena mirada. Sí, no cabía duda de que era un tipo de ciudad, y seguramente de algún lugar situado al sur de Boston. Llevaba unos guantes de piel, caros pero delgados. Probablemente en sus manos también habría unas cuantas manchas entre grises y blancas, y tendría suerte si no perdía un dedo o dos. En cuanto a su abrigo, no cabía duda de que era de buena calidad: por lo menos trescientos dólares, si es que entiendo algo de eso. Calzaba unas botitas que apenas si le llegaban a los tobillos; y empecé a preguntarme qué tal les habría ido a los dedos de sus pies.
—Me encuentro mejor —dijo.
—Estupendo —dijo Tookey—. ¿Puede acercarse al fuego?
—Mi esposa y mi hija —dijo el desconocido—. Están ahí fuera…, en la tormenta.
—Por su forma de entrar ya me imaginé que no estarían en casita viendo la televisión —dijo Tookey—. Oiga, no hace falta que se quede sentado en el suelo: puede contárnoslo junto al fuego. Venga, Booth, ayúdame.
El desconocido logró ponerse en pie, pero dejó escapar un leve gemido y sus labios se retorcieron en una mueca de dolor. Volví a pensar en los dedos de sus pies, y me pregunté qué razón tenía Dios para hacer que los idiotas de Nueva York intentaran conducir por el sur de Maine en pleno apogeo de una ventisca del noroeste. Y también me pregunté si su esposa y su hija irían tan poco protegidas como él…
Le llevamos hasta la chimenea y le hicimos sentarse en una mecedora que solía ser la favorita de la señora Tookey hasta que nos dejó en el 74. La señora Tookey se había encargado de casi toda la decoración del local, y habían escrito artículos sobre él en Down East y en el Sunday Telegram, y en una ocasión hasta le dedicaron unas páginas en el suplemento dominical del Globe de Boston. La verdad es que más parece un albergue que un bar: suelo de madera con los tablones cuidadosamente encajados entre sí, nada de clavos; mostrador de arce, techo sostenido por unas enormes y viejas vigas de establo, una chimenea de tamaño realmente monstruoso… Después del artículo aparecido en Down East la señora Tookey empezó a padecer delirios de grandeza y dijo que había que cambiarle el nombre al local, que quería llamarle «La Posada de Tookey» o «El Reposo de Tookey», y debo admitir que el sitio posee una cierta atmósfera colonial, no cabe duda, pero yo prefiero que siga siendo lo que siempre ha sido: el bar de Tookey, y punto. Hacerse el fino durante el verano cuando el estado se encuentra abarrotado de turistas es una cosa, pero en invierno has de ganarte la vida gracias a tus vecinos, y eso es algo muy distinto. Había montones de noches invernales como ésta, noches de bar vacío que Tookey y yo pasábamos a solas bebiendo escocés con agua o unas cuantas cervezas. Mi Victoria se fue en el año 73 y el bar de Tookey era un sitio al que ir, un lugar con las voces suficientes para ahogar el implacable tic-tac del reloj que va contando lo que te falta para morir. Aunque sólo estuviéramos Tookey y yo era suficiente. Si se llamara «El Reposo de Tookey» ya no me habría gustado tanto. Puede que parezca una locura, pero es la verdad.
Le instalamos delante del fuego y empezó a temblar todavía más fuerte que antes. Se pasó los brazos alrededor de las rodillas, le castañetearon los dientes y unas cuantas gotitas de un moco muy claro brotaron de la punta de su nariz. Creo que estaba empezando a comprender que quince minutos más ahí fuera podrían haber bastado para matarle. No es la nieve, es la frialdad del viento: te roba el calor.
—¿Dónde dejó la carretera? —le preguntó Tookey.
—N-nueve kilómetros al s-sur de aquí —dijo él.
Tookey y yo nos miramos el uno al otro y de repente sentí frío. Mucho frío.
—¿Esta seguro? —le preguntó Tookey—. ¿Ha recorrido nueve kilómetros por entre la nieve?
Asintió.
—Le eché una mirada al cuentakilómetros cuando atravesamos el p-pueblo. Seguía las instrucciones que me habían dado…, íbamos a ver a la hermana de mi e-esposa…, en Cumberland…, nunca he estado allí antes…, somos de Nueva Jersey…
Nueva Jersey. Si hay alguien más idiota que un tipo de Nueva York es un tipo de Nueva Jersey.
—¿Nueve kilómetros? ¿Está seguro? —volvió a preguntarle Tookey.
—Sí, estoy seguro. Encontré el desvío pero estaba cubierto de nieve…, estaba…
Tookey le cogió por los hombros. La claridad cambiante del fuego iluminó su rostro tenso y pálido, y vi que parecía tener diez años más de los sesenta y cinco que tiene realmente.
—¿Torció a la derecha?
—Sí, a la derecha. Mi esposa…
—¿Vio un letrero?
—¿Un letrero? —Alzó los ojos hacia Tookey, le miró con cara de no entender nada y se limpió la nariz—. Pues claro que vi el letrero. Estaba en mis instrucciones. Tomar por la Avenida Jointner a través de Jerusalem’s Lot hasta llegar a la rampa de entrada número 295. —Sus ojos fueron de Tookey a mí y volvieron a posarse en Tookey. Fuera el viento aullaba, gemía y silbaba en los aleros—. ¿Qué le pasa? ¿No tendría que haber ido por allí?
—Jerusalem’s Lot —dijo Tookey en voz tan baja que apenas si resultó audible—. Oh, Dios mío.
—¿Qué pasa? —preguntó el hombre subiendo el tono de voz—. ¿No hice bien? Quiero decir que el camino estaba cubierto de nieve, pero pensé que si había un pueblo las máquinas quitanieves estarían funcionando y…, y después yo…
Acabó quedándose callado sin completar la frase.
—Booth —me dijo Tookey en voz baja—, coge el teléfono y llama al sheriff.
—Claro, llámele —dijo el idiota de Nueva Jersey—. Oigan, ¿qué les pasa? ¡Parece como si acabaran de ver un fantasma!
—En Jerusalem’s Lot no hay fantasmas, señor. ¿Les dijo que se quedaran dentro del coche?
—Naturalmente —respondió con tono ofendido—. No estoy loco.
Bueno, yo no estaba tan seguro pero…
—¿Cómo se llama? —le pregunté—. El sheriff querrá saberlo.
—Lumley —dijo—. Gerard Lumley.
Se volvió hacia Tookey y fui hacia el teléfono. Cogí el auricular y no oí nada, sólo el silencio de una línea muerta. Les di a los botones de desconexión un par de veces. Nada.
Volví con ellos. Tookey le había servido un poco más de coñac a Gerard Lumley, y por lo que parecía esta nueva ración bajaba mucho mejor que la de antes.
—¿Qué pasa, no estaba allí? —me preguntó Tookey.
—No hay línea.
—Maldición —dijo Tookey, y nos miramos el uno al otro. Una ráfaga de viento arrojó más nieve contra las ventanas.
Los ojos de Lumley fueron de Tookey a mí y volvieron a Tookey.
—Bueno, ¿ninguno de ustedes dos tiene coche? —preguntó. La ansiedad había vuelto a su voz—. Tienen que mantener el motor en marcha para que la calefacción siga funcionando. El depósito ya estaba tres cuartas partes vacío, y necesité una hora y media para… Oiga, ¿quiere responderme?
Se puso en pie y agarró a Tookey por la camisa.
—Eh, amigo, creo que a su cerebro se le acaba de escapar una mano —dijo Tookey.
Lumley se miró la mano, miró a Tookey y acabó soltándole la camisa.
—Maine —siseó, consiguiendo que sonara como un insulto dirigido a tu madre—. Está bien —dijo—. ¿Dónde está la gasolinera más cercana? Deben tener una grúa…
—La gasolinera más cercana está en el Centro Falmouth —dije yo—. Eso queda a cinco kilómetros siguiendo la carretera.
—Gracias —me dijo Lumley con un cierto sarcasmo, y fue hacia la puerta abrochándose el abrigo.
—Pero no estará abierta —añadí.
Se dio la vuelta lentamente y nos miró.
—¿De qué estás hablando, viejo?
—Está intentando explicarle que la gasolinera del centro es propiedad de Billy Larribee y Billy está conduciendo la máquina quitanieves, maldito imbécil —dijo Tookey con mucha paciencia—. Y ahora, ¿por qué no vuelve aquí y se sienta antes de que se le reviente una vena?
Volvió hacia nosotros con una mezcla de incomprensión y miedo en la cara.
—¿Está diciéndome que no puede…, que no hay…?
—No le estoy diciendo nada —replicó Tookey—. Usted es el que se lo dice todo y si se callara un minuto quizá consiguiéramos pensar en lo que podemos hacer.
—¿Qué ocurre en ese pueblo…, Jerusalem’s Lot? —preguntó—. ¿Por qué no habían despejado el camino? ¿Por qué no había luces en ningún sitio?
—Jerusalem’s Lot ardió hace dos años —dije yo.
—¿Y no lo reconstruyeron?
Puso cara de no creérselo.
—Eso parece —dije, y miré a Tookey—. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
—No podemos dejarlas allí —dijo Tookey.
Di un par de pasos hacia él. Lumley estaba junto a la ventana, contemplando la noche y la nieve.
—¿Y si las han pillado? —le pregunté.
—Es posible —dijo Tookey—, pero no podemos estar seguros. Tengo mi Biblia en el estante. ¿Sigues llevando encima tu medalla del Papa?
Saqué el crucifijo de mi camisa y se lo enseñé. Nací y me criaron en el seno de una familia de congregacionistas, pero casi todos los que vivimos cerca de Jerusalem’s Lot llevamos algo encima…, un crucifijo, una medalla de san Cristóbal, un rosario… Todos llevamos algo porque hace dos años, en el lapso de un oscuro mes de octubre, a Jerusalem’s Lot le ocurrió algo horrible. A veces, a altas horas de la noche, cuando el bar está vacío y sólo quedamos unos cuantos habituales pegados a la chimenea, hablamos de ello, aunque quizá sería mejor decir que le damos vueltas al tema sin llegar a abordar directamente lo que ocurrió. Verán, la gente de allí empezó a desaparecer. Primero fueron unos cuantos, después unos cuantos más y después montones y montones de gente. Las escuelas cerraron. El pueblo estuvo vacío durante casi un año. Oh, sí, hubo algunos que se fueron a vivir allí —casi todos imbéciles de fuera del estado, como este soberbio espécimen que teníamos aquí—, supongo que atraídos por lo bajos que estaban los precios de las propiedades inmobiliarias. Pero no duraron mucho. La mayoría se largaron un mes o dos después de haberse instalado en el pueblo. Los otros…, bueno, desaparecieron. Y el pueblo acabó ardiendo. Ocurrió al final de una larga temporada de sequía. Creemos que el fuego se originó en la casa Marsten, la que está sobre la colina que domina la Avenida Jointner, pero hasta la fecha de hoy nadie está seguro de cómo ocurrió. Las llamas ardieron durante tres días sin que hubiera forma de controlarlas. Después de eso las cosas mejoraron durante un tiempo. Y luego todo volvió a empezar.
Sólo oí mencionar la palabra «vampiros» en una ocasión. Fue una noche en el bar de Tookey y salió de los labios de un camionero medio loco llamado Richie Messina que venía de Freeport y había bebido lo suyo.
—¡Jesús! —rugió irguiendo lo que parecían dos metros de pantalones de lana, camisa a cuadros y botas con puntera metálica—. ¿Qué pasa, estáis tan jodidamente asustados que no os atrevéis a decirlo en voz alta? ¡Vampiros! Eso es lo que estáis pensando todos, ¿verdad? ¡Por los clavos de la motocicleta de Cristo! ¡Igual que un montón de críos asustados por lo que han visto en una película! ¿Sabéis lo que hay en Salem’s Lot? ¿Queréis que os lo cuente? ¿Queréis que os lo cuente?
—Sí, Richie, cuéntanoslo —dijo Tookey. Todo se había quedado muy silencioso. Podías oír el crujir del fuego y el suave golpeteo de la lluvia de noviembre cayendo en la oscuridad—. Anda, tú tienes la palabra.
—Lo que tenéis allí no es más que una manada de perros salvajes —dijo Richie Messina—. Eso es lo que tenéis, y nada más; eso y un montón de viejas a las que les encanta oír una buena historia de miedo. Oh, vamos, si alguien me ofreciera ochenta pavos iría allí y pasaría la noche en lo que queda de esa casa encantada que tanto os preocupa a todos… Bueno, ¿qué me decís? ¿Nadie quiere ofrecerme esa suma?
Nadie dijo nada. Richie era un bocazas, no sabía aguantar la bebida y nadie lloraría por él en cuanto muriera, pero ninguno de nosotros estaba dispuesto a ver cómo se iba a Salem’s Lot después de que hubiese anochecido.
—Que os jodan a todos —dijo Richie—. Tengo la escopeta en el maletero de mi Chevy y eso detendrá a cualquier cosa que haya en Falmouth, Cumberland o Jerusalem’s Lot, y allí es donde pienso ir.
Salió del bar dando un portazo y durante un rato ninguno de los presentes dijo una palabra.
—Nadie volverá a ver a Richie Messina —dijo Lamont Henry por fin en voz muy baja—. Santo Dios…
Y Lamont, que se había criado siendo metodista desde que su madre le sentó sobre sus rodillas, se persignó.
—En cuanto se le pase un poco la borrachera cambiará de opinión —dijo Tookey, pero no parecía muy convencido—. Volverá a la hora de cerrar diciendo que todo era broma.
Pero fue Lamont quien acabó teniendo razón, porque nadie volvió a ver a Richie. Su mujer le dijo a la policía del estado que creía que se había largado a Florida para escapar a una agencia especializada en el cobro de morosos, pero podías ver la verdad en sus ojos: estaba aterrorizada. Poco después se mudó a Rhode Island. Quizá pensaba que Richie vendría por ella alguna noche oscura, y no seré yo quien diga que no podría haber acabado haciéndolo.
Tookey estaba mirándome y le devolví la mirada mientras me guardaba el crucifijo dentro de la camisa. En toda mi vida jamás me había sentido tan viejo o asustado como ahora.
—No podemos dejarlas ahí fuera, Booth —repitió Tookey.
—Sí, ya lo sé.
Nos miramos el uno al otro durante unos instantes más y Tookey acabó alargando el brazo y me puso la mano en el hombro, dándome un apretón.
—Eres un buen hombre, Booth.
Eso bastó para darme un poco de coraje. No sé a qué se debe, pero cuando rebasas los setenta la gente empieza a olvidarse de que eres un hombre, o de que lo fuiste alguna vez.
Tookey fue hacia Lumley y le dijo:
—Tengo un Scout con tracción en las cuatro ruedas. Voy por él.
—Por el amor de Dios, ¿por qué no lo ha dicho antes? —Lumley giró en redondo apartándose de la ventana y clavó los ojos en Tookey, muy irritado—. ¿Por qué se ha pasado diez minutos mascullando y perdiendo el tiempo en tonterías?
—Cierre el pico, amigo —dijo Tookey en voz muy baja y suave—. Y si vuelve a sentir el impulso de abrirlo, recuerde quién hizo ese giro para meterse por un camino cubierto de nieve en mitad de una condenada ventisca.
Lumley abrió la boca para decir algo, pero la cerró sin que ningún sonido saliera de ella. Tenía las mejillas muy rojas. Tookey salió del bar para sacar su Scout del garaje. Hurgué por debajo del mostrador hasta encontrar su petaca niquelada y la llené de coñac. Pensé que antes de que la noche hubiera terminado quizá llegaríamos a necesitarlo.
Las ventiscas de Maine…, ¿han estado alguna vez metido en una?
La nieve es tan fina y hay tanta que parece arena, y cuando golpea los flancos de tu coche o de tu camioneta hace el mismo ruido que si lo fuera. No puedes usar las luces largas porque los haces se reflejan en la nieve, y no te dejan ver nada a más de tres metros. Si usas los otros faros quizá consigas ver hasta unos cuatro o cinco metros de distancia. Pero la nieve no es lo peor: puedo aguantarla. Lo que no me gusta es el viento que va cobrando potencia y empieza a aullar, empujando la nieve y haciéndole adoptar cien siluetas extrañas que vuelan por los aires, armando un estrépito en el que parece haber encerrado todo el odio, el dolor y el miedo del mundo. La garganta de un viento cargado de nieve está llena de muerte, muerte blanca…, y quizá de algo que se encuentra más allá de la muerte. Cuando estás cómodamente instalado en tu cama con las mantas hasta la nariz, los postigos asegurados y las puertas cerradas ese sonido no te impresiona. Cuando estás conduciendo es mucho peor. Y nosotros íbamos hacia Salem’s Lot.
—Vaya un poco más deprisa, ¿quiere? —dijo Lumley.
—Para ser un hombre que entró en el bar medio congelado parece tener muchas ganas de acabar otra vez a pie —dije yo.
Me lanzó una mirada en la que se mezclaban la perplejidad y la furia y no dijo nada más. Avanzábamos por la carretera a unos cincuenta kilómetros por hora. Resultaba difícil creer que Billy Larribee había despejado esta zona hacía sólo una hora; cinco centímetros más de nieve habían caído sobre ella y la capa blanca seguía creciendo. Las ráfagas de viento más fuertes hacían que el Scout se bamboleara sobre los ejes. Los faros mostraban un torbellino de nada blanca que giraba ante nosotros. No habíamos visto ni un solo vehículo.
—¡Eh! —jadeó Lumley unos diez minutos después—. ¿Qué es eso?
Estaba señalando hacia mi lado del coche; yo llevaba bastante rato con los ojos clavados en el parabrisas. Me volví, pero lo hice una fracción de segundo tarde. Me pareció ver una especie de silueta borrosa y encorvada que se desvanecía volviendo a confundirse con la nieve, pero pudo ser mi imaginación.
—¿Qué era? ¿Un ciervo? —le pregunté.
—Supongo —dijo con voz algo temblorosa—. Pero sus ojos…, me pareció que tenía los ojos de color rojo. —Me miró—. ¿Es así como se ven los ojos de un ciervo de noche?
Por el tono de su voz casi parecía estar suplicando una respuesta afirmativa.
—Oh, pueden tener cualquier aspecto —repliqué, pensando que quizá fuera cierto, pero había visto montones de ciervos de noche en un montón de coches diferentes y jamás vi ningún par de ojos que devolvieran un reflejo rojizo.
Tookey no dijo nada.
Unos quince minutos después llegamos a un punto donde el montón de nieve apilado a la derecha de la carretera no era tan alto, porque se supone que los quitanieves deben levantar la pala un poco cuando pasan por un cruce.
—Creo que aquí es donde nos desviamos —dijo Lumley, aunque no parecía demasiado seguro—. No veo el letrero…
—Está ahí delante —dijo Tookey con una voz muy rara que no recordaba en nada a la suya de siempre—. Se puede ver la parte de arriba.
—Oh. Claro. —Lumley pareció muy aliviado—. Oiga, señor Tooklander, siento haber perdido los nervios en el bar. Tenía frío, estaba muy preocupado y ya no se me ocurrían más insultos que aplicarme a mí mismo. Quiero agradecerles el que…
—No nos dé las gracias por nada hasta que tengamos a su mujer y a su hija aquí dentro —dijo Tookey.
Conectó la tracción en las cuatro ruedas y se abrió paso por entre el montón de nieve hasta llegar a la Avenida Jointner, que atraviesa Salem’s Lot y sale a la 295. La nieve salió disparada hacia arriba por los guardafangos. La parte trasera del Scout intentó patinar, pero Tookey llevaba montones de años conduciendo sobre la nieve. Manejó el volante con delicadeza, convenció al Scout de que continuara adelante y logramos pasar. De vez en cuando los faros iluminaban las huellas de neumáticos dejadas por el coche de Lumley: las huellas aparecían y desaparecían a intervalos. Lumley se había inclinado hacia adelante en el asiento, buscando su coche.
—Señor Lumley… —dijo Tookey de repente.
—¿Qué?
Lumley se volvió hacia él.
—La gente de esta comarca siente un cierto temor supersticioso hacia Salem’s Lot —dijo Tookey. Habló con voz bastante tranquila pero pude ver las profundas arrugas de tensión que había alrededor de su boca, y la forma en que movía continuamente los ojos de un lado para otro—. Si su familia está dentro del coche…, bueno, será estupendo. Les recogeremos, volveremos a mi local y mañana, cuando la tormenta haya terminado, Billy sacará su coche de la nieve. Pero si no están dentro del coche…
—¿Si no están dentro del coche? —le interrumpió Lumley con voz seca—. ¿Y por qué no iban a estar dentro del coche?
—Si no están dentro del coche —siguió diciendo Tookey sin responderle—, daremos la vuelta, iremos hasta el Centro de Falmouth y llamaremos al sheriff. De todas formas, deambular de noche en plena tormenta no tiene sentido, ¿verdad?
—Estarán en el coche. ¿En qué otro sitio podrían estar?
—Una cosa más, señor Lumley —dije yo—. Si vemos a alguien, a quien sea…, no vamos a hablar con esa persona. Ni aunque nos dirija la palabra. ¿Lo ha comprendido?
—Oiga, ¿en qué consisten exactamente esas supersticiones? —preguntó Lumley hablando muy despacio.
Tookey se me adelantó antes de que pudiera responderle, y sólo Dios sabe qué podría haberle respondido.
—Ya hemos llegado —dijo.
Vimos la parte posterior de un gran Mercedes. La capota del coche estaba cubierta de nieve, así como todo el lado izquierdo. Pero las luces de atrás seguían encendidas y había humo saliendo del tubo de escape.
—Bueno, al menos no se han quedado sin gasolina —dijo Lumley.
Tookey recorrió los últimos metros y puso el freno de emergencia del Scout.
—¿Recuerda lo que le ha dicho Booth, Lumley?
—Claro, claro.
Pero no estaba pensando en nada que no fuese su mujer y su hija, y no creo que haya nadie capaz de culparle por ello.
—¿Listo, Booth? —me preguntó Tookey.
Sus ojos se clavaron en los míos: dos pupilas severas y grises iluminadas por los reflejos del salpicadero.
—Supongo que sí —dije.
Salimos del Scout y el viento tiró de nosotros arrojándonos nieve a la cara. Lumley nos tomó la delantera inclinando el cuerpo contra la ventisca, con su elegante abrigo ondulando a su espalda como si fuera una vela. Proyectaba dos sombras, una originada por los faros de Tookey y la otra por las luces traseras de su coche. Yo iba detrás y Tookey me seguía a un paso de distancia. Cuando llegué al maletero del Mercedes Tookey me cogió del brazo.
—Deja que se adelante —me dijo.
—¡Janey! ¡Francie! —gritó Lumley—. ¿Va todo bien? —Abrió la portezuela del volante y metió la cabeza en el coche—. ¿Va todo…?
Se quedó inmóvil, como paralizado. El viento le arrancó la pesada portezuela de entre los dedos y la abrió del todo.
—Dios santo, Booth —dijo Tookey y el aullido del viento hizo que apenas si pudiera oírle—. Creo que ha vuelto a ocurrir.
Lumley vino hacia nosotros. Estaba asustado y confuso, y tenía los ojos casi fuera de las órbitas. Echó a correr, resbaló en la nieve y estuvo a punto de caerse. Me apartó de un manotazo como si fuera una brizna de paja y agarró a Tookey por la pechera.
—¿Cómo ha podido saberlo? —rugió—. ¿Dónde están? ¿Qué diablos pasa aquí?
Tookey se lo quitó de encima y fue hacia el coche. Inspeccionamos el interior del Mercedes: estaba tan caliente como una tostada, pero no seguiría así durante mucho tiempo. La lucecita color ámbar de la reserva del combustible estaba encendida. Dentro de aquel gran coche no había nadie. Una muñeca Barbie estaba tirada sobre la alfombrilla del asiento derecho, y un anorak de esquí de talla infantil estaba hecho una bola encima del respaldo.
Tookey se tapó la cara con las manos…, y un instante después ya no estaba allí. Lumley le había cogido y le había empujado hacia el montón de nieve. Tenía el rostro muy pálido y parecía haberse vuelto loco. Sus labios se movían convulsivamente, como si hubiera masticado algo muy amargo y no lograra reunir la saliva suficiente para escupirlo. Metió el brazo en el coche y cogió el anorak.
—¿El anorak de Francie? —medio dijo y medio murmuró, y después gritó esas mismas palabras—. ¡El anorak de Francie! —Se dio la vuelta sosteniéndolo ante él por la capuchita forrada de piel. Me miró con la expresión de quien no cree lo que está viendo—. No puede andar por ahí sin su anorak, señor Booth. ¿Por qué…, por qué…? Se morirá de frío, se congelará.
—Señor Lumley…
Pasó tambaleándose junto a mí sin soltar el anorak, gritando:
—¡Francie! ¡Janey! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáiiiiis?
Le ofrecí la mano a Tookey y le ayudé a levantarse.
—¿Te encuentras…?
—Olvídate de mí —dijo—. Booth, tenemos que detenerle.
Le seguimos lo más deprisa posible, lo cual no era gran cosa teniendo en cuenta que había sitios donde la nieve nos llegaba a la altura de la rodilla, pero acabó deteniéndose y logramos alcanzarle.
—Señor Lumley… —dijo Tookey poniéndole una mano en el hombro.
—Por aquí —dijo Lumley—. Se fueron por aquí. ¡Mire!
Miramos hacia abajo. Estábamos en una especie de hondonada y casi todas las ráfagas de viento pasaban por encima de nuestras cabezas. Y ahí estaban: dos juegos de huellas distintas, unas grandes y unas pequeñas, que empezaban a llenarse de nieve. Si hubiéramos llegado cinco minutos después ya habrían desaparecido.
Lumley empezó a alejarse de nosotros con la cabeza inclinada y Took le cogió por el brazo, reteniéndole.
—¡No! ¡No, Lumley!
Lumley volvió su rostro enloquecido hacia Tookey y apretó el puño. Lo alzó para golpear…, pero en la expresión de Tookey había algo que le detuvo. Sus ojos fueron de Tookey a mí y volvieron a Tookey.
—Se congelará —dijo como si fuéramos un par de niños estúpidos—. ¿Es que no lo entienden? No lleva puesto el anorak y sólo tiene siete años…
—Podrían estar en cualquier sitio —dijo Tookey—. No conseguirá seguir esas huellas. Desaparecerán en el siguiente montón de nieve.
—¿Qué me sugiere? —gritó Lumley con la voz convertida en un aullido histérico—. ¡Si volvemos para avisar a la policía morirá congelada! ¡Francie y mi esposa morirán!
—Puede que ya estén congeladas —dijo Tookey y la expresión de sus ojos hizo que Lumley le mirara fijamente—. Congeladas o algo peor.
—¿Qué quiere decir? —murmuró Lumley—. ¡Hable claro, maldita sea! ¡Explíquese!
—Señor Lumley, en Salem’s Lot hay algo que… —dijo Tookey.
Pero fui yo quien acabó explicándoselo, quien pronunció esa palabra que nunca hubiese creído llegaría a pronunciar.
—Vampiros, señor Lumley. Jerusalem’s Lot está lleno de vampiros. Supongo que le resultará difícil de creer…
Estaba mirándome como si me hubiese vuelto verde de repente.
—Chalados —murmuró—. Son un par de chalados… —Se dio la vuelta, formó bocina poniendo las manos ante su boca y gritó—: ¡FRANCIE! ¡JANEY!
Empezó a alejarse de nosotros, igual que antes. La nieve llegaba hasta el final de su elegante abrigo.
Miré a Tookey.
—¿Qué hacemos ahora?
—Seguirle —dijo Tookey. Tenía el cabello cubierto de nieve y la verdad es que su aspecto recordaba un poco al de un chalado—. No puedo dejarle aquí, Booth. ¿Y tú? ¿Serías capaz?
—No —dije—, supongo que no.
Así que empezamos a abrirnos paso por entre la nieve siguiendo a Lumley y esforzándonos por alcanzarle, pero cada vez nos llevaba más ventaja. Era joven y fuerte, ¿comprenden? Avanzaba por entre la nieve como si fuera un toro. Mi artritis empezó a torturarme con unas punzadas horribles y no tardé en echarle miradas a mis piernas, diciéndome: un poquito más, solo un poquito más, sigue adelante, maldita sea, sigue adelante…
Tropecé con Tookey, caído sobre un montón de nieve. Tenía la cabeza inclinada y se apretaba el pecho con las dos manos.
—Tookey, ¿te encuentras bien? —le pregunté.
—Estoy bien —dijo apartando las manos del pecho—. Tenemos que seguirle, Booth. Cuando caiga reventado recobrará la cordura y verá que no se puede hacer nada.
Llegamos a lo alto de una pequeña loma y vimos a Lumley al final de la pendiente buscando desesperadamente más huellas. Pobre hombre… No había ni una sola posibilidad de que lograra encontrarlas. En aquella zona el viento soplaba con todas sus fuerzas, y cualquier huella existente habría quedado borrada tres minutos después de que la hicieran, así que en un par de horas…
Alzó la cabeza para gritarle a la noche. ¡FRANCIE! ¡JANEY! ¡POR EL AMOR DE DIOS! Podías sentir la desesperación y el terror que había en su voz, y le compadecí por ello. La única respuesta que obtuvo fue el gemido del viento, tan agudo y potente como el de un tren de mercancías. El viento parecía estar riéndose de él, diciéndole: Me las he llevado, señor Nueva Jersey de coche caro y abrigo de pelo de camello. Me las he llevado, he borrado sus huellas y por la mañana, estarán tan frías y bien conservadas como un par de fresas metidas en el congelador…
—¡Lumley! —gritó Tookey intentando hacerse oír por encima del viento—. ¡Oiga, ya sé que no cree en los vampiros, los espectros y todas esas tonterías, pero tiene que escucharme! ¡Lo que está haciendo no va a ayudarlas! ¡Tenemos que llegar a…!
Y entonces hubo una respuesta, una voz que brotó de la oscuridad con el suave tintineo de unas campanillas de plata, y el corazón se me quedó tan frío como un pedazo de hielo metido en el pozo durante el invierno.
—Jerry…, Jerry, ¿eres tú?
Aquel sonido hizo que Lumley girara en redondo y entonces la vimos salir de entre las oscuras sombras de un bosquecillo, como un fantasma. Era una mujer de ciudad no cabe duda, y en aquel instante me pareció que jamás había visto a una mujer más hermosa. Sentí que deseaba ir hacia ella y decirle cómo me alegraba que estuviera bien. Vestía una gruesa prenda verde que se parecía un poco a un pullover, creo que las llaman ponchos. La tela flotaba a su alrededor y su oscuro cabello bailaba en aquel vendaval salvaje como el agua en un arroyo de diciembre, cuando falta poco para que el invierno la congele y la deje prisionera del cauce.
Quizá di un paso hacia ella, porque sentí la mano de Tookey sobre mi hombro, áspera y cálida. Y aun así…, ¿cómo puedo expresarlo? Sí, seguí anhelando ir hacia ella, tan oscura y hermosa con el poncho verde flotando alrededor de su cuello y sus hombros, tan exótica y extraña que te hacía pensar en alguna magnífica mujer surgida de un poema de Walter de la Mare.
—¡Janey! —gritó Lumley—. ¡Janey!
Se abrió paso por entre la nieve, yendo hacia ella con los brazos extendidos.
—¡No! —gritó Tookey—. ¡No, Lumley!
Lumley ni tan siquiera se volvió a mirarle…, pero ella sí le miró. Alzó la cabeza hacia nosotros y sonrió. Y cuando lo hizo sentí que mi anhelo y mi pasión se convertían en un horror tan frío como la tumba, tan blanco y silencioso como un montón de huesos envueltos en un sudario. Incluso estando en lo alto de la loma pudimos ver el súbito destello rojizo que iluminó aquellos ojos. Eran menos humanos que los ojos de un lobo. Y cuando sonrió pudimos ver qué largos se habían vuelto sus dientes. Ya no era humana. Era una cosa muerta que había logrado volver a la vida en el seno de esta negra tormenta aullante.
Tookey hizo la señal de la cruz. Vimos cómo se encogía…, y luego volvió a sonreímos. Estábamos demasiado lejos, y quizá estuviéramos demasiado asustados.
—¡Hay que detenerla! —murmuré—. ¿Es que no podemos detenerla?
—¡Es demasiado tarde, Booth! —dijo Tookey con un hilo de voz.
Lumley había llegado hasta ella. Se encontraba tan cubierto de nieve que él mismo parecía un fantasma. Alargó los brazos hacia ella… y empezó a gritar. Oiré ese sonido en mis sueños, el sonido de un hombre que grita como un niño cuando tiene una pesadilla. Lumley intentó retroceder, pero los largos brazos desnudos de la mujer fueron hacia él ondulando como serpientes, más blancos que la nieve, y le atrajeron hacia su cuerpo. Pude ver cómo ladeaba la cabeza y después la movió hacia adelante…
—¡Booth! —dijo Tookey con voz enronquecida—. ¡Tenemos que salir de aquí!
Y echamos a correr. Supongo que algunos dirían que huimos como ratas, pero quienes dirían eso no estaban allí aquella noche. Seguimos el camino que habíamos abierto al venir, cayendo, incorporándonos, resbalando y patinando. Yo no paraba de mirar por encima de mi hombro para ver si aquella mujer venía detrás de nosotros sonriendo con esa mueca horrible y observándonos con aquellos ojos rojos.
Llegamos al Scout y Tookey se dobló sobre sí mismo llevándose las manos al pecho.
—¡Tookey! —exclamé, muy asustado—. ¿Qué…?
—El reloj, Booth… —dijo—. Llevo cinco o seis años teniendo problemas con él. Ayúdame a subir y sácanos de aquí lo más deprisa que puedas.
Pasé un brazo por debajo de su chaquetón, le hice caminar alrededor del Scout y me las arreglé para subirle al asiento, aunque no sé muy bien cómo. Tookey apoyó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos. Tenía la piel amarillenta, con un aspecto cerúleo.
Volví corriendo al otro lado del Scout y casi me di de narices con la niña. Estaba inmóvil junto a la portezuela del conductor: tenía el pelo recogido en un par de coletas y sólo llevaba un vestidito amarillo.
—Señor —dijo con una voz clara y límpida, tan dulce como la niebla del amanecer—, ¿querría ayudarme a encontrar a mi madre? Se ha marchado y tengo tanto frío…
—Cariño —le dije—, cariño, será mejor que entres en el coche. Tu madre…
No llegué a terminar la frase y si ha habido algún momento de mi vida en el que estuviera cerca de desmayarme estoy seguro de que fue ése. La niña estaba inmóvil junto a la portezuela, ¿comprenden?, pero estaba encima de la nieve y no había huellas, no había huellas en ninguna dirección…
Y entonces Francie, la hija de Lumley, alzó los ojos hacia mí. Sólo tenía siete años y seguiría teniendo siete años durante toda una eternidad de noches. Su carita estaba espantosamente blanca, como la de un cadáver, y sus ojos eran un abismo rojo y plata en el que podías caer para siempre. Y bajo su mandíbula pude ver dos heriditas tan pequeñas como alfilerazos, con la carne horriblemente amoratada a su alrededor.
Extendió los brazos hacia mí y sonrió.
—Cójame, señor —dijo en voz baja—. Quiero darle un beso. Después podrá llevarme con mi mamá.
No quería hacerlo, pero no pude impedirlo. Empecé a inclinarme hacia adelante alargando los brazos. Pude ver cómo abría la boca, pude ver los pequeños colmillos ocultos tras el anillo rosado de sus labios. Algo se deslizó por su mentón, algo plateado y brillante, y con un horror tan leve como distante comprendí que estaba babeando.
Sus manecitas rodearon mi cuello y pensé: Bueno, quizá no sea tan malo, no, quizá no lo sea, puede que pasado un tiempo ya no resulte tan horrible. Entonces algo salió volando del Scout e hizo impacto en su pecho. Vi una nubecilla de un humo anaranjado que tenía un olor muy extraño, un resplandor que se esfumó un instante después y la niña retrocedió emitiendo un siseo ahogado. Su rostro se había convertido en una máscara vulpina de rabia, odio y dolor. Se dio la vuelta y… desapareció. Estaba allí y un segundo después ya no había nada, sólo un torbellino de nieve que se parecía un poco a una silueta humana. El viento enseguida lo dispersó llevándoselo a través de los campos.
—¡Booth! —murmuró Tookey—. ¡Date prisa!
Y eso hice. Pero no tanta como para no tener tiempo de recoger lo que le había arrojado a esa niñita salida del infierno: era la Biblia de su madre.
Esto ocurrió hace ya cierto tiempo. Ahora soy un poco más viejo, y entonces no era ningún polluelo recién salido del cascarón. Herb Tooklander nos dejó hace dos años. Murió tranquilamente, durante la noche. El bar sigue ahí: una pareja bastante agradable de Waterville lo compró y el local apenas ha cambiado. Pero ahora no voy mucho por allí. Con Tookey muerto ya no sería lo mismo que antes.
En Salem’s Lot todo continúa más o menos como siempre. Al día siguiente el sheriff fue hasta allí y encontró el coche de Lumley: la gasolina se había acabado y la batería estaba descargada. Ni Tookey ni yo dijimos nada al respecto. ¿De qué habría servido? Y de vez en cuando un autoestopista o alguien que iba de excursión va por esa zona y desaparece en Schoolyard Hill o cerca del cementerio de Harmony Hill. Las partidas de búsqueda acaban encontrando su mochila o un cuaderno hinchado y descolorido por la lluvia y la nieve, o algún objeto semejante. Pero nunca encuentran sus cuerpos.
Sigo teniendo pesadillas en las que revivo esa noche de tormenta y lo que nos ocurrió allí. No suelo soñar con la mujer sino con la niña, y con su sonrisa cuando me ofreció los brazos para que pudiera cogerla. Para que pudiera darme un beso… Pero soy viejo y pronto dejaré de soñar.
Puede que algún día tengan ocasión de viajar por la parte sur de Maine. Es una comarca muy bonita. Quizá hasta hagan una parada en el bar de Tookey para tomarse una copa. El local es muy acogedor y los nuevos propietarios no le han cambiado el nombre. Bébanse su copa y luego les aconsejo que sigan viaje hacia el norte. Hagan lo que hagan, no tomen el camino que lleva a Jerusalem’s Lot.
Especialmente no después de que haya oscurecido.
Hay una niña que ronda por ahí. Y creo que sigue esperando su beso de buenas noches.
FIN
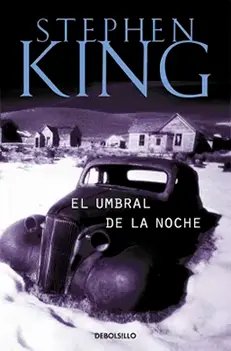
¿Quieres tener este relato en papel?
Lo encuentras en el siguiente libro:
El umbral de la noche
Stephen King
