Sin duda es muy amable de su parte leer la historia de alguien tan grotesco como yo… aunque tal vez a usted le guste lo grotesco. Cualquier otro se apartaría de mí. O se asustaría. O sentiría náuseas. No tengo cabeza.
No. No estoy bromeando, y tampoco se trata de una tonta historia de ejecuciones. Yo nací así.
No lo recuerdo, por supuesto, pero Plinio (Plinio el Viejo, creo; en todo caso puede verificarlo) contó toda nuestra historia. Dijo que vivíamos en la India. (Yo, por mi parte, vivo en Indiana, que no debería ser lo mismo pero que de algún modo lo es). También aparecemos en las ilustraciones del antiguo manuscrito de Marco Polo. (Digo aparecemos porque me siento emparentado con ellos. Es un cuadrito precioso, una miniatura, y hay un hombre —también aparece en Plinio— haciéndose visera con el pie, y otro que tiene un solo ojo). Aunque Marco Polo no dice que él los haya visto, se entiende que es así. Supongo que para ese entonces ya habíamos desaparecido; todos, excepto yo, y yo no había nacido.
Por si acaso todavía no conoce usted mi aspecto, déjeme describirme. Los datos me los proporcionan las manos, que me palpan por debajo da la camisa (y también la vieja miniatura); nunca me miro en los espejos. Mis ojos son muy grandes —dos o tres veces más grandes que los de ustedes—, con párpados de curva armoniosa, que se abren de par en par. Son ojos enormes y brillantes y se ubican en el preciso lugar en el que están los inútiles pezones de la mayor parte de los hombres. Los ojos son, probablemente, mi mejor rasgo.
Tengo una boca amplia, que me atraviesa el vientre de lado a lado, y grandes dientes. Los labios (puedo verlos al doblar la cintura cuando estoy desnudo) son más rojos que los de la mayor parte de la gente, de modo que parece que usara lápiz labial, lo cual no deja de ser ridículo. Y la mía no es una boca de labios rectos. De ningún modo. Supongo que si fuese la de una mujer se llamaría boquita de rosa, y tal vez ni aun así sería tan redondeada como la mía. La nariz es ancha y más bien chata; por suerte, así no abulta demasiado debajo del saco… aunque bien podría ser que se hubiese ido achatando por la presión de la ropa a lo largo de todos estos años. Como no tengo cabeza tampoco tengo cuello, naturalmente. (Al fin de cuentas un muñón solitario sobre los hombros resultaría bastante grotesco. Me imagino que fue la talidomida o algo por el estilo). Estoy seguro de que usted se estará preguntado cómo se distribuyen mis órganos internos y demás. La verdad es que no tengo la menor idea. Es decir, ¿sabría usted cómo es por dentro si no pudiese asumir que es como todos los demás? Supongo que mi boca se abre directamente sobre mi estómago, y que mi cerebro esta situado en algún lugar cercano al corazón, lo que sin lugar a dudas le asegura una buena provisión de sangre bien oxigenada. Pero son solo conjeturas.
Como dije antes, nací así. Debió haber sido un golpe atroz para mi pobre madre. En todo caso fue ella (al menos pienso que fue ella, tal vez obedeciendo instrucciones de mi padre) la que tomó una cabeza, una cabeza falsa, se entiende, en este caso la de una muñeca (las cabezas de algunas muñecas se parecen muchísimo a las cabezas de los bebés humanos, y son fáciles de conseguir) y me la ató con correas a los hombros.
Afortunadamente las caras de los bebés no son muy expresivas, mientras las de las muñecas —me refiero a las muñecas de primera calidad— son asombrosamente sugestivas. Me atrevería a decir que, con la nariz, la boca y los ojos cubiertos por la túnica que mi madre me obligaba a usar en público, yo lloraba casi sin cesar y que el engaño fue todo un éxito.
Mi primer recuerdo se remonta a esa cabeza de muñeca. Estaba jugando con cubos, cubos de madera en los que no solo estaban pintadas las letras del alfabeto y los números sino también contornos de diversos animales (casi todos animales de granja). Levanté uno de esos cubos y se me ocurrió pensar que se asemejaba muchísimo al objeto que tenía sobre los hombros. (No se sonría. Todavía hoy me es grato este recuerdo). Era un cubo amarillo, con olor a recién pintado, y creo que después me lo puse en la boca. Fue una suerte que no me lo tragara. (¿Por qué será que evocamos con tanta nitidez ciertos instantes y olvidamos los acontecimientos —a veces más destacables— que los precedieron o los siguieron inmediatamente?).
Yo era un chico enfermizo y esta circunstancia —unida a mi peculiaridad— me impedía tomar parte en excursiones, deportes y demás actividades propias de muchachos. Salvo durante unas pocas semanas hacia fines de la primavera, justo antes de las vacaciones, mi madre me llevaba al colegio y me buscaba a la salida. Una carta del médico de la familia me eximía de los inconvenientes del programa atlético. Aunque se me ocurre —creo que por ese entonces ingresé al colegio secundario— que de haber tenido una contextura más robusta y permiso para desatarme la cabeza (la que usaba en esa época la había fabricado un artesano de esos que les hacen los muñecos a los ventrílocuos y tenía una larga cuerda pegada a la piel entre el labio inferior y el ombligo que bastaba para que se moviese la mandíbula cuando yo hablaba) me habría destacado en fútbol.
Mis clases planteaban ciertos problemas. Habían descubierto —o, mejor dicho, mis padres habían descubierto, a instancias mías— una marca muy barata de camisas de muchachos, de una tela transparente que prácticamente no me entorpecía en absoluto la visión; pero era imprescindible que me sentase en la primera fila en todas las clases y que me echase contra el respaldo de la silla llevando las caderas hacia adelante y apoyando el peso del cuerpo en la columna para poder ver el pizarrón. Dado que no pienso revelar mi nombre, este es un dato de primer orden para que usted pueda determinar —si es que tiene interés en ello— si estuve o no en alguna de sus clases. Si recuerda a un muchacho de rostro más bien pálido e inexpresivo, que se sentaba como acabo de explicar en la primera fila, es probable que usted haya sido mi compañero de curso. Tal vez se le ocurra buscar mi retrato en el álbum del colegio para confirmar la sospecha pero allí no podrá notar mi palidez. Por entonces, si mal no recuerdo, mi cabeza tenía ojos de esos que llaman picaros, pecas y una nariz respingada.
Las cabezas debían renovarse cada año, poco más o menos, naturalmente, a medida que yo crecía, y no las conservo. La que uso actualmente es bastante agradable y tiene un parlante en la boca que reproduce las palabras que murmuro junto a un micrófono; pero agradable y todo no puedo soportarla puesta un minuto más de lo necesario y me la quito en cuanto la puerta de mi departamento me separa definitivamente de ese mundo cabezudo, cabezadura y cabezahueca.
Fue por eso que le insistí a la chica que apagáramos las luces y bajásemos las persianas. Quería sacármela ¿me explico?; así como estaba me sentía tenso y sabía que nada podía andar bien si no lograba quitarme esa cosa. Pensé que iba a aceptar porque me había parecido, digamos, no profesional. Pero dijo que hacía calor; y era cierto, hacía mucho calor. En un lugar como ese tenía que haber aire acondicionado, pero no había. Dijo que los inquilinos debían instalar su propio aire acondicionado y que ella había tenido la intención de ahorrar como para comprarse uno en cuanto hiciese menos calor, pero había habido tantas otras cosas que comprar. Le adiviné la intención. Una chica como esa, de las que se encuentran en un parque de diversiones, espera algo de uno. No quiero decir que sea una profesional en todo el sentido de la palabra, pero probablemente observa a todos con cuidado y, aunque tal vez solo acepte salir con hombres que la atraen de un modo u otro, es seguro que cree poder sacar algún beneficio. Le pregunté si tenía ventilador y me dijo que no.
—Por diez dólares más o menos se consigue un buen ventilador —dije.
—Veinticinco —dijo ella, pero sonreía y estaba de buen humor. Habíamos apagado las luces pero con las persianas levantadas nos llegaba suficiente claridad de la calle como para que yo pudiese verle la sonrisa en la oscuridad—. Estuve preguntando precios y uno bueno sale por lo menos veinticinco.
—Quince —repliqué, y mencioné el nombre de un negocio donde hacían buenos descuentos; ella había ido a preguntar a las casas de artículos del hogar—. Estuviste preguntando en las casas de artículos del hogar. Allí siempre sale el doble.
—¿Por qué no hacemos una cosa? —dijo—. Nos encontramos allí mañana a eso de las seis. Los vemos y si encuentro uno que me gusta por el precio que dices lo compro.
Dije que estaba de acuerdo y pensé que no dejaba de ser extraño conseguir una chica como esa por un ventilador, y rebajado. Por otra parte, la podía dejar plantada, aunque ella debía saber que no lo haría porque probablemente tuviese ganas de volver a verla dentro de poco. Además, sería bastante interesante eso de pasearse con ella por el negocio pensando en lo que había venido a comprar y porqué, y mirando —desde mucho más abajo de lo que podía imaginarse nadie, a través de mi camisa— a toda la gente, que no podía saber. Sin contar con que tal vez tuviésemos ganas de hacer algo después. Así que le dije que estaba de acuerdo. Seguía ansioso por bajar la persiana, pero estaba del otro lado de la cama y en ese momento no había forma de pasar por encima de ella.
—¿Por qué quieres tanta oscuridad? Con la persiana levantada al menos corre un poco de aire.
—Supongo que porque no estoy acostumbrado a desnudarme delante de nadie.
—Ya sé. No tienes pelos en el pecho. —Soltó una risita y metió la mano por debajo de la camisa. Afortunadamente tocó una ceja y retiro los dedos.
—No, no es eso. Adolezco de una deformidad grotesca.
—Supongo que todo el mundo tiene alguna. ¿De qué se trata? ¿Es una marca de nacimiento?
Iba a decir que no pero lo pensé mejor y sí, en cierto modo podía decirse que quedé marcado al nacer. De modo que estaba por responder afirmativamente cuando de pronto se hizo mucho más oscuro.
—¿Bajaste la persiana? —pregunté.
—No. Apagaron las luces de la farmacia; a esta hora cierran. Casi toda la claridad venía de allí.
Oí el ruido de un cierre relámpago y por un momento pensé estúpidamente: «¿Y ahora?, ¿qué diablos significa eso?». Se había desprendido el vestido, por supuesto. Yo me saqué la camisa y traté de quitarme la cabeza, pero no pude. El broche de la correa estaba trabado o algo así, pero no me molestaba tanto como había creído. Simplemente me la dejaría puesta, me dije, así me evitaría problemas y estaría seguro de no ponérmela al revés cuando volviese a vestirme en la oscuridad. De todos modos mis ojos se estaban acostumbrando y podía ver algo. Me preguntaba si ella podría verme.
—¿Puedes verme? —pregunté. Me estaba quitando los pantalones. Podía dejarme la cabeza puesta pero no el calzoncillo ni los zapatos.
—En absoluto —dijo, pero se reía un poco de modo que supongo que algo veía.
—Creo que soy demasiado susceptible.
—No hay porqué mostrarse susceptible. Eres buen mozo. Espaldas anchas, pecho grande.
—Tengo cara de piedra —dije.
—Bueno, no sonríes demasiado, es verdad. ¿Dónde está la marca? ¿En el estómago?
Sentí su mano en la oscuridad pero no me palpó la cara —mi verdadera cara— en la forma en que suponía.
—Sí —dije—. En mi estómago.
—Escucha —podía ver su cuerpo blanco ahora, pero era como si su cabeza hubiese desaparecido, hundida en un cono de sombra—. Todo el mundo se preocupa por algo. ¿Sabes lo que solía pensar cuando era niña? Que tenía una cara en mi ombligo.
Me reí. Sonaba tan ridículo, tan cómico en ese momento, que literalmente bramé a carcajadas. Sin duda desperté a los vecinos. Tengo una risa profunda, que sale de las entrañas supongo que soy el único al que la risa le sale realmente de las entrañas.
—Eso es lo que pensaba, créeme. Y no te rías. —También ella se reía.
—Tengo que verla.
—No puedes ver nada. Está demasiado oscuro. Es solo un agujerito en la oscuridad y, por otra parte, no hay ninguna cara.
—Quiero ver —me acordé de que había fósforos junto a los cigarrillos sobre la mesita de luz. Los encontré.
—Según la historia que yo misma me inventé, éramos en realidad mellizas, pero la otra nunca había crecido y era solo una carita diminuta en mi vientre. Eh ¿qué estás haciendo?
—Ya te lo dije, quiero ver. —Había encendido un fósforo y sostenía la llama en el hueco de mi mano.
—No puedes hacer eso ¿qué te has pensado? —Trató de darse vuelta riéndose más que nunca, pero la trabé con la pierna—. ¡No me quemes!
—No voy a quemarte. —Me incliné sobre ella mirándole el ombligo a la halagadora luz del fósforo. Al principio no pude verla, solo los remolinos y pliegues habituales, después sí, poco antes de que se consumiese la llama.
—Dame aquí —dijo—. Déjame ver el tuyo. —Trató de quitarme los fósforos. Me quedé con ellos.
—Voy a mirar mi propio ombligo.
Encendí otro fósforo.
—Vas a quemarte el pelo —dijo.
—No, no me voy a quemar. —Era difícil verlo, pero doblando bien la cintura lo logré. También allí había una cara y, en cuanto la vi, apague el fósforo de un soplido.
—¿Y bien? —dijo con una risita—. ¿Encontraste alguna pelusa?
Su cuerpo también era una cara, pero con ojos saltones. La boca estaba sobre el pliegue de la cintura, porque estaba incorporada a medias sobre el montón de almohadas; la nariz chata se ubicaba entre las costillas. Todos somos así, pensé y el pensamiento me recorrió todo el cuerpo: Todos somos así.
Las caritas de nuestros ombligos se besaron.
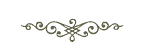
Ficha bibliográfica
Autor: Gene Wolfe
Título: El hombre sin cabeza
Título original: The Headless Man
Publicado en: Universe 2, 1972
Traducción: Graciela Montes
[Relato completo]
