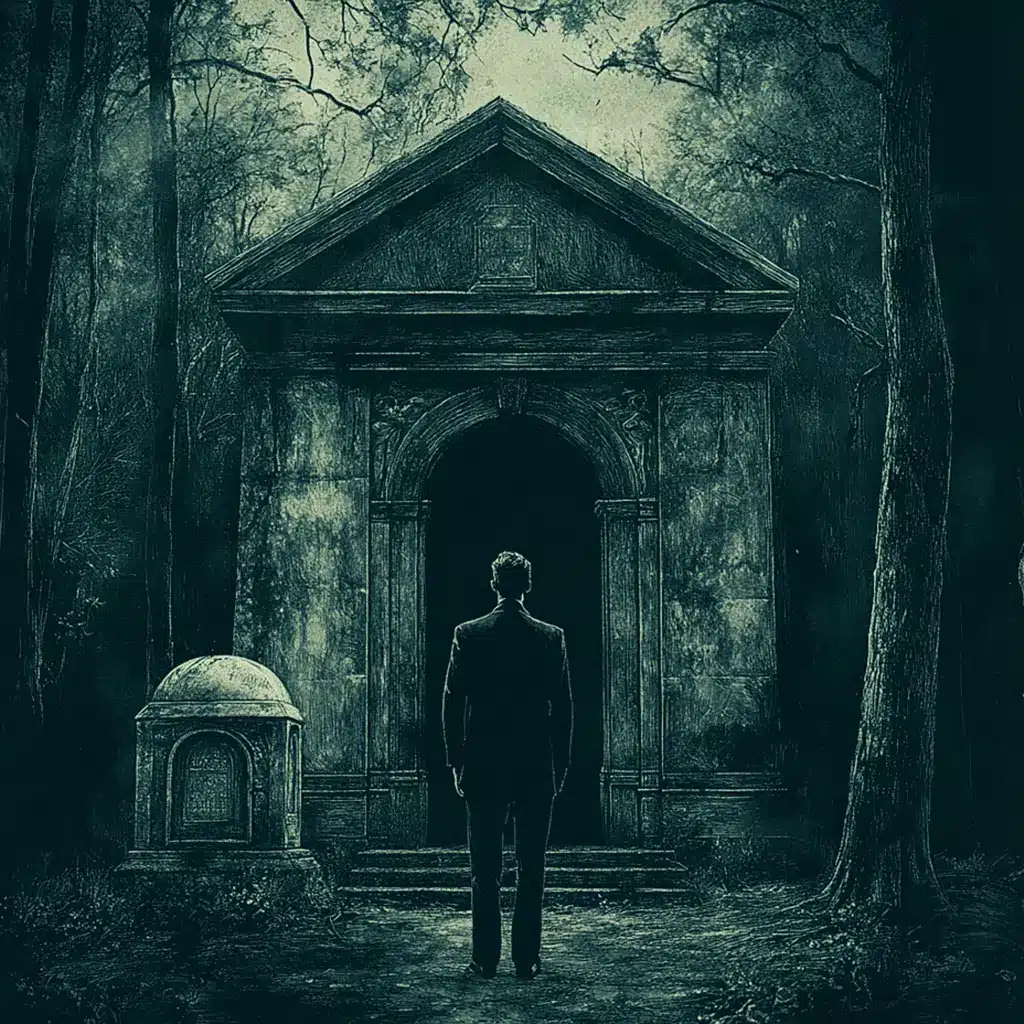«El secreto en la tumba» (The Secret in the Tomb) es un relato de horror gótico escrito por Robert Bloch y publicado en Weird Tales en mayo de 1935. Es el primer cuento del autor que se enmarca en el universo de los Mitos de Cthulhu, creado por H.P. Lovecraft. La historia sigue al último heredero de una familia de hechiceros, quien se aventura al cementerio en busca de un antiguo y oscuro secreto guardado en la bóveda de sus antepasados. En este entorno tenebroso y lleno de misterio, el protagonista se enfrenta a fuerzas sobrenaturales que desafían la razón, mientras la atmósfera macabra y opresiva revela terrores ocultos y prohibidos.
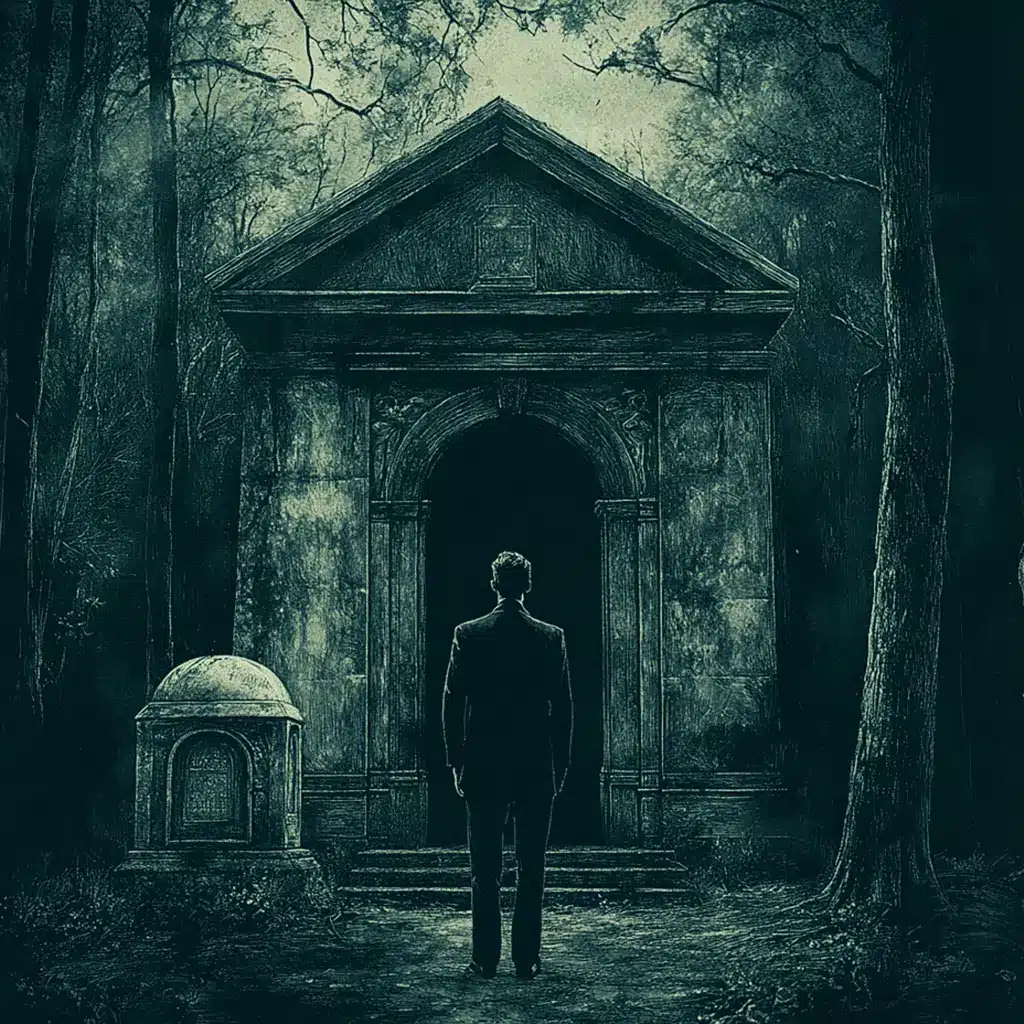
El secreto en la tumba
Robert Bloch
(Cuento completo)
El viento aullaba extrañamente a medianoche sobre el cementerio. La luna flotaba como un murciélago dorado sobre las antiguas sepulturas, brillando a través de la bruma mortecina con su ojo maléfico y nictálope. Terrores ajenos a la carne merodeaban entre los ataúdes cubiertos de cedro o se arrastraban invisibles entre los sombríos cenotafios, pues se trataba de un terreno no consagrado. Pero las tumbas guardan extraños secretos, y hay misterios más negros que la noche y más lúgubres que la luna.
Fue en busca de esos secretos que llegué a medianoche, solo y sin ser visto, a la bóveda de mis antepasados. En los días antiguos, mi linaje estaba formado por hechiceros y brujos, por lo que yacían apartados del lugar de descanso de otros hombres. Aquí, en este mausoleo en ruinas, en un lugar olvidado, rodeado únicamente por las tumbas de aquellos que habían sido sus sirvientes. Pero no todos los sirvientes yacen aquí, porque hay algunos que no mueren.
Avancé a través de la niebla hasta el sepulcro en ruinas que se alzaba entre los árboles. El viento se levantó con violencia torrencial mientras recorría el oscuro sendero hacia la entrada abovedada, apagando mi linterna con furia maléfica. Solo la luna iluminaba mi camino con una luminiscencia impía. Así llegué al portal nitroso y cubierto de hongos de la bóveda familiar. Allí, la luna brillaba sobre una puerta que no era como las otras: una única y maciza plancha de hierro, incrustada en monumentales muros de granito. En su superficie exterior no había manilla, candado ni cerradura, pero todo el conjunto estaba cubierto de tallas que presagiaban una lasciva maldad: símbolos crípticos cuyo significado alegórico llenaba mi alma de una aversión más profunda que la que pueden transmitir las simples palabras. Hay cosas que no son agradables a la vista, y no quería detenerme demasiado a pensar en la eventual génesis de una mente cuyo conocimiento pudiera crear tales horrores. Así que, con ciega y temblorosa premura, entoné la oscura letanía y realicé las necesarias reverencias exigidas en el ritual que había aprendido. Al concluir este, el ciclópeo portal se abrió de par en par.
En su interior reinaba una oscuridad profunda, fúnebre, antigua y, sin embargo, misteriosamente viva. Albergaba una sensación palpitante, un ritmo apagado pero intencionado y, por encima de todo, un aura de oscura revelación. El efecto en mi conciencia fue una de esas reacciones mal llamadas intuiciones. Sentí que las sombras sabían extraños secretos y que algunos cráneos tenían motivos para sonreír.
Sin embargo, debía entrar en la tumba de mis antepasados: esta noche, el último de nuestra estirpe se encontraría con el primero. Porque yo era el último. Jeremy Strange había sido el primero, el que huyó de Oriente para refugiarse en la centenaria Eldertown, llevando consigo el botín de muchas tumbas y un secreto innombrable para siempre. Fue él quien construyó su sepulcro en los bosques crepusculares donde brillan las luces de las brujas, y aquí enterró sus propios restos, tan rechazado en la muerte como lo había sido en vida. Pero enterrado con él había un secreto, y era esto lo que yo había venido a buscar. No era yo el primero en intentarlo, pues mi padre y el suyo antes que él, de hecho, los mayores de cada generación hasta los días del propio Jeremy Strange, también habían buscado lo que tan enloquecedoramente se describía en el diario del hechicero: el secreto de la vida eterna después de la muerte. El tomo amarillento y mohoso se había transmitido sucesivamente al hijo mayor de cada generación y, al parecer, también había infundido en cada uno de ellos el terrible anhelo atávico de conocimiento oscuro y maldito, cuya ansia, unida a las pistas explícitas expuestas en el registro del brujo, había enviado a cada uno de mis antepasados paternos a una cita final en la noche, para reclamar su herencia dentro de la tumba. Nadie sabía lo que habían encontrado, pues ninguno había regresado.
Era, por supuesto, un secreto de familia. Nunca se hablaba de la tumba; de hecho, con el paso de los años había caído prácticamente en el olvido, y también se habían olvidado muchas de las viejas leyendas y acusaciones fantásticas sobre el primer Strange, que antaño habían sido comunes en el pueblo. Afortunadamente, la familia se había librado de conocer el trágico final de muchos de sus hombres. Sus incursiones secretas en las artes oscuras, la oculta biblioteca de sabiduría antigua y fórmulas demonológicas traídas por Jeremy desde Oriente, el diario y su secreto… todo aquello era desconocido salvo para los hijos mayores. El resto de la familia prosperó. Hubo capitanes de barco, soldados, comerciantes y estadistas. Ganaron fortunas. Muchos se marcharon de la vieja mansión del cabo, de modo que en la época de mi padre él había vivido allí solo con los sirvientes y conmigo. Mi madre murió cuando yo nací, y pasé una juventud solitaria en la gran casa, con un padre medio loco por el trágico final de mi madre y ensombrecido por el monstruoso secreto de nuestro linaje. Fue él quien me inició en los misterios y arcanos que se encuentran entre las escalofriantes blasfemias del Necronomicón, el Libro de Eibon, la Cábala de Saboth y la cumbre de la locura literaria, los Misterios del Gusano de Ludvig Prinn. Había tratados sombríos sobre antropomancia, necrología, hechizos y encantamientos licántropos y vampíricos, brujería y largos y farragosos discursos en árabe, sánscrito e ideografía prehistórica, sobre los que descansaba el polvo de siglos.
Me dio todo eso y más. A veces me susurraba sorprendentes historias de viajes que había hecho en su juventud, de islas en el mar y de extraños supervivientes que engendran sueños bajo el hielo ártico. Cierta noche me habló de la leyenda y de la tumba en el bosque. Juntos pasamos las páginas llenas de gusanos del diario encuadernado en hierro que estaba oculto en un panel sobre la esquina de la chimenea. Yo era muy joven, pero no demasiado para saber ciertas cosas, y mientras me comprometía a guardar el secreto, como tantos habían hecho antes que yo, tuve la extraña sensación de que había llegado el momento de que Jeremy reclamara lo suyo. Porque en los sombríos ojos de mi padre brillaba la misma luz de terrible curiosidad, ansia por lo desconocido y urgencia interior que había brillado en los ojos de todos los demás antes que él, antes del momento en que habían anunciado su intención de «irse de viaje», «alistarse» u «ocuparse de un asunto de negocios». La mayoría de ellos habían esperado a que sus hijos crecieran o a que sus esposas fallecieran, pero siempre que se marcharon, y cualquiera que fuera su excusa, nunca regresaron.
Dos días después, mi padre desapareció, tras decir a los criados que iba a pasar la semana en Boston. Antes de que acabara el mes, se llevó a cabo la acostumbrada investigación, que volvió a ser un fracaso. Entre los papeles de mi padre se descubrió un testamento que me dejaba como único heredero. Los libros y el diario se hallaban a buen recaudo en las habitaciones y paneles secretos que ahora solo yo conocía.
La vida continuó. Hice las cosas habituales de la manera habitual: fui a la universidad, viajé y finalmente regresé solo a la casa de la colina. Pero llevaba conmigo una poderosa determinación: solo yo podía desbaratar aquella maldición, solo yo podía desentrañar el secreto que había costado la vida a siete generaciones, y debía hacerlo solo. El mundo no tenía nada que ofrecer a alguien que había pasado su juventud estudiando las engañosas verdades que yacen más allá de las aparentes bellezas de una existencia sin propósito, y no tenía miedo. Despedí a los criados, dejé de comunicarme con parientes lejanos y unos pocos amigos íntimos, y pasé mis días en las cámaras ocultas, entre la sabiduría ancestral, buscando una solución o un hechizo de tal potencia que sirviera para disipar para siempre el misterio de la tumba.
Cien veces leí y releí aquel vetusto manuscrito, el diario cuya diabólica promesa había llevado a los hombres a la perdición. Busqué entre los conjuros satánicos y los encantamientos cabalísticos de mil nigromantes olvidados, me adentré en páginas de apasionadas profecías y escarbé en secretos saberes legendarios cuyas ideas escritas se retorcían en mi interior como serpientes del abismo. Fue en vano. Todo lo que pude aprender fue la ceremonia por la que se podía acceder a la tumba del bosque. Tres meses de estudio me habían convertido en un espectro y habían llenado mi cerebro con las sombras diabólicas del saber engendrado por el infierno, pero eso era todo. Y entonces, como si fuera una burla de la locura, llegó la llamada, esta misma noche.
Estaba sentado en el estudio, reflexionando sobre un volumen carcomido por los gusanos del Occultus de Heiriarchus, cuando, sin previo aviso, sentí un poderoso impulso que recorría mi cansado cerebro. Me llamaba y seducía con una promesa inenarrable, como el grito de apareamiento de las lamias de antaño; pero al mismo tiempo tenía un poder inexorable cuya potencia no podía ser desafiada ni negada. Había llegado lo inevitable. Me habían convocado a la tumba. Debía seguir la seductora voz de mi conciencia interior, que era la invitación y la promesa, que hacía sonar mi alma como el ultrarrítmico tañido de música transcósmica. Así que vine, solo y sin armas, al bosque solitario y al lugar donde me encontraría con mi destino.
La luna se alzaba rojiza sobre la mansión cuando me marché, pero no miré atrás. Vi su reflejo en las aguas del arroyo que se arrastraban entre los árboles, y a su luz, el agua parecía sangre. Entonces la niebla se levantó silenciosamente del pantano y una luz amarilla y fantasmal surcó el cielo, haciéndome señas desde detrás de los negros y retorcidos árboles cuyas ramas, barridas por un viento sombrío, apuntaban silenciosamente hacia la lejana tumba. Raíces y enredaderas obstaculizaban mis pasos, y vides y zarzas retenían mi cuerpo. Sin embargo, en mis oídos tronaba un coro de urgencia que no puede ser descrito y que no podía ser demorado, ni por la naturaleza ni por el hombre.
Ahora, mientras vacilaba en el umbral de la puerta, un millón de voces insensatas farfullaban una invitación a entrar que la mente mortal no podía resistir. En mi cerebro resonaba el horror de mi herencia, el deseo insaciable de conocer lo prohibido, de mezclarme y convertirme en uno con él. Un himno de música nacida en el infierno fue in crescendo en mis oídos, y la tierra se desvaneció en un impulso demencial que envolvió todo mi ser.
No me detuve más en el umbral. Entré, donde el olor a muerte llenaba la oscuridad, que era como el sol sobre Yuggoth. La puerta se cerró y entonces vino… ¿Qué? No lo sé. Solo me di cuenta de que, de repente, podía ver, sentir y oír, a pesar de la oscuridad, la humedad y el silencio.
Estaba en la tumba. Sus monumentales paredes y su elevado techo estaban ennegrecidos y desnudos, manchados por el paso de los siglos. En el centro del mausoleo había una losa de mármol negro. Sobre ella descansaba un ataúd dorado, decorado con extraños símbolos y cubierto por el polvo de los siglos. Supe instintivamente lo que debía de contener, y el saberlo no sirvió para tranquilizarme. Miré al suelo y deseé no haberlo hecho. Sobre la base sembrada de escombros que había bajo la losa yacía un espantoso y desmembrado grupo de restos mortuorios: cadáveres medio descarnados y esqueletos disecados. Al pensar en mi padre y en los demás, me invadió una consternación enfermiza. Ellos también habían buscado y habían fracasado. Y ahora yo había venido solo para encontrar aquello que les había llevado a un final impío y desconocido: ¡el secreto! ¡El secreto en la tumba!
Una loca ansiedad se apoderó de mi alma. Yo también lo sabría, ¡debía saberlo! Como en un sueño, me acerqué al ataúd dorado. Por un momento, me tambaleé sobre él; luego, con una fuerza nacida del delirio, arranqué los paneles y levanté la dorada cubierta. En ese momento supe que no era un sueño, ya que los sueños no pueden acercarse al horror supremo que era la criatura que yacía dentro del ataúd… aquella criatura con ojos como los de un demonio de medianoche y un rostro de repugnante delirio que era como la máscara mortuoria de un diablo. Sonreía mientras yacía allí, y mi alma gritó al comprender que estaba viva. Entonces lo supe todo: el secreto y el castigo que pagaban los que lo buscaban, y me preparé para la muerte, pero los horrores no habían cesado, pues mientras le contemplaba, habló, con una voz como el siseo de una babosa negra.
Y allí, en la penumbra nocturna, susurró el secreto, mirándome fijamente con ojos eternos e inmortales, para que no me volviera loco antes de oírlo por completo. Todo me fue revelado: las secretas criptas de la más negra pesadilla, donde moran los engendros de las tumbas, y el precio por el que un hombre puede convertirse en uno con los ghouls, viviendo después de la muerte como un devorador en la oscuridad. En eso se había convertido y, desde esta tumba maldita y rechazada, había enviado la llamada a las generaciones venideras para que, cuando llegaran, se celebrara un festín espantoso en el que pudiera continuar una vida terrible y eterna. Yo sería el siguiente en morir, y en mi corazón sabía que era así.
No podía apartar la vista de su mirada maldita ni liberar mi alma de su hipnótica esclavitud. La cosa sobre el féretro soltó una carcajada impía. Se me heló la sangre al ver dos brazos largos y delgados, como los miembros putrefactos de un cadáver, que se acercaban lentamente a mi garganta constreñida por el miedo. El monstruo se incorporó y, en medio de mi horror, me di cuenta de que había un tenue y terrible parecido entre la criatura del ataúd y cierto retrato antiguo que había en el vestíbulo. Pero se trataba de una realidad transfigurada: Jeremy, el hombre, se había convertido en Jeremy, el ghoul, y sabía que no serviría de nada resistirse. Dos garras, frías como llamas del glacial infierno, se aferraron a mi garganta, dos ojos taladraron como gusanos mi frenético ser, una risa nacida de la locura retumbó en mis oídos como el trueno de la perdición. Los dedos huesudos desgarraron mis ojos y mis fosas nasales, me mantuvieron indefenso mientras unos colmillos amarillos se acercaban cada vez más a mi garganta. El mundo giraba envuelto en una niebla de ardiente muerte.
De repente, el hechizo se rompió. Aparté los ojos de aquel rostro maligno y voraz, y al instante, como un destello cataclísmico de luz, comprendí algo. El poder de aquella criatura era puramente mental. Por eso habían sido atraídos hasta aquí mis desafortunados parientes y por eso habían sido vencidos. Pero, una vez que uno se liberaba del poder de aquellos horribles ojos, ¿qué ocurría? ¡Dios mío! ¿Iba yo a ser víctima de una momia decrépita?
Levanté el brazo derecho y golpeé al horror entre los ojos. Se oyó un crujido nauseabundo y, luego, la carne muerta cedió ante mis manos cuando tomé entre mis brazos al liche, ahora sin rostro, y lo arrojé despedazado sobre el suelo cubierto de huesos. Chorreando sudor y balbuceando con histeria y terrible repugnancia, vi que los mohosos fragmentos aún se movían en una segunda muerte: una mano cercenada se arrastraba por el suelo, sobre los dedos mohosos y destrozados; una pierna empezó a rodar impulsada por una grotesca e impía vida. Con un alarido, arrojé una cerilla encendida sobre aquel repugnante cadáver y seguía gritando cuando abrí a zarpazos los portales y salí corriendo de la tumba hacia el mundo de la cordura, dejando tras de mí una hoguera humeante, desde cuyo corazón carbonizado aún gemía una voz terrible, recitando un torturado réquiem a lo que una vez había sido Jeremy Strange.
Ahora la tumba está arrasada, y con ella las sepulturas del bosque y todas las cámaras ocultas y manuscritos que sirvieron para recordar macabros sucesos que jamás podrán olvidarse. Porque la tierra esconde una locura y los sueños una horrible realidad, y cosas monstruosas moran en las sombras de la muerte, acechando y esperando para apoderarse de las almas de aquellos que se mezclan con lo prohibido.
FIN