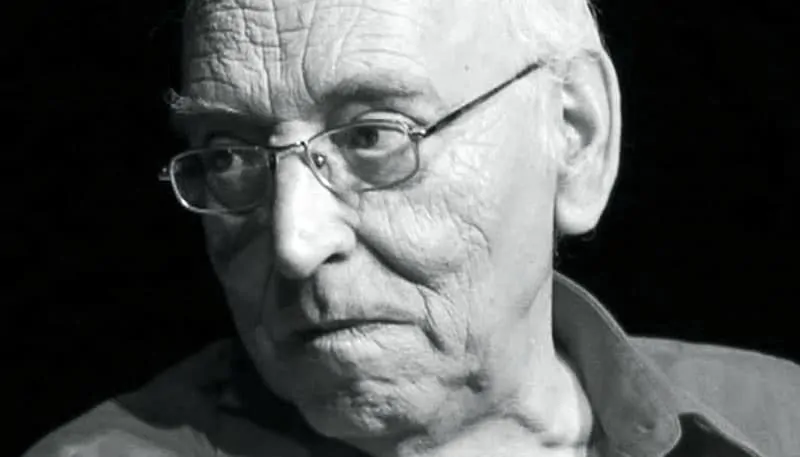Totalmente ebrio, Horacio busca sin resultado algo de comer. Es más de la una de la madrugada, pero eso no le importa. Piensa que una buena esposa debe esperar siempre al marido con comida. Uno se casa porque necesita amor y comprensión y estímulo, uno no puede ir por esta extraña cosa que se llama vida, vacío y solo como caña seca. No, uno necesita tener un lugar donde llegar y sentirse cómodo. ¿Y qué re’maldito hogar es éste, donde la esposa duerme a pierna suelta sin importarle que su marido llegue cansado y hambriento? Uno soporta injusticias y pasa malos ratos en el trabajo, en la calle y en todas partes, pero que lo traten como a un perro en su propia casa, es demasiado. Eso es convertir la vida de uno en un espantoso infierno, en una pesadilla, es algo turbio y torcido que no se puede perdonar, porque tras ese estúpido perdón uno se convertiría en bestia. ¡Durmiendo la perla mientras el marido se descresta trabajando!: ¡Desgraciada!
Furioso patea el brasero y llena la pieza de insultos. Luego coge la tranca y las emprende a golpes con los cuatro seres que duermen. Isabel y dos de sus hijos salen huyendo, medio desnudos y llenos de terror.
Resoplando de ira Horacio los sigue hasta la puerta. Lo estremece el deseo de golpear a alguien: hundir la tranca en un cuerpo, alzarla otra vez; pegar, pegar de un modo ciego y sordo, destrozar, aplastar contra el suelo…
Cuando se da cuenta que no los alcanzará, quiere golpearse la cabeza contra la muralla, un odio irracional lo empapa, le hace doler las carnes.
La noche es calurosa y las calles están desiertas y pintadas de luna y de sombras.
—¡A la pieza tienen que llegar, desgraciados! —les grita furibundo y vuelve sobre sus pasos maldiciendo crudamente.
Entonces es cuando tropieza con Martín, que se ha retrasado en la huida por buscar su camioncito de madera. En el encontrón el juguete salta lejos y Martín quiere recuperarlo; pero su padre le da un golpe en la espina dorsal y el pequeño, de diez años, se aplasta contra el suelo, quejándose lastimeramente. Al acercársele Horacio otra vez, con la tranca en alto, el niño grita tratando de arrastrarse y huir, pero no puede moverse; lo mira con los ojos desorbitados de terror; un sudor frío brota copioso de su frente, sus labios tiemblan tanto que es imposible entender lo que dicen, es un balbuceo trémulo, como de paralítico. “¡No, no!” gritan sus ojos desgarradoramente.
A Horacio le sucede entonces algo extraño. De pronto se encuentra sobrio y angustiado; se inclina sobre el pequeño, lo toca. Desesperado mira a su alrededor: ve el camioncito volcado y más allá la tranca. Lo llama. La única respuesta es un quejido largo y quebrado.
Cuando Isabel se atreve a volver, encuentra a su marido de rodillas en la pieza mirándose las manos estúpidamente. A su lado está Martín tendido de espalda, de su garganta salen débiles gemidos que despedazan el silencio.
El siguiente es un día amargo y triste. Sólo tienen el agrio consuelo de hacerse reproches.
—¡Si no tomaras tanto…!
—¡Si no tomara tanto reventaría de odio y amargura!
—¿Pero es que no tienes corazón, Horacio? ¿No ves que estamos muriendo poco a poco?
—¿Corazón? Los pobres no deberíamos tener corazón, Isabel, pero lo tengo. Tengo un corazón atravesado por tus lamentos y tus hambres, por…
—¡Por el vino y las p… !
—No, Isabel, no. Me deslomo trabajando, pero no llegamos nunca a ningún lado: esa es la gran tragedia. Cuando vuelvo de la fábrica, me duelen los ojos y la espalda. Llego cansado hasta la estupidez y al despertar al otro día, con el cuerpo dolorido, abro los ojos y sólo veo miserias: miseria en el cuarto, en el conventillo, en la calle y en todas partes, muda e interminable y lo primero que acude a mi imaginación, son las murallas de la fábrica, el polvo de los tarros y el olor de los ácidos que me están deshaciendo los pulmones. Y entonces siento unos deseos locos de huir, de arrastrarme lejos, de olvidarme de todo para siempre, de gritar y morir. Pero en vez de eso, tengo que ir a coger nuevamente las chuicas con ácidos y sentir de nuevo la garganta apretada y el dolor en la espalda. ¿Se puede llamar vida a eso? A veces me parece todo tan hosco y estúpido que dejo de andar y bebo y grito: ¡No me importa nada, muéranse todos, yo no puedo más…! Y ya ves, me ponen una tranca en las manos y me hacen herir a mi hijo, para recordarme que de esclavo y nada más que de esclavo, es nuestra humana condición… Yo no soy malo, no soy una bestia; nunca lo he sido. Siempre he luchado honesta y lealmente por el pan. No sé qué me pasó anoche; no lo comprendo. Palabra que no lo comprendo. ¿Por qué en la vida de los miserables tienen que pasar siempre puras cosas malas? Enfermedades, accidentes, embargos, cárcel, persecuciones, atracos, es nuestro pan de todos les días. Jamás nos sucede algo bueno. Nuestra vida es una eterna frustración, un continuo caer. Resulta hasta cierto punto escalofriante pensar en еsо. Еs un martirio terrible éste de tener que vivir, odiando a la vida con toda la fuerza de nuestra sangre… Isabel, no cuentes a nadie que he llorado, mañana volveré al trabajo…
Los días se suceden grises e iguales, como negras humaredas. Nada nuevo acontece; excepto que las cruces se hacen más pesadas.
Isabel llora. Un ser al que quiere inmensamente, está apretado contra ella, en uno de los momentos más trágicos de su vida.
Daniel, de tres años, acurrucado en un rincón, muerde un trozo de pan. Elena lo mira codiciosamente, parece dispuesta a lanzarse contra él.
Las tres sillas alineadas, los camastros hundidos en el medio, el velador manchado de esperma, un cuadro que representa no se sabe qué, descolorido y sucio, colgado de la pared y sobre la mesa coja, dentro de un vaso, un puñado de flores sin nombre; el brasero apagado, las ollas vacías, un chongo de escoba… ¡Qué triste es todo! Ni un rayo de esperanza, ni una sola voz de aliento. Eso es lo peor para la flaca Isabel. Desde que alguien, en un retazo de tiempo, la echó sobre el mundo y le dio voz, brazos y piernas y la metió en medio de una ciudad gigantesca, enloquecida de movimiento y crepitante de anhelos, desde entonces, desde que tenía que alzar la cabeza para ver las rodillas de la gente, había estado esperando oír una palabra de amor, un ramalazo de alegría que prestigiara su vida oscura. Pero nunca había encontrado nada de eso. Nunca.
La cara de Martín, está blanca y huesosa, sus manos sudan; se queja otra vez. Lo aprieta contra su cuerpo. En la cabecera del camastro hay un gran Cristo de hierro. Lo mira largamente, pero no abre los labios. Ya no le quedan plegarias.
Horas después va donde su vecino Víctor y le cuenta su desgracia con palabras confusas y desesperadas.
—Sí —dice Víctor—, he oído quejarse al pequeño Martín; es raro que no hayan hecho nada.
—No tengo qué darle don Víctor.
—Yo tampoco tengo nada. Váyase. ¿Por qué vino?
—Pensé que quizás, usted pudiera…
—Pensó mal; váyase.
—El doctor de la posta dijo que quedaría tullido si no hacíamos algo luego. Martín sufre mucho. ¿No lo oye quejarse?
—¿Y a mí qué me importa? ¿De dónde sacó usted que yo podría tener plata? ¿Cree que soy rico? ¿No ve cómo vivo?
Isabel está a punto de romper a llorar.
—Estoy soa —dice con desolada tristeza—. A Horacio se lo llevaron preso…
—¿Cómo? ¿También eso?
Estrujándose las manos, con la vista clavada en el suelo, Isabel cuenta humildemente:
—Cuando llevé a Martín a la Asistencia, el doctor me preguntó que qué le había pasado. Le dije que se había caído. Me contestó que eso era muy raro. Le puso unas inyecciones para calmarle los dolores y después de examinarlo bien, me dijo que yo era una vieja mentirosa y cochina; se fue poniendo colorado y empezó a insultarme. Después llamó al carabinero de turno y le dijo que me arrestara, que yo era una criminal, que había querido matar a mi hijo a palos. Yo me puse a llorar, me dio miedo, don Víctor y les conté la verdad. Entonces vinieron а busсаг a Horacio y se lo llevaron. Me dejaren sola, don Víctor…
—Lo siento vecina, pero no puedo hacer nada. Quizás en otra parte…
—Usted es solo, don Víctor, no gasta en teatros, en paseos, ni bebe; tiene que tener, no sea malo, don Víctor, présteme…
—¡Váyase! —le grita Víctor en la cara y cierra la puerta non violencia.
La escucha sollozar angustiadamente y luego el liviano rumor de sus pasos al alejarse.
Se tiende en la cama otra vez. “¿Por qué tenía que venir a pedirme a mí? ¿Por qué demonios tuvo que venir a mí?»
—Sí —dice en voz alta—, he oído quejarse a tu hijo, Isabel. También he visto su rostro desfigurado por el dolor. Lo he visto por esa rendija de la pared que da a tu pieza: le tienen tirado en uno de esos espantosos camastros que tienen ustedes. He asistido a su llanto inacabable y siento que se me abre la piel de angustia, pero no puedo hacer nada. ¡Nada!
“Yo nací hace veinticuatro años en una casa sin nombre. Mi madre era enferma. La oía toser y toser toda la noche, porque éramos tan pobres que no teníamos para comprarle remedios. Y cada lamento suyo era un fino puñal traspasándome la garganta. Su eterno frío, se me metía en las venas amargo como el ajenjo. Era mi madre y se estaba muriendo frente a mis ojos, pero yo no podía hacer nada, sino maldecir y llorar. Cuando ella murió, yo también morí un poco. Entonces tenía catorce años y era flaco y sombrío lo mismo que la sombra de una cruz. Catorce años y un miedo feroz pegado al alma, era todo lo que tenía al deshacerse nuestro hogar. Jamás he podido librarme de ese miedo: es como si la vida fuese una nube negra que amenaza con ahogarme, me oprime, me espanta y desconcierta. Tengo un verdadero terror a morir en la pobreza. La vida pasa tan rápidamente…
“He trabajado en muchas partes, me he privado de lo más elemental por juntar plata. La tengo aquí, bajo mi cama, en un cajón. No tengo idea de cuanta será. Sólo sé que es el muro que contiene a esa sombra helada que me amenaza. Le he dicho a Elcira que cuando junte un poco más podremos casarnos sin ningún temor. Es todo lo que tengo, “es todo”. ¿Comprendes, Isabel? No puedo ayudarte. Lo siento, la vida es sólo una bestial lucha por la felicidad.
Permanece largo rato tendido, fumando pensativamente. Desea levantarse y salir, pero no puede hacerlo. Algo superior a sus fuerzas lo mantiene clavado allí. Es un extraño sentimiento de desolación.
De vez en cuando le llega la débil queja del enfermito y la voz quejumbrosa de Isabel, que le dice que luego le dará el remedio: ¡Agua de arroz!
Se tapa la cara con la almohada. Entonces el recuerdo de su madre enferma lo golpea como un balazo: “¡Lo mismo, lo mismo!” Un ser humano que muere y alrededor de él, otros seres tratando de ignorar esto, para así, no sentirse culpables. Y era tan fácil salvarlo, tan fácil, con sólo estirar las manos y coger el dinero, podría… “¡No, no!”
—Elcira sufre mucho —dice desesperadamente—. Su padre es borracho y brutal. Le pega mucho y ella, la pobrecita tiene que pasar escondida en la casa de unos tíos. La tía es buena, pero él es un chivo libidinoso, que la acorrala donde puede, la manosea y trata de pasar más adelante. He querido ir a aporrearlo varias veces, pero ella dice que, si hago eso, no tendrá dónde comer. Es buena, es joven. ¡Y vive llena de miedo y de hambre! Tiene los zapatos eternamente rotos y un vestido todo parchado. A ella y a mí, sólo la esperanza de poder casamos nos mantiene vivos. La quiero… Elcira, santuario de mi miedo, desolada criatura, pronto dejaremos de agonizar. Viviremos: te lo prometo.
¡Pero vamos! ¿Vale más una loca esperanza de llegar a la felicidad, que la vida de un niño?
¿Qué hay de justo, en eso de dejar morir a un semejante pudiendo salvarlo?
—¡Vieja maldita! —grita Víctor por entre los dientes apretados—. ¿Por qué tenías que venir a pedirme a mí? ¿Por qué? ¡Quero casarme y vivir, tu maldito hijo no me importa un comino, arréglenselas como puedan! ¿Me oyen? ¡Arréglenselas como puedan!
Conoce a Martín, lo ha visto muchas veces jugando en el patio común de la casa: es rubio, melenudo, un poco extraño. Pasa siempre jugando con un camioncito de madera. Y ahora está paralizado en ese tosco catre plomizo. Condenado a muerte, irremediablemente… Lo mismo que su madre.
—¡Oh, Dios, Dios! ¿Por qué tenías que darme esta tremenda sensibilidad, si sabías que tendría que vivir en medio de la desgracia? ¿Por qué me diste sueños y debilidad a la vez? Fui sombra de niño, sombra de adolescente, no quiero ser sombra de hombre. He sufrido mucho; no puedo sentir remordimiento?… ¿Pero, de qué había de sentirlos? No he hecho nada malo. Yo no tengo la culpa de qué…
La noche se ha metido al cuarto y los muebles y objetos que hay en él, desdibujados por las sombras, parecen mudos fantasmas petrificados.
Presa de un hondo abatimiento, Víctor piensa amargamente que Dios no está con los infelices, que la desgracia es la vida, que el dolor es la vida, que el pobre está brutalmente solo, que. si algo lo hiere, se desangra irremisiblemente. Siente una infinita piedad por Isabel (ella salió hace poco rato de su pieza: gritaba que los médicos se habían declarado en huelga y que el personal de emergencia no había querido recibir a Martín, porque no lo consideraron un caso de urgencia. “¡Y él se está muriendo, se está muriendo!” decía en medio de desgarradores sollozos. Sus tres hijos, apegados a su falda, temblaban v lloraban asustados y confusos. Y las puertas se abrieron y la gente la miraba llena de compasión y buenos deseos, pero nada más). Ahora sí que ha quedado totalmente sola. Él conoce ese desamparo, esa inhumana desolación que convierte las horas en gotas de veneno, ese despiadado dolor en que cada minuto es como un puñal que se va hundiendo lentamente en las carnes. Y en una mujer debe ser cien veces peor. Pero…
***
Es una tarde calurosa. Víctor en mangas de camisa, fuma melancólicamente. El cuarto es el mismo de siempre: estrecho y agrietado, con olor a comida y tabaco.
De pronto entreabre los labios y dice:
—He regalado mi plata y ahora me doy perfectamente cuenta de ésta verdad: Nunca podremos, Elcira y yo, casarnos y vivir.
Del dinero que juntó durante nueve años, no le queda nada más que lo justo para comprar un poco de queso, para la semana, azúcar y cigarrillos. Con esto se relaciona directamente una serie de amargos pensamientos:
Elcira, despojada de toda esperanza, ha quedado desnuda y sola en el bosque de los hombres iracundos.
Cuánta desolación había en su voz cuando dijo “¿Entonces, ya no podremos casarnos, Víctor”? “No” había dicho él. “No nos casaremos. Para nosotros, los humildes, los desheredados de la fortuna, la felicidad es sólo un raro sueño que tenemos que esconder en algún lugar remoto de nosotros mismos. El día que vivimos es trágico: todo se despedaza, nada resiste. Es un tiempo oscuro y brutal, la gente traiciona, protesta, llora, roba, mata, se rebela y cae. La espantosa miseria en que estamos sumidos, es un muro de tinieblas que no nos deja ver ninguna luz; aplasta todo anhelo, hace inútil toda esperanza. Los Jefes de las despedazadas tribus, es cierto, quieren hacer algo: se llaman y reúnen. Pero si se juntan cien, dan cien opiniones distintas. Dan cien, mil, diez mil ideas al día. Y mientras ellos discuten, incansablemente, a través de los días, los meses y los años, la ignorancia y la miseria no dejan de parir ladrones, locos, asesinos y prostitutas. Que yo haya dado tu destino y el mío, es sin embargo una difusa esperanza: el hombre no es malo, sólo pasa que se ha dividido extrañamente. Mas, el dolor el miedo o su innata bondad; o tal vez las tres cosas juntas, les está acercando. Quizás, comienza a comprender al fin, Elcira, que en definitiva, la única e inmensa tragedia que azota al ser humano, es su ineludible necesidad de amistad, de ternura y de comprensión humana”.
Sí, él había dicho muchas cosas, pero Elcira no había comprendido. Ella sólo se daba cuenta que había muerto el futuro, que sólo existía el pasado. Un pasado hecho de sueños irrealizados, de esperanzas truncas y de delirios olvidados.
El porvenir era amargo. Sus días serían en adelante sólo una monótona procesión de sombras largas. Ellos serían como hechos con retazos de cosas muertas.
Era lo único que comprendía.
© Juan Radrigán: Difusa esperanza. Publicado en Los vencidos no creen en dios, 1962.