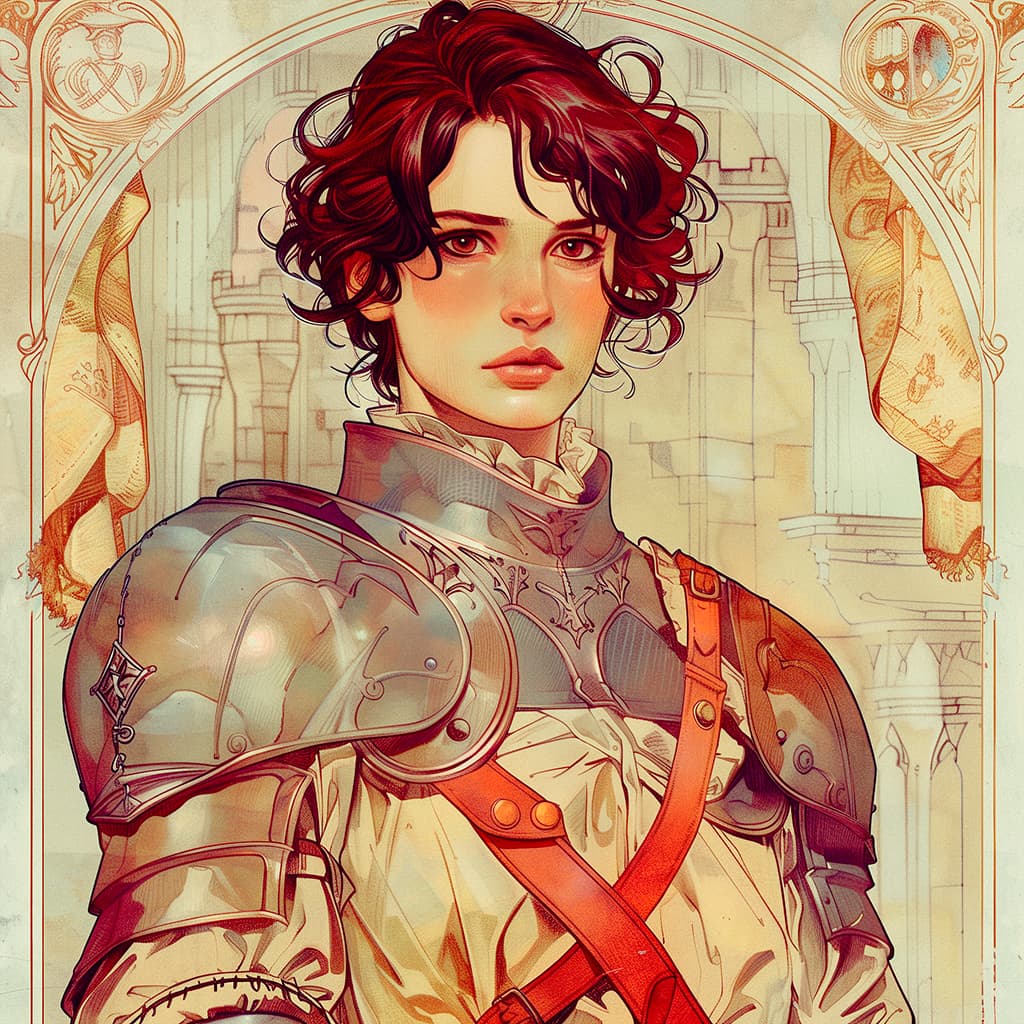Sinopsis: «Un cuento medieval» (A Medieval Romance) es un relato satírico de Mark Twain publicado en 1870 en el periódico Buffalo Express. Ambientado en un castillo alemán del siglo XIII, narra la historia de Conrad, una joven criada como varón por su ambicioso padre, el barón de Klugenstein, para apoderarse del ducado de Brandeburgo. Cuando el duque envejece, Conrad es llamado a ejercer funciones de gobierno, y aunque tiene discrepancias con el plan de su padre, opta por obedecerlo y se dirige a Brandeburgo. Allí conocerá a su prima Constance, quien también desconoce la verdad sobre la identidad de Conrad, lo que dará origen a una serie de situaciones incómodas.
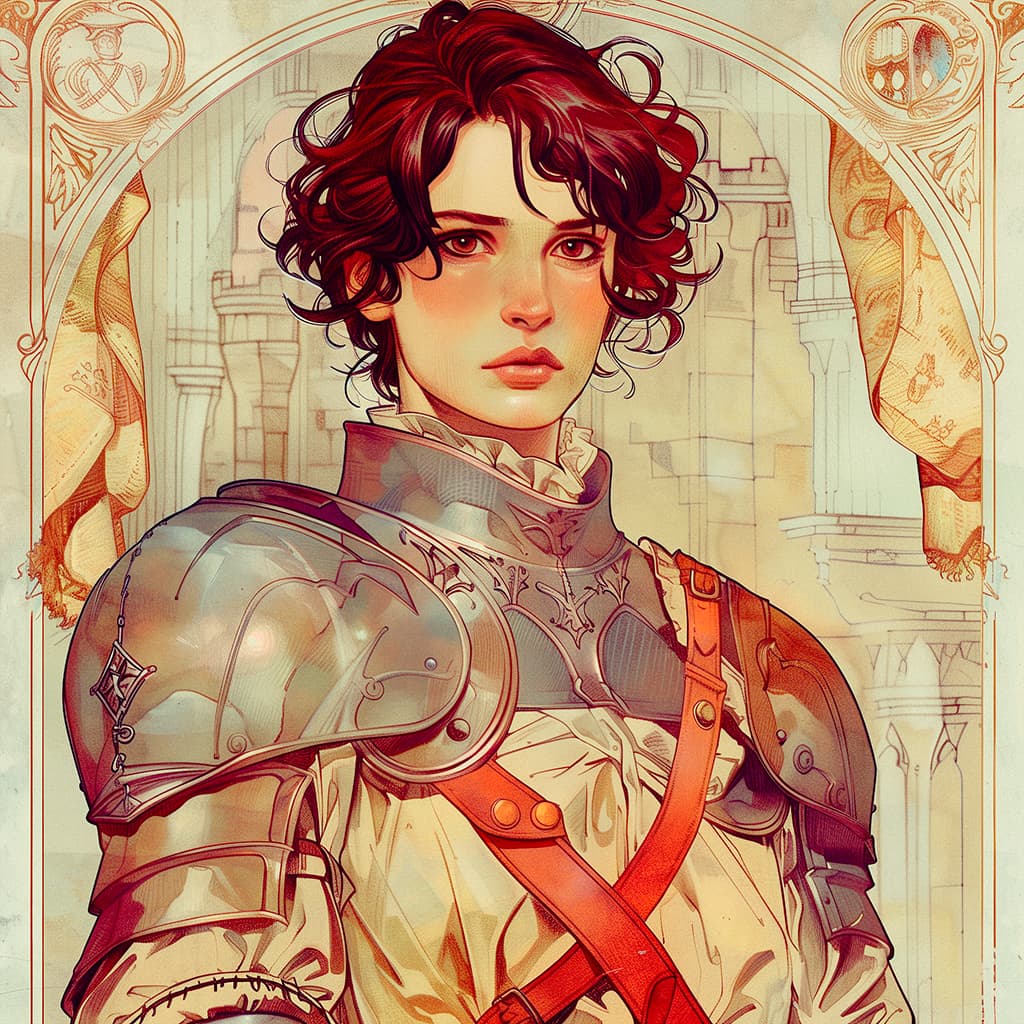
Un cuento medieval
Mark Twain
(Cuento completo)
I
La revelación del secreto
Era de noche. Reinaba la quietud en el grandioso y antiguo castillo feudal de Klugenstein. El año 1222 llegaba a su término. En lo alto, en la más elevada de las torres del castillo, brillaba una única luz. Allí se celebraba un concilio secreto. El anciano señor de Klugenstein meditaba con aire grave sentado en su silla ceremonial. En ese momento, dijo con tierno acento:
—¡Hija mía!
Un joven de noble presencia, vestido de pies a cabeza con cota caballeresca, respondió:
—Hablad, padre.
—Hija mía, ha llegado el momento de revelarte el misterio que te ha intrigado durante toda tu joven vida. Debes saber, pues, que tiene su origen en lo que ahora voy a revelarte. Mi hermano Ulrich es el gran duque de Brandeburgo. Nuestro padre, en su lecho de muerte, estipuló que si Ulrich no tenía ningún hijo varón, la sucesión debería pasar a nuestra casa, en el supuesto de que yo hubiera tenido un hijo. Y aún hay más: en el caso de que ninguno de los dos fuera padre de varón alguno, sino tan solo de hembras, la sucesión pasaría entonces a la hija de Ulrich, siempre y cuando esta pudiera demostrar que no había sido mancillada; y en el caso de que no fuera así, mi hija sería la sucesora, siempre que conservara su nombre inmaculado. Y así fue como mi buena esposa y yo rogamos fervientemente para ser bendecidos con un hijo, pero nuestras plegarias fueron en vano. Naciste tú. Yo estaba desconsolado. ¡Veía cómo se me escapaba de las manos tan valiosa retribución, cómo se esfumaba tan espléndido sueño! ¡Y había depositado tantas esperanzas…! Cinco años llevaba Ulrich viviendo en unión conyugal, sin que su mujer hubiera dado a luz heredero alguno de un sexo u otro.
»“Pero, un momento”, me dije, “no está todo perdido”. Un plan salvador se fue abriendo paso en mi mente. Tú naciste a medianoche. Solo la nodriza, la niñera y seis doncellas conocían tu sexo. Antes de que pasara una hora, mandé ahorcarlas a todas. A la mañana siguiente, toda la baronía enloqueció de contento ante la noticia de que en Klugenstein había nacido un “hijo”: un heredero del poderoso ducado de Brandeburgo. Y el secreto fue guardado celosamente. La propia hermana de tu madre cuidó de tu crianza y, pasado aquel tiempo, ya no hubo nada que temer.
»Cuando tenías diez años, Ulrich tuvo una hija. Aquello nos dejó abatidos, pero confiábamos en la buena labor del sarampión, los doctores y otros enemigos naturales de la infancia, aunque nuestras ilusiones acababan frustrándose siempre. La niña vivía, crecía… ¡Que el cielo la maldiga! Pero eso no importa. No tenemos por qué temer. Porque… ja, ja…, ¿acaso no tenemos nosotros un hijo? ¿Y no es nuestro hijo el futuro duque? ¿No es así, queridísimo Conrad? Porque, aunque seas ya una mujer de veintiocho años, jamás se te ha llamado con otro nombre que no fuera este.
»El caso es que la edad ya está dejando sentir su peso sobre mi hermano y él mismo se siente débil. Las labores de gobierno le están pasando una penosa factura, y por eso reclama tu presencia junto a él para que actúes como duque de hecho, ya que no puedes serlo aún de derecho. Tus servidores ya están dispuestos; partirás esta misma noche.
»Y ahora, presta atención. Recuerda muy bien cada una de mis palabras. Existe una ley, tan antigua como la misma Germania, según la cual si una mujer se sienta, aunque sea solo un instante, en la gran silla ducal antes de ser coronada solemnemente en presencia del pueblo… ¡MORIRÁ! Así pues, tenlo bien presente. Finge humildad. Pronuncia tus sentencias desde la silla del primer ministro, que está a los pies del trono. Hazlo así hasta que estés coronada y a salvo. Es muy improbable que tu sexo llegue a descubrirse jamás, pero aun así la prudencia aconseja que todo en este traicionero mundo se haga de la forma más segura posible.
—¡Oh, padre mío! ¿Para esto ha sido toda mi vida una mentira? ¿Para poder privar a mi indefensa prima de todos sus derechos? ¡Evítame este horror, padre, compadécete de tu hija!
—¡Desgraciada! ¿Es esta mi recompensa por la augusta fortuna que mi ingenio ha forjado para ti? Por los huesos de mi padre, que tus sensibleros lamentos no se avienen para nada con mi ánimo. Así que ponte en camino para presentarte ante el duque, y cumple con el mayor rigor con mi propósito.
Baste con esto sobre la conversación que sostuvieron. Contentémonos con saber que las plegarias, las súplicas y las lágrimas de la piadosa joven de nada sirvieron. Ni aquellas ni nada pudieron conmover al obstinado señor de Klugenstein. Así que, al final, con gran pesar de su corazón, la hija vio cómo las rejas del castillo se cerraban tras ella, para encontrarse luego cabalgando en la oscuridad, rodeada de una caballeresca legión de vasallos armados y de un bravo séquito de sirvientes.
El viejo barón permaneció en silencio durante varios minutos tras la partida de su hija, y luego, volviéndose hacia su entristecida esposa, dijo:
—Señora, nuestros asuntos parecen ir viento en popa. Hace ya tres meses que envié al astuto y apuesto conde Detzin en su diabólica misión con respecto a Constance, la hija de mi hermano. Si fracasa, no estaremos del todo a salvo, pero si se ve coronado por el éxito no habrá fuerza capaz de impedir que nuestra hija se convierta en duquesa, aunque la mala fortuna haya decretado que nunca pueda llegar a ser duque.
—Mi corazón está lleno de presagios; aun así, puede que todo vaya bien.
—¡Calla, mujer! Deja para las lechuzas esos graznidos. ¡Vete a dormir y a soñar con Brandeburgo y la grandeza!
II
Festejo y lágrimas
Seis días después de los acontecimientos relatados en el capítulo anterior, la brillante capital del ducado de Brandeburgo resplandecía con el boato militar y el júbilo de las leales gentes que desbordaban las calles para recibir a Conrad, el joven heredero de la corona. El corazón del viejo duque estaba henchido de felicidad, ya que la apostura y el gracioso porte de Conrad habían ganado al punto su afecto. Los grandes salones del palacio rebosaban de nobles que prodigaban su entusiasta bienvenida a Conrad; y tan feliz y alegre parecía todo, que el recién llegado sintió desvanecerse todos sus temores y pesares para dar paso a una reconfortante placidez.
Pero en una remota estancia del palacio se desarrollaba una escena de muy distinta índole. La hija única del duque, lady Constance, se hallaba de pie junto a una ventana, con los ojos hinchados y enrojecidos por el llanto. Estaba sola. En ese instante empezó a llorar de nuevo, exclamando en voz alta:
—El villano de Detzin se ha marchado; ¡ha abandonado el ducado! Al principio no podía creerlo, pero ¡ay de mí!, ha resultado ser muy cierto. ¡Y le quería tanto…! Y osé amarle, aunque sabía que el duque, mi padre, jamás habría consentido que me casara con él. Le amaba, pero ahora le odio. ¡Le odio con toda mi alma! Oh, ¿qué será de mí? Estoy perdida, completamente perdida. ¡Me volveré loca!
III
La trama se enmaraña
Transcurrieron unos meses. Todos pregonaban las excelencias del gobierno del joven Conrad, ensalzando la sabiduría de sus juicios, la magnanimidad de sus sentencias y la modestia con que se conducía en su elevado cargo. Pronto el viejo duque lo dejó todo en sus manos, manteniéndose al margen y escuchando con orgullosa satisfacción cómo su heredero promulgaba los decretos de la corona desde su silla de primer ministro. Parecía evidente que alguien tan amado, elogiado y honrado por todos como lo era Conrad no podía ser más que feliz. Sin embargo, por extraño que parezca, no lo era, pues veía con amargura que la princesa Constance había comenzado a amarle. El amor de los demás era para él una feliz circunstancia, pero el de la joven suponía una peligrosa amenaza. Y observó asimismo que el viejo duque, que había descubierto la pasión de su hija, se mostraba encantado con ello, y soñaba ya con un futuro matrimonio. Cada día se esfumaba algo de la profunda tristeza que había asolado el rostro de la princesa; cada día la esperanza y el ánimo irradiaban con más fuerza de sus ojos; y, de vez en cuando, una vaga sonrisa llegaba incluso a aflorar al semblante que tan turbado había estado.
Conrad estaba desconsolado. Se maldecía amargamente por haber cedido al instinto que le había hecho buscar la compañía de alguien de su propio sexo cuando se sentía como un extraño, como un recién llegado en el lugar, cuando estaba triste y anhelaba una simpatía que solo las mujeres puedan dar o sentir. Al percatarse, empezó a evitar a su prima. Pero solo consiguió empeorar las cosas, pues, naturalmente, cuanto más trataba de evitarla, tanto más buscaba ella su compañía. Al principio, Conrad experimentó un gran desconcierto, y luego llegó incluso a espantarse. La muchacha le perseguía, le acosaba, la encontraba cerca de él a todas horas, en todas partes, tanto de día como de noche. Parecía singularmente ansiosa. Existía una especie de misterio en todo aquello.
La situación no podía continuar así eternamente. Todo el mundo lo comentaba. El duque empezaba a sentirse perplejo. El pobre Conrad se estaba convirtiendo en un verdadero fantasma, acosado por el miedo y el pesar de su desgracia. Un día, al salir de una antesala privada anexa a la galería de los retratos, Constance se acercó a él y, cogiendo sus manos entre las suyas, exclamó:
—¡Oh!, ¿por qué me evitáis? ¿Qué he hecho, qué he dicho, para perder la amable opinión que de mí teníais…? Pues no me cabe duda de que en otro tiempo la tuvisteis. Conrad, no me despreciéis; compadeceos de un corazón torturado. No puedo más, me es imposible contener por más tiempo las palabras que, si no son pronunciadas, me matarían: ¡OS AMO, CONRAD! Ahora podéis despreciarme si lo deseáis, pero ya está dicho.
Conrad se quedó sin habla. Constance titubeó un momento y luego, malinterpretando su silencio, flameó en sus ojos una incontrolable alegría y le echó los brazos al cuello diciendo:
—¡Os enternecéis, os enternecéis! ¡Podéis amarme…, me amaréis! Decid que me amaréis, mi vida, mi adorado Conrad…
Conrad exhaló un gemido. Una mortal palidez cubrió su rostro y tembló como un álamo mecido por el viento. Luego, en su desesperación, apartó de sí a la infeliz muchacha y exclamó:
—¡No sabéis lo que pedís! ¡Es de todo punto imposible!
Y huyó como un criminal, dejando a Constance aturdida y estupefacta. Pasado un minuto, la muchacha seguía aún allí gimiendo y llorando, y Conrad gimiendo y llorando en su habitación. Ambos quedaron desconsolados. Ambos veían cómo la desgracia les miraba directamente a la cara.
Poco a poco, Constance volvió a ponerse en pie y se alejó de allí diciendo:
—¡Y pensar que estaba desdeñando mi amor cuando yo creía que su cruel corazón se conmovía por mí! ¡Le odio! ¡Ese mal hombre me ha despreciado…, me ha despreciado como a un perro!
IV
La atroz revelación
Transcurrió el tiempo. En el semblante de la hija del buen duque se instaló de nuevo la tristeza. Ya no volvió a verse juntos a Constance y a Conrad. El duque se lamentaba profundamente de aquello. Pero, a medida que pasaron las semanas, el color fue retornando a las mejillas de Conrad, renacía en sus ojos la vivacidad de otros tiempos y volvió a desempeñar sus tareas de gobierno con clara y madura sapiencia.
Entonces empezó a circular por el palacio un extraño rumor, que luego fue creciendo y extendiéndose. Los comadreos de la ciudad se hicieron eco de él, y pronto circuló por todo el ducado. El rumor era este:
—¡Lady Constance ha dado a luz un hijo!
Cuando el señor de Klugenstein se enteró, levantó por tres veces de su cabeza el yelmo emplumado y exclamó:
—¡Larga vida al duque Conrad! ¡Desde este día, ya tiene asegurada la corona! Detzin ha salido airoso de su misión, y el muy bribón será debidamente recompensado.
Y difundió la noticia a lo largo y ancho, y durante cuarenta y ocho horas no se hizo en toda la baronía otra cosa que bailar y cantar, y se celebraron procesiones y festejos para conmemorar el gran acontecimiento, todo ello a expensas del viejo Klugenstein, que no cabía en sí de orgullo y satisfacción.
V
La horrible catástrofe
El juicio estaba a punto de celebrarse. Todos los grandes señores y barones de Brandeburgo estaban reunidos en el salón de justicia del palacio ducal. No quedaba un espacio libre donde pudieran caber más espectadores sentados ni de pie. Conrad, revestido de púrpura y armiño, ocupaba la silla del primer ministro, y a ambos lados se sentaban los grandes jueces del reino. El viejo duque había ordenado severamente que el juicio de su hija debía llevarse a cabo sin consideración a su rango, y luego se había retirado a su lecho con el corazón destrozado. Sus días estaban contados. El pobre Conrad había suplicado, como por su propia vida, que se le evitara la desgracia de enjuiciar el crimen de su prima, pero su ruego no había sido atendido.
En el pecho de Conrad anidaba el corazón más apesadumbrado de toda la asamblea.
El más jubiloso se hallaba en el de su padre, pues, a escondidas de su hija «Conrad», el viejo barón de Klugenstein había llegado al lugar y se encontraba entre la multitud de nobles, henchido de espíritu triunfante ante la creciente fortuna de su casa.
En cuanto los heraldos hubieron hecho la debida proclamación y se hubo procedido a los demás preliminares, el venerable presidente del tribunal de justicia dijo:
—¡Que el reo se levante!
La infeliz Constance obedeció y, tras apartar su velo, afrontó la mirada de la multitud. El presidente del tribunal continuó:
—Nobilísima dama, ante los grandes jueces de este reino ha sido denunciado, y probado, que su alteza ha dado a luz a un niño fuera de los sagrados vínculos matrimoniales, y según nuestras leyes ancestrales la condena que os corresponde es la de pena de muerte, salvo en la única contingencia de que su alteza el duque en funciones, nuestro buen señor Conrad, así lo dictamine en su solemne sentencia; así pues, prestad atención.
Conrad empuñó con renuencia su cetro, y en ese instante su corazón de mujer suspiró lastimeramente bajo su atavío por la condenada prisionera, y las lágrimas afloraron a sus ojos. Abrió sus labios para hablar, pero el noble presidente del tribunal se apresuró a decir:
—¡Desde ahí no, su alteza, desde ahí no! No puede pronunciarse un juicio contra nadie de la línea ducal, ¡SALVO DESDE EL TRONO DUCAL!
Un estremecimiento recorrió el corazón del pobre Conrad, y un temblor se apoderó del férreo semblante de su padre. NO HABIENDO SIDO CORONADO, ¿se atrevería Conrad a profanar el trono? El joven dudó y el temor le hizo palidecer. Pero tenía que hacerlo. Todos los ojos del auditorio lo miraban ya con asombro. Si dudaba más tiempo, aquellas miradas se tornarían recelosas. Ascendió al trono. En ese momento, volvió a empuñar el cetro y dijo:
—Prisionera, en el nombre de nuestro soberano lord Ulrich, duque de Brandeburgo, procedo a desempeñar el solemne deber que me ha sido encomendado. Prestad atención a mis palabras. Por las antiguas leyes de nuestra patria, a menos que señaléis al partícipe de vuestro oprobio y le entreguéis al verdugo, vuestra muerte será inevitable. Aferraos a esa oportunidad. Salvaos mientras estáis a tiempo. ¡Nombrad al padre de vuestro hijo!
En la asamblea se produjo un solemne silencio, tan profundo que la gente podía oír el latido de sus propios corazones. Luego Constance se volvió lentamente, con los ojos refulgentes de odio y, señalando a Conrad con el dedo, dijo:
—¡Ese hombre eres tú!
Un espantoso convencimiento de su indefensión, de su peligrosa situación sin esperanza, hizo que el corazón de Conrad se estremeciera con un escalofrío de muerte. ¿Qué poder terrenal podría salvarle? Para refutar aquella acusación, tenía que revelar que era una mujer, y el hecho de que una mujer se sentara sin ser coronada en la silla ducal… ¡suponía la muerte! En ese mismo momento, y al mismo tiempo, él y su anciano padre se desmayaron y cayeron al suelo.
*
El resto de esta emocionante y accidentada historia NO se encontrará ni en esta ni en ninguna otra publicación, tanto actual como futura.
La verdad es que he colocado a mi héroe (o heroína) en una situación tan comprometida que no sé cómo arreglármelas para sacarle (o sacarla) de ella, y por eso prefiero desentenderme de todo este asunto y dejar a esa persona que se las componga como pueda… o se quede como está. Creía que iba a resultar bastante sencillo enderezar este pequeño entuerto, pero en este momento no lo tengo tan claro.
FIN
(1870)